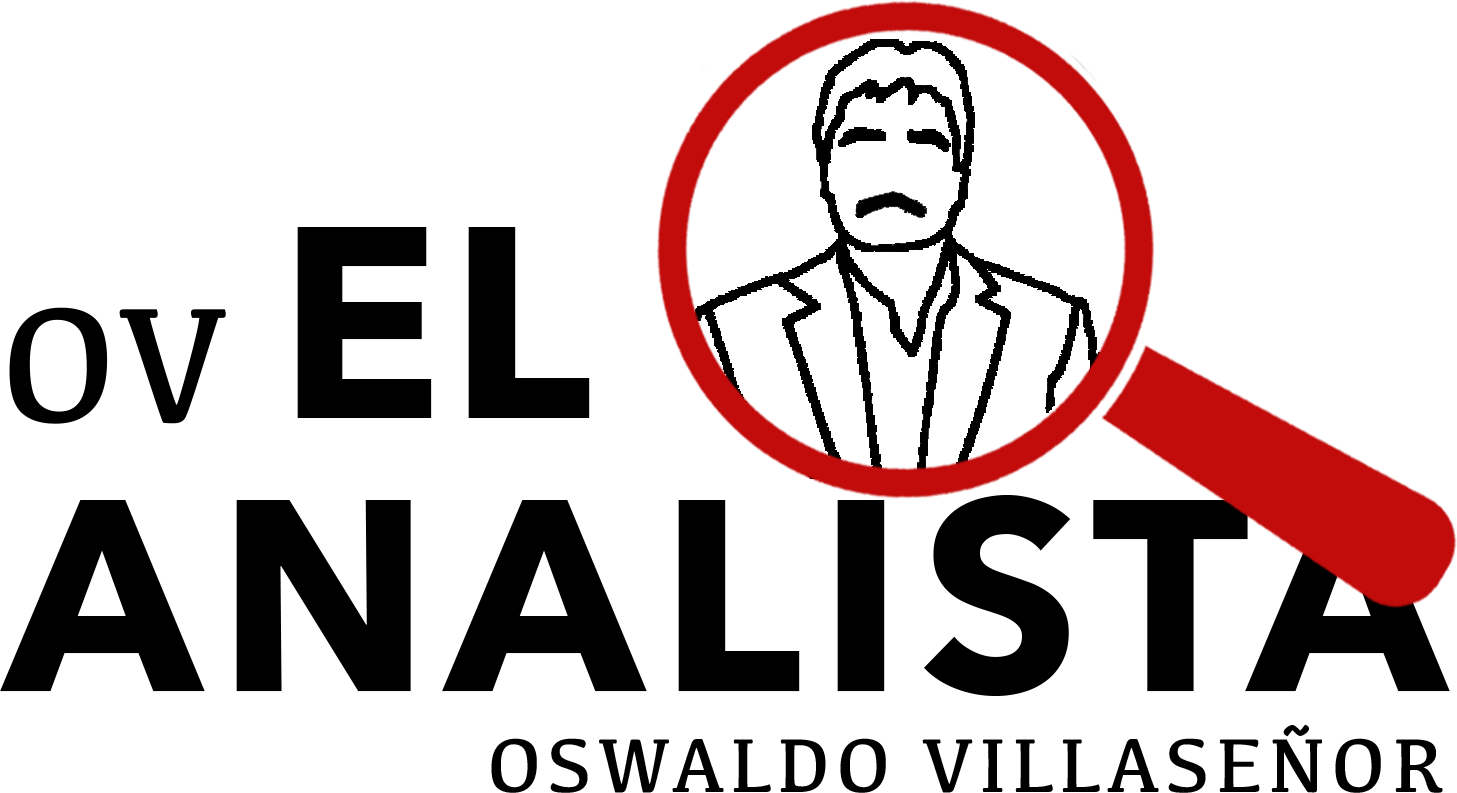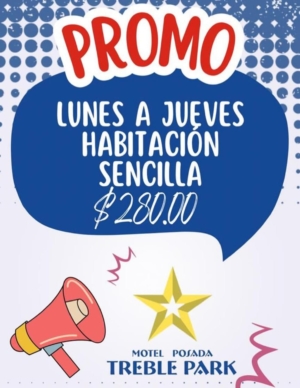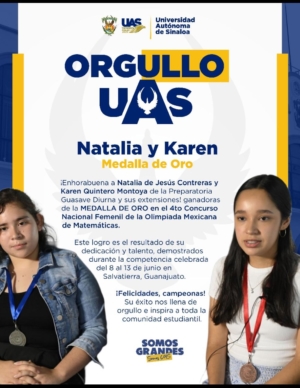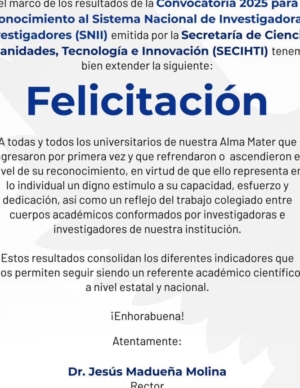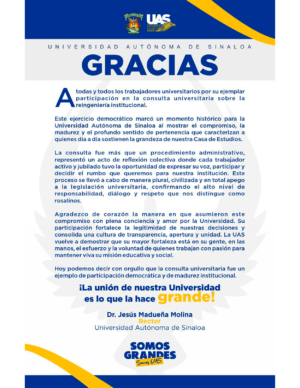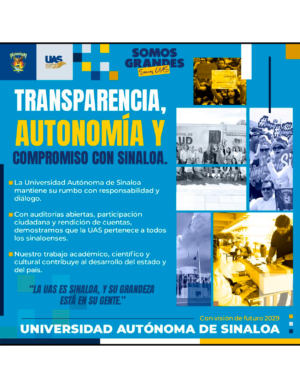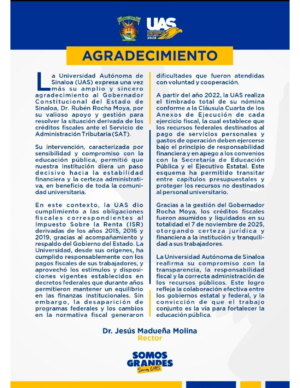LA ESCUELA QUE NO LLEGA A LA CASA
Jesús Octavio Milán Gil
“Queremos que todas y todos los niños, niñas y adolescentes tengan un espacio cercano donde estudiar. La educación es un derecho.” Claudia Sheinbaum.
Contexto constitucional
El Artículo 3° de la Constitución mexicana establece el derecho universal a la educación, que debe ser impartido y garantizado por el Estado de forma obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
Datos clave sobre el rezago educativo
En 2024, el 10.6% de la población entre 3 y 17 años tenía rezago educativo, según el informe Pobreza Multidimensional 2018–2024 de INEGI. Eso equivale a 3.4 millones de niños y adolescentes que no asistían a la escuela ni contaban con la educación obligatoria ese año. Entre 2018 y 2024, el porcentaje de rezago educativo se redujo apenas 0.1 puntos porcentuales, al pasar de 10.7% a 10.6%. En el mismo periodo, el número de personas de 3 a 17 años con rezago cayó de 3.7 millones a 3.4 millones.
Definición y alcance
El rezago educativo describe la situación de quien no ha logrado completar la educación correspondiente a su edad y grado, o ha abandonado prematuramente la trayectoria escolar. En México, se utiliza para medir brechas entre la educación alcanzada y la esperada para la edad, así como para identificar a quienes no han concluido los niveles básicos o medios.
Situación actual y retos regionales
Según Coneval, entre 2018 y 2024 la reducción del rezago fue mínima: una caída de 0.6 puntos porcentuales. En 2018, el rezago educativo afectaba al 19% de la población nacional; para 2024, esa cifra se ubicó en 18.6%.
Datos preocupantes (segmentados)
– 24.2 millones de personas no cuentan con educación obligatoria según su edad.
– 4 millones de mexicanos no saben leer ni escribir.
– 6 millones de personas entre 3 y 21 años no asisten a la escuela y no tienen educación obligatoria.
– 3.4 millones de personas nacidas a partir de 1998 no completan la educación media superior.
– 4.5 millones de mexicanos nacidos entre 1982 y 1997 no concluyen la secundaria.
– 10.3 millones de personas nacidas antes de 1982 no han terminado la primaria.
– Entre 12 y 15 de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación de secundaria abandonan antes de completar.
– 15.1 millones de mexicanos con rezago viven en áreas urbanas; 9.2 millones, en zonas rurales.
Causas y desigualdades
La falta de oportunidades educativas se explica por múltiples factores: pobreza, ubicación geográfica, pertenencia étnica, género y otras circunstancias sociales que influyen en la decisión de las familias. En muchos casos, los padres no perciben los beneficios de la educación. La accesibilidad en los centros escolares también es un desafío para personas con discapacidad. Otros grupos vulnerables incluyen niños en situación de calle, hospitalizados, internos en centros penitenciarios, trabajadores, madres jóvenes y embarazadas, y migrantes. Para muchos de estos niños y adolescentes, la educación resulta inaccesible o inexistente.
Hacia una ruta de transformación
Es urgente abordar estas desigualdades para garantizar una educación de calidad y promover la igualdad de oportunidades. Entre las medidas necesarias figuran ampliar la cobertura educativa obligatoria, mejorar la calidad y pertinencia de los curricula, y hacer más accesibles las escuelas para diversos contextos (urbanos, rurales, comunidades indígenas, población en situación de calle y personas con discapacidad). También es clave fortalecer la participación de familias y comunidades en la toma de decisiones y crear estrategias específicas para grupos en mayor vulnerabilidad.
De 2018 a 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo desde hace por lo menos cuarenta años.” Pero la pobreza en el rezago educativo no es la ausencia de dinero, es la ausencia de oportunidades que la educación debería llevar a la puerta de cada familia.
En México, el rezago educativo no es una carencia aislada: es un fósforo en la mecha de un país que presume de potencial mientras deja a millones al margen de la alfabetización, la formación y la posibilidad de decidir su propio destino. Es un problema que se teje en la sombra de desigualdades sembradas por décadas, y que, cuando estalla, lo hace en el rostro de niños y jóvenes para quienes la educación podría ser la única ruta de escape real.
La historia comienza con una pregunta incómoda: ¿qué país permite el lujo de abandonar a su gente en la mitad del camino? El rezago educativo es la evidencia de que el desarrollo no es solo un porcentaje en una gráfica, sino la vida real de quienes no logran terminar la primaria, la secundaria o el bachillerato. Es la promesa no cumplida de una plaza laboral, de un crédito, de una oportunidad de movilidad social. Es también la consecuencia de decisiones que parecieron prudentes en un tablero macroeconómico y terminaron siendo crueles cuando llegan a los patios de escuelas alejadas, a las mesas de madres y padres que deben decidir entre pagar una clase extra o alimentar a sus hijos.
El problema económico revela su rostro cuando analizamos el costo de la inercia. El rezago educativo es una carga silenciosa para el crecimiento productivo: menor productividad, menor innovación y, por lo tanto, menos capacidad para competir en una economía global cada vez más basada en el conocimiento. Cada estudiante que no llega al final de su trayectoria educativa es una oportunidad perdida para una empresa que podría haber sido catalizadora de desarrollo regional, un proyecto que podría haber formado a la siguiente generación de técnicos, ingenieros, docentes y emprendedores. Las cifras, en su conjunto, dibujan una curva que no baja: zonas rurales, comunidades indígenas y ciudades con alta vulnerabilidad económica concentran el rezago y, con ello, las limitaciones para romper con ciclos de pobreza. El costo social se encierra en la economía del círculo vicioso: menos educación restringe empleos mejor remunerados, los salarios se estancan, la demanda interna se debilita, y el Estado recorta recursos que podrían invertir en infraestructura educativa, servicios de apoyo y becas. Es una inversión que, a la larga, genera rendimientos que nadie podrá negar, salvo quien prefiera mirar hacia otro lado.
Políticamente, el rezago educativo funciona como un espejo que refleja la fragilidad de la gobernanza. Es la fisura entre la retórica de universalidad y la realidad de la cobertura desigual. Se vuelve arma arrojadiza para quienes ven en la educación un derecho universal o, para otros, un instrumento de legitimación de políticas públicas. Aquí, el problema se expresa en fallas de diseño, de implementación y de seguimiento: falta de coordinación entre niveles de gobierno, inconsistencias en la asignación de recursos, y una burocracia que a menudo privilegia proyectos relámpagos sobre impactos sostenidos. Cuando la educación se mide por metas que no llegan a la mesa real de cada escuela, se compromete la confianza pública. Los docentes, escudo y herramienta al mismo tiempo, cargan con la presión de adaptar planes de estudio a contextos heterogéneos sin el apoyo necesario: infraestructuras deterioradas, materiales didácticos desactualizados, y la ausencia de acompañamiento psicopedagógico para estudiantes que traen heridas sociales que dificultan su rendimiento. En el tablero político, el rezago educativo se instrumentaliza: se señala como problema técnico, se prometen soluciones inmediatas, pero las políticas a largo plazo requieren consistencia, continuidad y presupuesto protegido frente a cambios de color en el poder.
Lo social es la raíz que alimenta los frutos amargos del rezago. La educación no es solo un edificio con pizarras; es un territorio de derechos, identidades y aspiraciones. Cuando las comunidades marginadas se enfrentan a rezagos, el primer daño no es meramente académico: es la erosión de la autoestima, la percepción de que el futuro es un territorio ajeno. El rezago educativo refuerza estigmas: a menudo se asocia con pobreza, origen étnico, género y geografía. Las brechas de acceso—transporte, horarios extendidos, costos de materiales y tiempo disponible para estudiar entre responsabilidades laborales y familiares—no son simples obstáculos, son barreras estructurales que consolidan jerarquías sociales. A la larga, esa separación de oportunidades se traduce en una desafección que alimenta narrativas de resignación: “no es para mí”, “no puedo”. Y aquí la política pública queda atrapada en la tentación de soluciones aisladas: un programa de becas aquí, una campaña de sensibilización allá, siempre sin abordar los sistemas que perpetúan el rezago.
Sin embargo, no todo está perdido ni todo es sin esperanza. La narrativa debe volverse acción: un plan que combine inversión, cohesión social y participación comunitaria. En lo económico, es imprescindible incrementar la inversión educativa de modo previsible y transparente, con un enfoque en calidad y no solo en cobertura. Eso implica invertir en infraestructura escolar adecuada, en materiales actualizados, en tecnología educativa que conecte aulas remotas con recursos de alta calidad, y en servicios de apoyo que atiendan necesidades básicas y emocionales de los estudiantes. También es crucial vincular la educación con el mundo laboral de forma verosímil: programas de prácticas, alianzas con empresas y universidades, formación para docentes en metodologías incluyentes y uso de tecnologías adaptativas.
Políticamente, la solución exige reformas institucionales que garanticen continuidad de políticas, evaluación independiente y rendición de cuentas. Se requieren mecanismos de coordinación entre SEP, gobiernos estatales y municipales, y un marco claro para el seguimiento de metas de rezago educativo por región, edad y grupo demográfico. La participación comunitaria debe ser centro: comités escolares, asociaciones de padres, organizaciones de la sociedad civil y docentes en mesas de co-creación para diseñar respuestas contextuales que realmente funcionen. La educación debe entenderse como una inversión colectiva: una deducción social que rinde a través de generaciones, no como gasto efímero de un ciclo electoral.
Socialmente, el camino se construye desde el suelo de cada escuela: fortalecer la educación Inclusiva, bilingüe y con pertinencia cultural donde corresponda; adaptar horarios para trabajadores; brindar apoyos alimentarios y de transporte; y promover la valoración social de la educación como un bien común. Es necesaria una mirada intersectorial que conecte educación con servicios de salud, vivienda, empleo y desarrollo comunitario. El rezago no es un problema aislado de la escuela; es una señal de que la sociedad no ha garantizado las condiciones mínimas para que cualquier persona, sin importar su origen, pueda aspirar, de forma realista, a un futuro digno.
En lo dramático, cada niño o joven que abandona la escuela es una historia que podría haber sido distinta: talentos que no hallan su cauce, proyectos que se quedarán en la Cisterna de lo posible, voces que se apagan antes de ser escuchadas. Pero en lo propositivo, la conversación debe virar hacia la acción sostenida: metas claras, financiamiento estable, y un compromiso público que no cese ante sombríos indicadores. La contracara de la desesperanza es una visión de cambio tangible: escuelas con maestros respaldados y formados, rutas claras de educación para jóvenes en situación de vulnerabilidad, y un sistema que abra puertas en vez de cerrarlas por miedo a la complejidad.
El rezago educativo en México no es un capricho estadístico. Es una decisión de país: seguir permitiendo que millones permanezcan fuera del alcance de la educación que deberían haber recibido, o asumir la responsabilidad de construir un sistema que, aun en medio de crisis, ofrezca rutas de salida dignas. La batalla no es solamente académica; es moral, política y económica. Y la victoria, si llega, no será de un sector, ni de un municipio, ni de una generación aislada. Será una victoria colectiva: la de un México que aprovecha su promesa educativa para convertir potencial en progreso, para convertir rezago en avance, y para convertir la voz de cada joven en un futuro que merece ser vivido.
“El conocimiento no termina aquí, continúa con cada lectura.” Nos vemos en la siguiente columna.
.