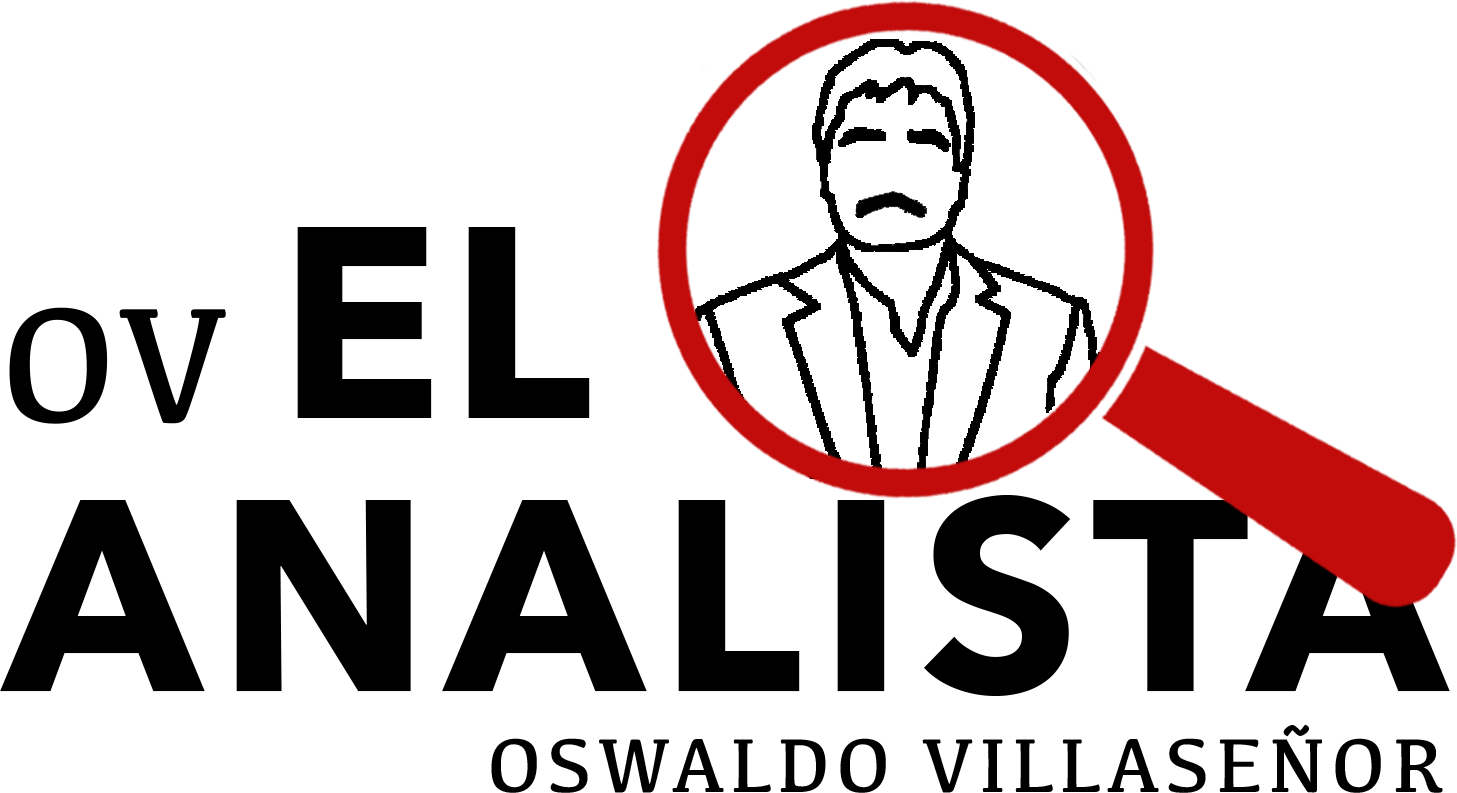Sinaloa: la guerra que México evade
Lourdes Encinas
Hace unos días, una serie de ataques contra hospitales de Culiacán dejó cinco personas muertas y cuatro heridas, entre ellas un menor de edad. No fue sólo un acto de violencia, fue la manifestación de un Estado que ha perdido el control territorial y la capacidad de proteger a sus ciudadanos, incluso en los espacios más sagrados.
Desde septiembre de 2024, más de 1,500 personas han perdido la vida en territorio sinaloense debido a la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, las facciones del cártel de Sinaloa. Estas cifras, que superan las bajas de otros conflictos armados internacionales, deberían haber activado todos los protocolos de emergencia nacional.
Sin embargo, México continúa funcionando como si nada ocurriera, como si un estado entero no estuviera sumido en un baño de sangre, que ha convertido hasta hospitales en campos de batalla.
La normalización de esta tragedia es quizás el aspecto más perturbador. Mientras en Culiacán la ciudadanía recibe instrucciones de circular con las luces interiores encendidas y los vidrios abajo, como en una zona de guerra declarada, el resto del país sigue su rutina cotidiana.
La ausencia del Estado mexicano en Sinaloa es tan evidente como dolorosa. Si bien, desde que Omar García Harfuch asumió la Secretaría de Seguridad se perciben acciones más estructuradas, sigue faltando una estrategia coherente y sostenida para restaurar la tranquilidad en esa ciudad.
En cambio, el gobierno federal ha optado por construir un relato de mejora sustentado en cifras convenientes, como la supuesta reducción del 20.5% en homicidios durante los primeros meses de la administración actual. Pero esos números suenan huecos frente a la realidad cotidiana de un estado donde la gente vive con miedo.
Resulta particularmente insultante que desde la presidencia se respalde a un gobernador cuya incapacidad para controlar la situación es evidente. Mantener a Rubén Rocha Moya al frente del estado no solo perpetúa la crisis, sino que envía el devastador mensaje de que la vida de los sinaloenses vale menos que las lealtades políticas.
Lo más grave es que esta guerra no declarada está normalizando niveles de violencia intolerables.
La población sinaloense ha quedado rehén de una disputa criminal, mientras las autoridades federales y estatales se limitan a gestionar la crisis en lugar de resolverla. La gente ha aprendido a convivir con toques de queda no oficiales, a evitar zonas de sus propias ciudades, a resignarse a la presencia de grupos armados en las calles.
Es la vida bajo ocupación, pero sin que nadie se atreva a llamarla por su nombre.
México debe reconocer que lo que ocurre en Sinaloa no es un simple problema de seguridad pública, sino un colapso del Estado de derecho que exige medidas extraordinarias. La recuperación del territorio perdido no puede seguir siendo una promesa ni un párrafo en el discurso oficial: es una emergencia nacional que demanda la movilización de todos los recursos y el abandono definitivo de estrategias que han fracasado de manera rotunda.
Mientras las autoridades continúen normalizando lo inaceptable y la sociedad mexicana siga mirando hacia otro lado, Sinaloa permanecerá como un territorio donde la ley del más fuerte ha sustituido al orden constitucional.
Los hospitales atacados de Culiacán no son sólo edificios dañados, son el símbolo más reciente de un Estado que incumple su responsabilidad fundamental de proteger a sus ciudadanos.
Es también el símbolo de un país que esquiva a Sinaloa como quien esquiva un bache en el camino, sin detenerse a reparar en la grieta que se abre bajo sus pies y que, tarde o temprano, terminará atrapándole.
Con información de El Universal