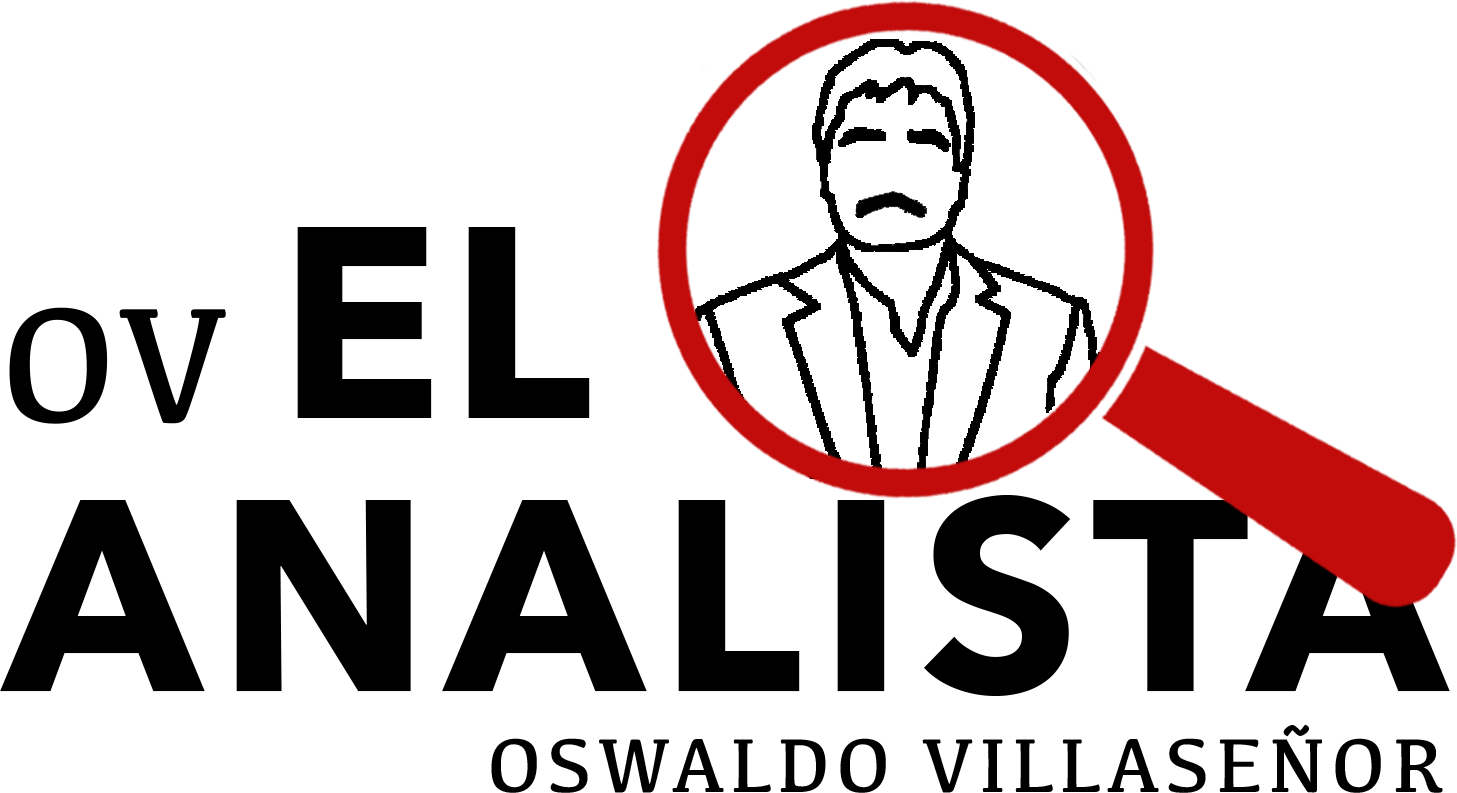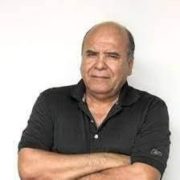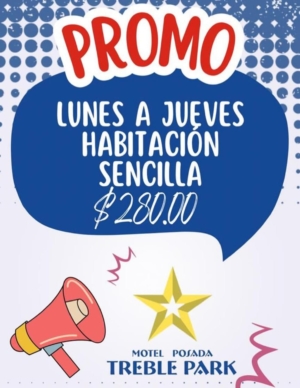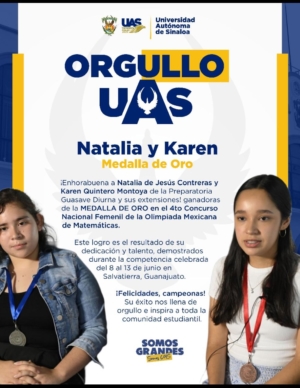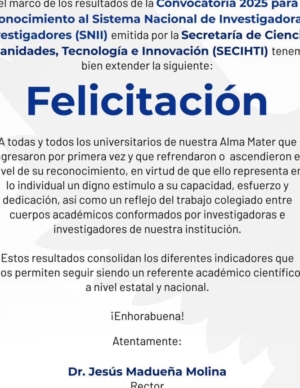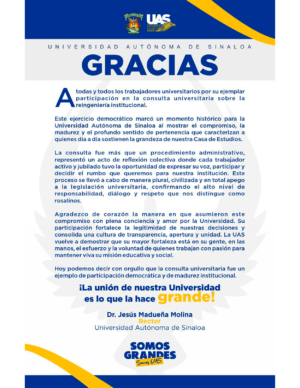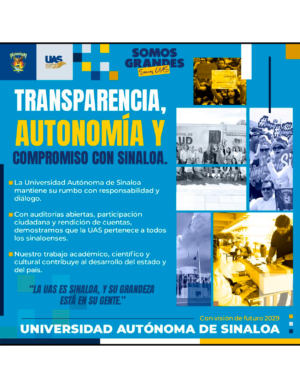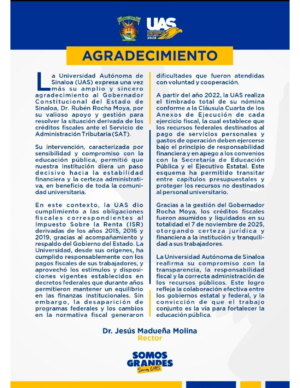UN SINALOENSE EN LA CASA BLANCA
Jesus Octavio Milán Gil
Cuando un sinaloense se sienta en la Casa Blanca, no lleva solo su nombre: lleva consigo la historia, el trabajo y el orgullo de todo un estado.
Un honor que trasciende lo personal
El empresario sinaloense Juan José Arellano Hernández es uno de los selectos invitados por la Embajada de México en Estados Unidos a una cena privada en conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, a celebrarse el próximo 2 de octubre de 2025 en Washington D.C. El evento tendrá como escenario uno de los espacios más emblemáticos del poder político estadounidense: la Casa Blanca.
Este tipo de invitaciones no son casualidad ni un simple gesto protocolario. Representan el reconocimiento a quienes, desde su ámbito de influencia, han contribuido a proyectar a México más allá de sus fronteras.
El símbolo detrás de la silla
Ver a un sinaloense ocupar un lugar en esa mesa es un recordatorio de que el trabajo empresarial, la visión de largo plazo y el compromiso con el desarrollo social de la región pueden trascender y ser reconocidos en el escenario internacional.
La cena no es solo una reunión de élites: es un símbolo de cómo la comunidad latina ha dejado de ser una nota al pie para convertirse en protagonista de la narrativa política y económica de Estados Unidos.
Herencia e identidad
El Mes de la Herencia Hispana es un espacio de celebración, pero también de memoria. Cada historia de éxito latino en la Casa Blanca es la suma de generaciones que trabajaron en el campo, en la industria y en las aulas para abrir camino.
Que un sinaloense esté presente en ese evento es una invitación a reconocer nuestra propia historia y a seguir impulsando el talento de nuestra gente.
Latinos que forjaron la nación que los negó
No llegamos para quedarnos: llegamos para transformar.
Estados Unidos presume de ser la tierra de las oportunidades, pero pocas veces reconoce que muchas de esas oportunidades fueron sembradas, regadas y cosechadas por manos latinas. Desde la primera zafra de azúcar en Luisiana hasta los cultivos de fresas en California, desde los barrios de El Paso hasta las avenidas del Bronx, hay un pulso en español que late por debajo del ruido de los rascacielos. Hablar de los latinos en Estados Unidos no es hablar de “minorías”: es hablar de constructores de un país que los miró de reojo, que los quiso invisibles, pero que terminó bailando su música, comiendo su comida y usando su fuerza de trabajo como columna vertebral de su economía.
De luchadores a legisladores
Las historias de los latinos en Estados Unidos están escritas con sangre, sudor y huelgas. César Chávez y Dolores Huerta no fueron simples activistas: fueron arquitectos de una conciencia obrera que obligó a la nación a mirar el rostro de quienes recogían la uva que adornaba las mesas de los poderosos. Su “¡Sí se puede!” no fue un eslogan publicitario, fue un grito de dignidad. Gracias a ellos, el trabajador migrante dejó de ser un fantasma sin nombre y se convirtió en sujeto de derechos.
Pero la influencia latina no se detuvo en el campo. En la política, figuras como Sonia Sotomayor —hija de puertorriqueños en el Bronx— alcanzaron la Suprema Corte de Justicia, rompiendo el techo de cristal de un sistema que parecía reservado a una élite anglosajona. Cada voto suyo es un recordatorio de que la justicia también se pronuncia en español.
La cultura como resistencia
La influencia no es solo económica o política: es cultural, estética, vital. Rita Moreno, pionera en el cine y la televisión, abrió las puertas de Hollywood a generaciones enteras. Lin-Manuel Miranda transformó la narrativa de la historia estadounidense con Hamilton, demostrando que el rap y el mestizaje cultural pueden narrar la fundación de la república mejor que cualquier manual escolar. Y ni hablar de la música: de Selena a Bad Bunny, los escenarios se han llenado de español, de spanglish, de identidad orgullosa.
El arte latino ha sido también una trinchera de resistencia. Los murales chicanos de Los Ángeles cuentan la historia que los libros oficiales silenciaron: migración, explotación, orgullo. Son la Biblia visual de comunidades que se negaron a desaparecer.
Las sombras que no se deben ocultar
Pero hablar de la influencia latina sin hablar del precio pagado sería traicionar la verdad. Cada avance ha costado persecución, discriminación, deportaciones masivas como la “repatriación” de mexicanos en los años 30 o las redadas de Operation Wetback en los 50. Las cárceles están llenas de apellidos hispanos, no porque haya más criminalidad en ellos, sino porque hay más racismo en el sistema judicial. Los latinos que cambiaron EE. UU. lo hicieron a pesar de la hostilidad, no gracias a la benevolencia del país.
Legado y desafío
Hoy, más de 63 millones de latinos viven en Estados Unidos. Son la minoría más grande y la fuerza laboral más joven. La conversación ya no es si influyen, sino cómo seguirán moldeando el futuro: en la Casa Blanca, en las universidades, en Silicon Valley. La generación Dreamer es el mejor ejemplo de ello: hijos de inmigrantes indocumentados que estudian, trabajan, pagan impuestos y sueñan con un país que todavía duda en reconocerlos como suyos.
Cierre: la memoria como acción
No basta con celebrar el Mes de la Herencia Hispana con desfiles y banderas. Las historias verdaderas de los latinos en EE. UU. deben contarse en las escuelas, en los medios, en las cátedras de historia. No son notas al pie, son capítulos enteros del relato nacional. Recordarlas es hacer justicia. Olvidarlas es repetir el ciclo de invisibilización que tanto ha costado romper.
Porque al final, las historias de los latinos en Estados Unidos no son historias de migración: son historias de transformación. No llegaron para ser espectadores de un sueño ajeno, llegaron para escribir —con acento propio— el siguiente capítulo de la nación.
El saber no descansa, la lectura provoca y el pensamiento sigue. Nos vemos en la siguiente columna.