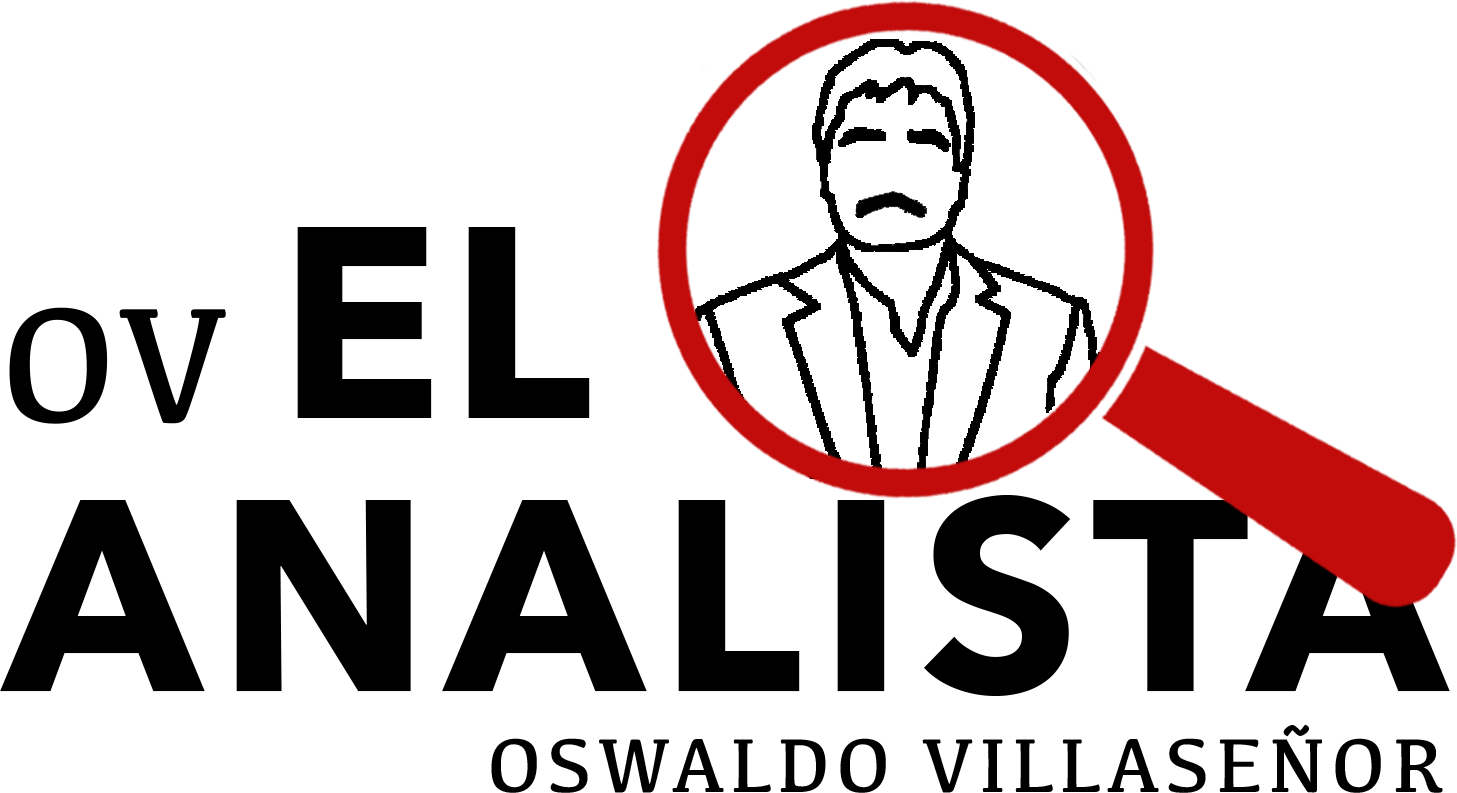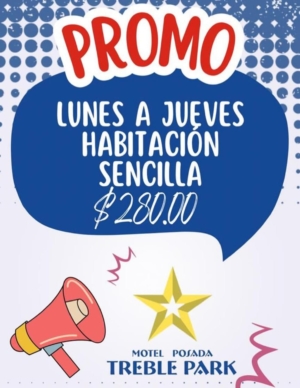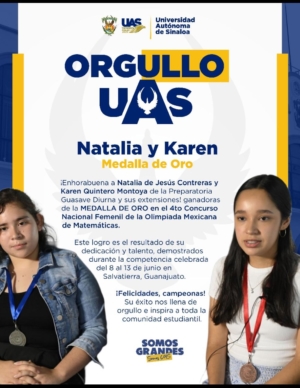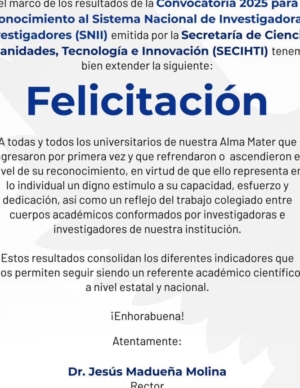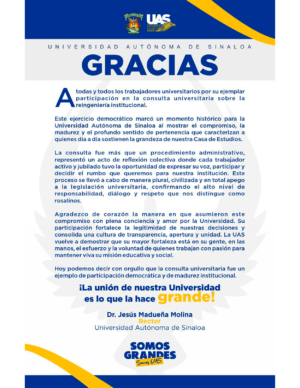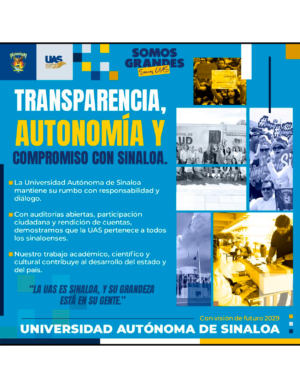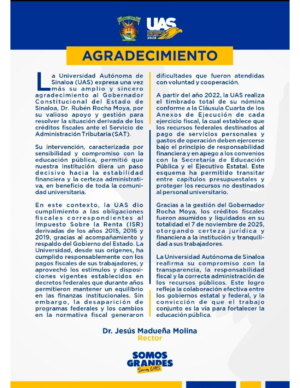Sinaloa: periodismo bajo fuego
La guerra en Sinaloa ha incrementado el riesgo de hacer periodismo y los retos que el gremio enfrenta respecto a las decisiones que deben tomar al momento de narrar la violencia, cuando la información circula velozmente en redes sociales.
Por: Alondra Reyna y Carlos Buburrón
Una vez más, el periodismo sinaloense ha estado bajo fuego desde hace más de un año. Entre septiembre de 2024, mes en el que inició la guerra en Sinaloa, y julio de 2025 se registraron 44 agresiones contra periodistas de acuerdo con el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa.
Los ataques en su contra no son nuevos; Sin embargo, la violencia exacerbada que se vive desde hace poco más de un año ha agravado la situación. Por ejemplo, sólo en octubre de 2024 el Instituto registró ocho agresiones. Aunque las cifras ya son alarmantes, no representan todo el problema, pues algunas agresiones no han sido denunciadas ni con las autoridades ni en los medios de comunicación donde trabajan. A pesar de la importancia que tiene la labor periodística en contextos como el sinaloense para registrar, evidenciar y denunciar, la protección para periodistas y reporteros aún es limitada.
Entonces, es fundamental explorar cómo es que ellas y ellos resisten, qué retos enfrentan y cómo es que han logrado que Sinaloa no se convierta en una zona de silencio en su totalidad . En el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México realizamos una serie de tres podcasts con periodistas sinaloenses donde conversamos al respecto. En el primero , Adrián López, director del Noroeste, y Alejandro Sicarios, director de Revista Espejo, reconocieron los retos de dirigir un diario en medio de la guerra. En segundo lugar , Marcos Vizcarra y Miriam Ramírez reflexionaron sobre los aprendizajes que se han recogido tanto del pasado como del presente. Y en el tercero , Paulina Otáñez y Romario Sánchez narraron cómo ha sido la inserción de las juventudes al periodismo local.
Dirigir un diario en Sinaloa
La violencia en Sinaloa no es nueva. Alejandro Sicairos reconoce que desde la Operación Cóndor en la década de 1970, las y los sinaloenses han vivido en medio de guerras. La primera fue hace medio siglo cuando las operaciones de erradicación enfrentaron a militares con productores de amapola y cientos de campesinos de la zona serrana vivieron las consecuencias de la violencia que se desató. Tuvieron que pasar casi cinco décadas para que por medio de la Comisión para Acceso a la Verdad se reconocieran las atrocidades que se vivieron en ese entonces.
Según las fracturas criminales y gubernamentales, los episodios de violencia extrema han continuado y han dejado cicatrices en la sociedad y en quienes ejercen el periodismo. Episodios como el ataque a la fachada del periódico Noroeste en Mazatlán en 2010 y, particularmente, el asesinato de Javier Valdez en 2017 siguen en la memoria de quienes se dedican a informar. En especial, el asesinato de Valdez significó no sólo la pérdida de un referente, sino el cuestionamiento sobre la manera en la que se informa, ya que las amenazas se convirtieron en realidad letal. En ese momento, además de lidiar con el duelo, se tuvieron que tomar decisiones de supervivencia.
Desde entonces quienes dirigen medios sinaloenses como el Noroeste y Revista Espejo se han preguntado cotidianamente si es aún es viable cubrir los hechos violentos inmediatamente o si es preferible narrar el hecho sólo una vez que se ha logrado analizar un detalle. Esta disyuntiva no es menor, pues no se trata de ignorar lo que ocurre, sino de proteger a su equipo e informar para construir memoria, la cual hoy es un compromiso de los medios de comunicación con la sociedad. Por esta razón, estos medios han tomado la iniciativa de generar registros, procesar la información con rigor y dejar de lado narrativas que se centran únicamente en los grupos criminales.
Retos del pasado y del presente
Los hechos violentos que han enfrentado periodistas y medios sinaloenses marcaron a una generación de reporteras y reporteros dedicados a la nota roja y que ahora se han especializado en la cobertura de la violencia, como narran Miriam Ramírez y Marcos Vizcarra. Desde su perspectiva, la experiencia les ha mostrado que lo central es presentar la información sin poner en riesgo su integridad. No obstante, a pesar de los cuidados que han desarrollado, conforme los grupos criminales locales intensificaron la violencia extrema en contra de la población civil desde 2019, el riesgo del ejercicio del periodismo también aumentó.
Previo al inicio de la guerra ya se habían presentado dos situaciones. Por un lado, los medios tradicionales se convirtieron en una forma de comunicación prescindible para los grupos criminales. Ellos incrementan su presencia en redes sociales no sólo para cometer delitos como extorsión y reclutamiento, sino también para convertirlas en su espacio de difusión predilecto. Por el otro, la crisis económica del gremio redujo los equipos que colaboran en los medios, por lo que comunicadores migraron a las redes sociales para trabajar e informar desde ellas sin la protección y el rigor que pertenecer a un medio podría suponer.
La guerra en Sinaloa, por tanto, se desató en un contexto fértil para la autocensura, la censura y la vulnerabilidad periodística. Los casos registrados de ataques a vehículos de medios o familiares de periodistas dan cuenta de esto. Por esta razón, se ha acrecentado el dilema respecto a cómo manejar los hechos. Este cuestionamiento no se limita a qué historias contar y desde qué ángulo, sino también a cómo verificar la información cuando la fuente directa –el crimen– es inaccesible. En este escenario, el trabajo en equipo ha sido clave para protegerse en medio de los hechos violentos y verificar si aquello que circula en las redes en verdad ha ocurrido.
Marcos Vizcarra señala que las notas exclusivas sobre violencia criminal se han perdido, pues ya no hay “lobos solitarios” porque se ha optado por el trabajo en “manada”. Es decir, hay coordinación entre periodistas y reporteros de distintos medios, ya que cuando se cubren notas de esta naturaleza el trabajo no sólo es de quienes van a campo –que sin duda están en primera línea–, sino también de quienes están monitoreando. Asimismo, el trabajo en equipo ya no es únicamente entre periodistas, también incluye redes con otros sectores de la población como las víctimas de la violencia, el sector privado y la academia. El periodismo, por tanto, es un nodo fundamental dentro del tejido social sinaloense.
Nuevos aprendizajes
Romario Sánchez y Paulina Otáñez de NoroesteTV , con 23 y 24 años, respectivamente, pertenecen a la nueva generación de periodistas sinaloenses. A pesar de que reconocen las experiencias heredadas por sus colegas, también explican que hay cuestiones que han aprendido desde la práctica, por ejemplo, sobre cómo lidiar con el miedo cuando se acude al lugar de los hechos . Si bien hay una vocación detrás, la realidad es que nadie está preparado para vivir una guerra de cerca, la cual impacta en la salud mental y los ha llevado a tener que reforzar el autocuidado.
Sumado a esto, las nuevas generaciones también tienen presentes los retos de la era digital, donde las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, los medios independientes y perfiles ciudadanos han sido parte de la cobertura de la violencia en las redes, por lo que la inmediatez de la información permite a la población tomar decisiones cotidianas como la ruta que va a tomar para llegar a casa, lo cual puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, por el otro, en las redes sociales pueden generar desinformación, pánico y en ocasiones narrativas que enaltecen a líderes criminales.
Por tanto, el periodismo que sí analiza los hechos permite formar un criterio ciudadano crítico sobre la información y, además, eventualmente permite construir memoria . Por esta razón, Romario explica que las alertas en redes sociales no son suficientes para construir una nota, es necesario verificar el hecho acudiendo al lugar. Esto implica, en primer lugar, la exposición de reporteros como Romario a vivir fuegos cruzados y mantenerse pendiente permanentemente a cualquier hecho. En segundo, a trabajar con detenimiento cuando un suceso está ocurriendo, por lo que se ha optado por sólo narrar lo que se puede ver en el momento y más tarde publicar los detalles con cifras y datos ya verificados. Esto es una desventaja para aquel público que prefiere la información inmediata, pero es el sello distintivo para quienes priorizan la calidad.
Este complejo panorama muestra que, indiscutiblemente, la guerra en Sinaloa ha incrementado el riesgo de hacer periodismo. Además, ha acrecentado los retos que el gremio enfrenta respecto a las decisiones que deben tomar al momento de narrar la violencia cuando la información circula velozmente en redes sociales. Entender el contexto sinaloense de forma amplia es un primer paso para brindar la protección que periodistas y reporteros requieren para prevenir aquellos casos que escalan a las agresiones directas y, desafortunadamente, muchas veces letales.
* Alondra Reyna Rivera es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de México e integrante del Seminario sobre Violencia y Paz. Carlos Buburrón ( @CBuburron ) es politólogo y administrador público e integrante del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.
Con información de Animal Politico