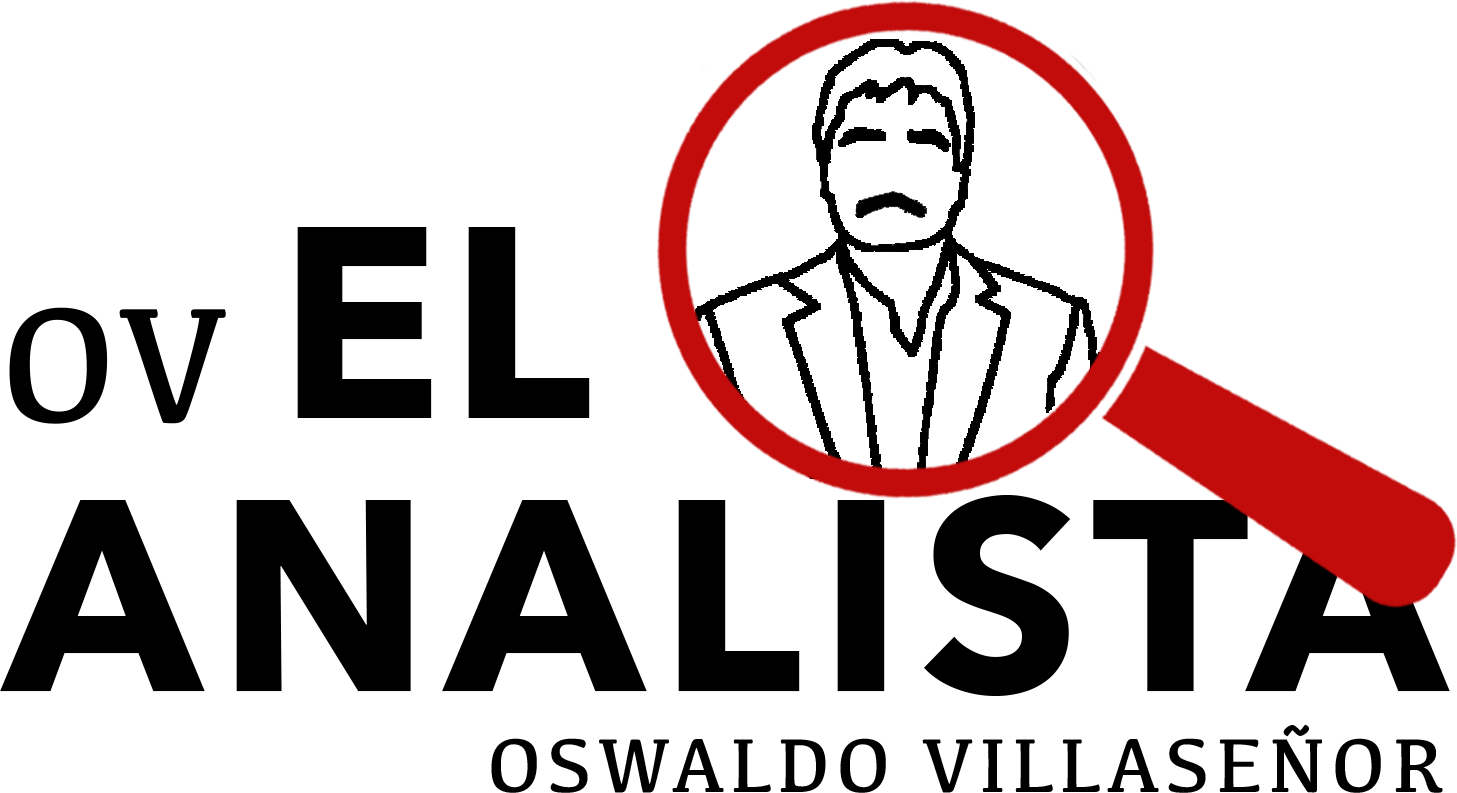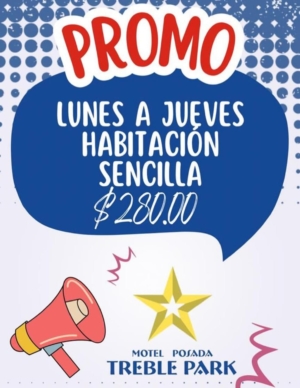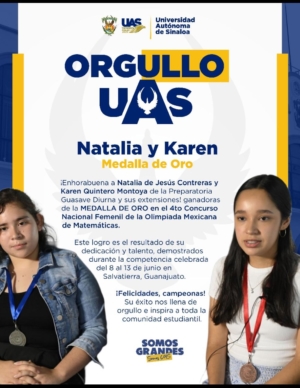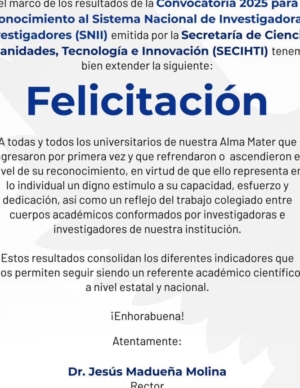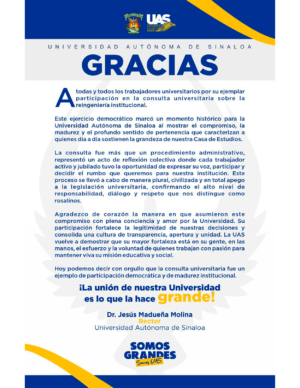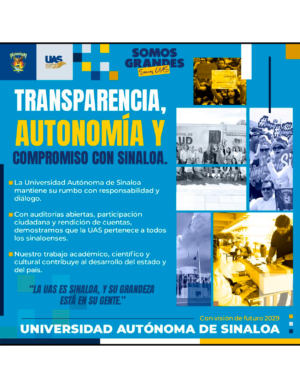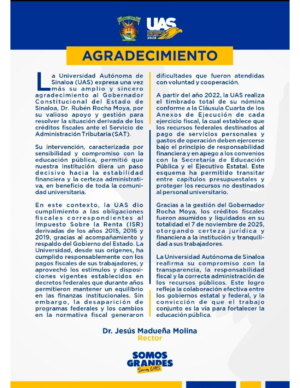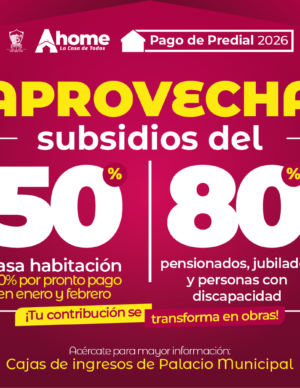EL NACIMIENTO DE LA ERA TECNOLÓGICA
Jesús Octavio Milán Gil
Nací un lunes de julio de 1952, cuando el mundo aún olía a posguerra y esperanza.
La Guerra de Corea aparecía en los titulares: un conflicto que había estallado dos años antes, cuando el norte comunista —apoyado por China y la Unión Soviética— cruzó el paralelo 38 para invadir al sur, respaldado por Estados Unidos y la ONU. Era una guerra fría que ardía caliente, una lucha ideológica convertida en tragedia humana: millones de muertos, ciudades arrasadas y un país partido en dos, espejo de un planeta dividido entre Este y Oeste. En medio de aquel caos, el eco de las bombas convivía con el anhelo de reconstrucción, de volver a empezar.
El aire del planeta era denso: mezcla de humo, sudor y fe en el porvenir. La humanidad acababa de sobrevivir a dos guerras que la habían desangrado y, sin embargo, volvía a soñar con reconstruirse entre ruinas y antenas. En apenas tres años, de 1950 a 1953, Corea se convirtió en el laboratorio del miedo. Las estimaciones varían, pero se calcula que murieron entre 2.5 y 3.5 millones de personas. Pueblos arrasados y un paralelo —el 38— trazado con sangre para dividir a una sola nación en dos mundos irreconciliables.
En ese clima de tensión nací yo. En una casa modesta, con el rumor de la radio anunciando los avances del frente, mi padre me miró por primera vez y dijo con ironía: “Nació el coreano”. Era su forma de bautizarme con el espíritu del tiempo: el tiempo de las guerras lejanas que se colaban por las bocinas y formaban parte del desayuno, el tiempo en que la historia mundial se escuchaba a través de válvulas incandescentes y radios de transistores.
Aquel año, las válvulas electrónicas rugían en los laboratorios de los físicos; los transistores, recién nacidos, se escondían en los bolsillos de los ingenieros; y el término computadora dejaba de designar a las mujeres que hacían cálculos con lápiz y papel para convertirse en la descripción de una máquina capaz de pensar por nosotros. IBM lanzaba sus primeros ordenadores comerciales, el radar civil se expandía hacia los aeropuertos y la humanidad empezaba a medir, registrar y codificar el mundo.
De la chispa a la red
Aquella fue, sin duda, la aurora de la era tecnológica. La humanidad comenzaba a delegar su pensamiento en las máquinas. Lo hacía sin miedo, con una fe ciega que hoy nos parece casi infantil. Las promesas eran luminosas: progreso, comodidad, eficiencia. Nadies hablaba todavía del precio oculto —la pérdida de la privacidad, la automatización de los empleos, la dependencia digital o la sustitución paulatina del juicio humano por la lógica binaria—.
En los años cincuenta, la tecnología aún olía a esperanza. Se creía que cada descubrimiento nos acercaba a una vida mejor, más justa, más racional. Pero lo que no se comprendía del todo era que cada avance técnico traía consigo un cambio profundo en la conciencia humana. Aprendimos a confiar más en las máquinas que en la intuición, a medir el éxito por la velocidad del cálculo y no por la profundidad del pensamiento.
El transistor —ese pequeño milagro de silicio inventado en 1947— fue el germen de todo. De él nacerían las radios portátiles, los televisores compactos, los microprocesadores y, más tarde, los teléfonos inteligentes. En apenas unas décadas, la humanidad pasó de escuchar la guerra por la radio a presenciarla en directo por televisión, y finalmente a comentarla en tiempo real por las redes sociales.
La humanidad programada
Aquel niño nacido en 1952 creció entre cables y tubos catódicos. La televisión moldeó sus imaginarios, la ciencia se convirtió en promesa de salvación y la palabra progreso se transformó en dogma. Los gobiernos invirtieron en la carrera espacial, las universidades en la investigación atómica y los hogares en aparatos que parecían milagrosos. Todo podía ser más rápido, más limpio, más exacto.
Pero el costo no tardó en revelarse. Al delegar el pensamiento en la máquina, el ser humano empezó a volverse programable. Primero, las fábricas automatizadas reemplazaron las manos; después, los algoritmos comenzaron a sustituir conciencias. El control, que antes dependía de leyes y jerarquías visibles, se volvió invisible, digital, algorítmico. Las pantallas no solo mostraban la realidad: la fabricaban.
Aquel sueño de progreso terminó por redefinir lo humano. Las emociones se cuantificaron, las relaciones se digitalizaron y la memoria se externalizó en discos duros. Lo que antes era experiencia, ahora es dato. Lo que antes era comunidad, hoy es red.
La memoria de las máquinas
Cuando nací, las computadoras ocupaban habitaciones enteras y necesitaban ventiladores gigantes para no arder. Hoy, un niño puede sostener en su mano un dispositivo con más poder de cálculo que toda la NASA en 1969. Pero con ese poder también sostiene una paradoja: cuanto más avanzamos tecnológicamente, más incierta se vuelve nuestra humanidad.
La tecnología, que nació como herramienta de liberación, ha empezado a transformarse en prótesis emocional, en dependencia invisible. Lo que antes se hacía por curiosidad científica hoy se hace por necesidad económica o control social. Los datos son el nuevo petróleo; los algoritmos, los nuevos amos del pensamiento.
Sin embargo, no todo es desolador. La tecnología también ha permitido avances médicos impensables, educación a distancia, conectividad global y una nueva conciencia ambiental. El problema no radica en la herramienta, sino en el uso que hacemos de ella, en el modelo de civilización que hemos construido alrededor de la eficiencia.
La herencia del “coreano”
Cuando mi padre dijo “nació el coreano”, no lo sabía, pero estaba nombrando algo más que a un hijo. Estaba bautizando a una generación entera: la que vería nacer la televisión, los satélites, los circuitos integrados, los microchips, Internet, los teléfonos inteligentes y la inteligencia artificial. La generación que presenció el tránsito del humo al silicio, del papel al bit, de la palabra al código.
Yo nací cuando el mundo aún creía que el progreso técnico equivalía al progreso moral. Hoy sé que no. Las máquinas piensan, pero no sienten; deciden, pero no aman. Su lógica es la eficiencia, no la compasión. Y sin compasión, el futuro es una línea de código fría y perfecta, pero vacía.
El nacimiento de la era tecnológica no ocurrió en un laboratorio, sino en el alma humana: en esa decisión de creer que la inteligencia podía ser reemplazada por la información. Desde 1952 hasta hoy, el mundo ha recorrido un camino asombroso, pero también peligroso. Hemos conquistado la velocidad, pero hemos perdido el silencio; dominamos los datos, pero descuidamos la sabiduría.
Quizá el verdadero desafío del siglo XXI no sea crear máquinas más inteligentes, sino reaprender a ser humanos. Porque, después de todo, lo que hace grande a una civilización no es su tecnología, sino la calidad de su pensamiento, la ética de sus actos y la ternura con la que mira al otro.
En mi casa, mi nacimiento fue recibido con humor y cariño en aquella atmósfera de tensión global. Mi padre, con su sabiduría capitalina y su ironía serena, dijo al verme por primera vez: “Nació el coreano.” No porque tuviéramos nada que ver con aquel país lejano, sino porque el mundo hablaba de Corea todos los días, como si el destino del planeta se decidiera allí. Y, en cierto modo, así era. Un armisticio puso fin a los combates, pero no a la guerra; las consecuencias de aquel conflicto perduran hasta hoy.
El mundo —ese en el que nací— era un laboratorio en ebullición: se mezclaban la memoria de la guerra, el vértigo del progreso y la inocencia de creer que la tecnología sería el nuevo rostro de la paz.
El saber no descansa, la lectura provoca y el pensamiento sigue.
Nos vemos en la siguiente columna.
.