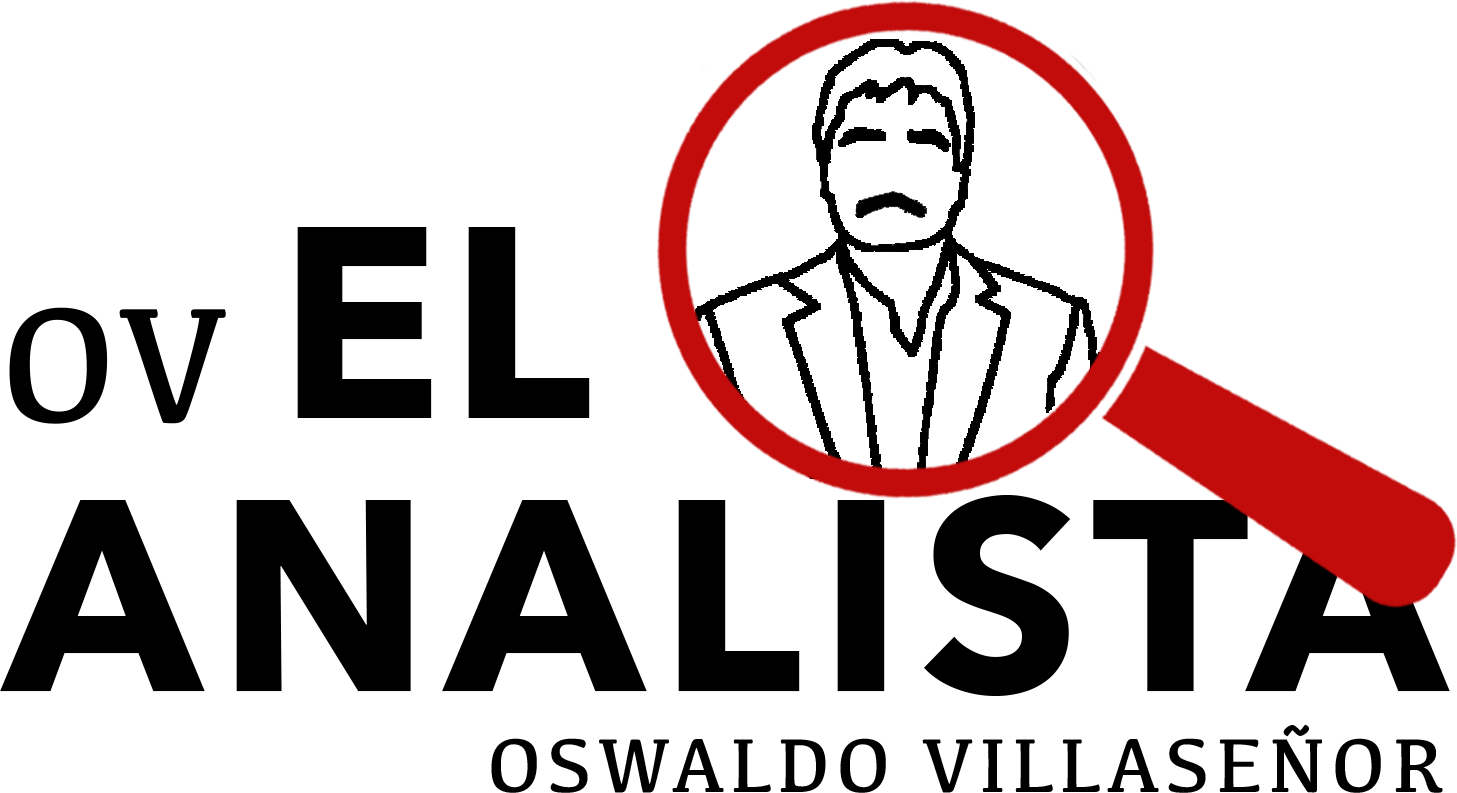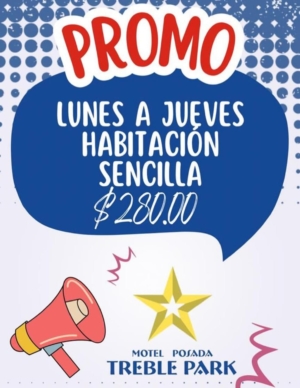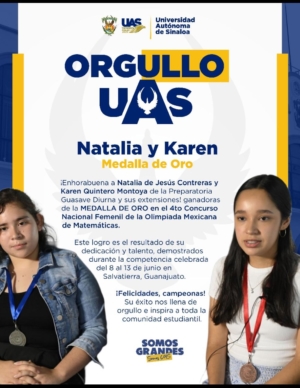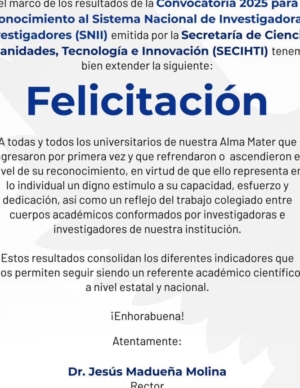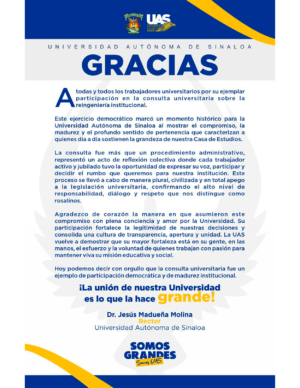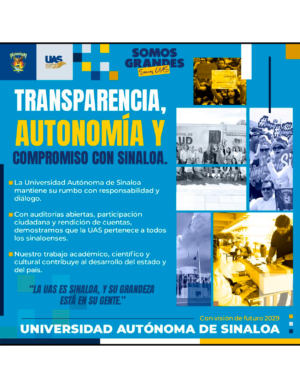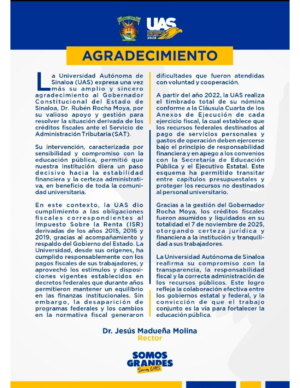BELÉM: ENTRE EL GRITO Y EL SILENCIO
BITÁCORAS INQUIETA
Jesús Octavio Milán Gil
Cuando los pueblos gritan en las calles de la Amazonía, el mundo debería dejar de hablar y empezar a escuchar.
I. El amanecer después del aplauso
Belém amaneció envuelta en humedad, canto de aves y un rumor que no era de esperanza sino de urgencia. El segundo día de la COP30 no fue una continuidad diplomática: fue un temblor moral.
Apenas 24 horas después de los discursos inaugurales de Lula da Silva y de los llamados a la “verdad climática”, la realidad irrumpió sin permiso. Decenas de comunidades indígenas, encabezadas por líderes Tupinambá y Yanomami, irrumpieron en el recinto con pancartas que gritaban lo que los informes callan: “No se puede comer dinero”.
La escena se convirtió en metáfora: los pueblos de la selva pidiendo espacio dentro de un evento que se hace en su propia casa. No fue una anécdota de protesta, fue un recordatorio de quién está pagando la factura del calentamiento global.
II. La ciencia ya no tiene voz: tiene sentencia
Según los datos presentados en esta jornada por el Emissions Gap Report de la ONU, incluso con los nuevos compromisos nacionales, el planeta sigue camino a un aumento de entre 2.3 y 2.5 °C hacia finales de siglo.
Los países prometen reducir 12 % de las emisiones globales para 2035 si cumplen sus planes. Pero la meta para evitar el desastre es del 43 % antes de 2030.
La brecha no es técnica; es política.
El reloj climático marca los minutos de un tiempo que se agota mientras los intereses fósiles extienden contratos hasta 2050.
Europa lo sabe —ya se comprometió a reducir 90 % sus emisiones para 2040—, pero América Latina sigue atrapada entre el discurso verde y la dependencia extractiva.
Brasil presume liderazgo, México aún busca su brújula: sin una política integral de transición energética, ni un plan hídrico nacional coherente, el país se asoma al espejo amazónico con la misma contradicción: proteger lo que destruye, declarar lo que no cumple.
III. Las cifras que hieren
Los científicos de la World Meteorological Organization recordaron en Belém que los años 2023, 2024 y 2025 conforman la racha más caliente jamás registrada en la historia humana.
El 2025 cerrará con un promedio global 1.48 °C por encima de la era preindustrial, dejando a las naciones tropicales en riesgo de pérdidas agrícolas superiores al 25 % en alimentos básicos.
Los países del Sur global —donde se cultiva el 80 % de la biodiversidad mundial— aportan apenas 9 % de las emisiones y sufren más del 60 % de los impactos climáticos.
Ese desequilibrio ya no se mide en toneladas de carbono, sino en vidas desplazadas, cosechas perdidas, selvas taladas y generaciones sin futuro.
IV. La fractura moral del discurso
El segundo día de la cumbre evidenció el divorcio entre la retórica climática y la ética ambiental.
Mientras en el recinto se hablaba de “transición justa”, afuera las comunidades indígenas eran contenidas por la policía; mientras se presentaban informes sobre “economía verde”, las petroleras seguían firmando contratos en aguas profundas del Atlántico; mientras los países ricos prometían fondos, los países pobres exigían justicia.
Belém se convirtió así en una parábola del mundo: los discursos oficiales suenan como plegarias tecnocráticas, pero los pueblos hablan en otro idioma —el de la supervivencia.
V. México ante el espejo de Belém
Para México, lo que sucede en Belém no es un tema lejano: es una advertencia.
Los ríos secos del norte, los valles agrietados del Bajío, los ciclones del Pacífico y las sequías en Sinaloa son capítulos del mismo libro que se escribe en la Amazonía.
México sigue dependiendo en un 73 % de fuentes fósiles para su generación eléctrica; ha perdido más del 40 % de sus cuerpos de agua superficiales en la última década; y la desertificación ya afecta al 60 % de su territorio agrícola.
El país no necesita discursos verdes, necesita políticas coherentes:
Un programa hídrico integral que no dependa de lluvias milagrosas,
Incentivos reales a la transición energética comunitaria,
Y una educación ambiental obligatoria que enseñe desde las aulas lo que la política aún no aprende: que el planeta no se hereda, se defiende.
VI. El grito en la selva y el silencio del poder
Cuando los líderes Tupinambá gritaron “Nuestra casa arde”, los micrófonos se apagaron, pero el mensaje quedó resonando en los pasillos.
El segundo día del clima no fue una cumbre, fue una confrontación entre la verdad y la hipocresía.
Entre el dolor y la indiferencia.
Entre el grito de los pueblos y el silencio del poder.
La COP30 en Belém se revela como un espejo donde el mundo se mira sin maquillaje: los que arden, los que callan, y los que aún creen que pueden comprar tiempo.
Pero el tiempo —como el agua— no se negocia, se acaba.
Colofón
Belém 2025 no será recordada por sus discursos, sino por la pregunta que dejó en el aire:
¿cuánto más silencio soportará la Tierra antes de que hable con fuego?
El saber no descansa, la lectura provoca y el pensamiento sigue. Nos vemos mañana con la siguiente columna.