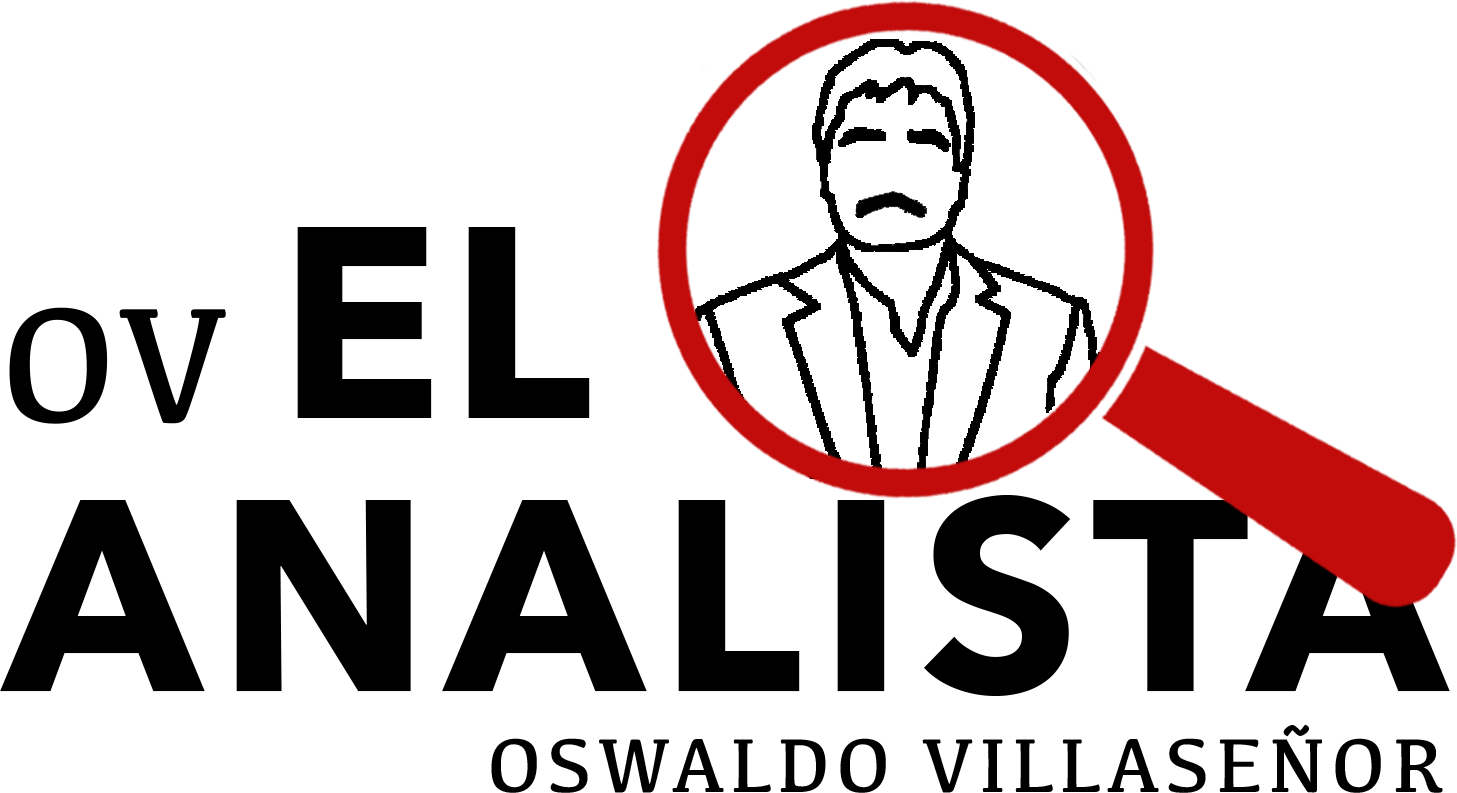LA VERDAD INCOMODA
BITÁCORA INQUIETA
Jesús Octavio Milán Gil
En las grandes tragedias, la verdad rara vez se aloja en una sola voz; suele estar fragmentada entre el dolor, el poder y la responsabilidad.
Cuando la política nombra al enemigo, no siempre lo entiende; a veces solo lo convierte en pretexto.
_
El 15 de diciembre, desde la Casa Blanca, Donald Trump decidió rebautizar al fentanilo: ya no solo droga, ya no solo crisis sanitaria, sino “arma de destrucción masiva”. La frase no es menor. En el lenguaje del poder estadounidense, esa categoría abre puertas que la diplomacia cierra y justifica acciones que el derecho internacional suele mirar con recelo. Al día siguiente, desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum respondió con otra gramática: análisis, cautela, causas, salud pública. Dos visiones frente a un mismo abismo. Dos países unidos por la tragedia, separados por la narrativa.
El fentanilo mata. Eso no está en discusión. En Estados Unidos, las muertes por sobredosis superan hoy las 100 mil anuales, y más del 70 % están vinculadas a opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Es la principal causa de muerte entre jóvenes de 18 a 45 años. No hay exageración posible ante esos números. Pero nombrar una sustancia como “arma de destrucción masiva” no la convierte automáticamente en una, ni resuelve el fenómeno social, económico y sanitario que la sostiene.
Trump eligió el lenguaje de la guerra. Y cuando un presidente estadounidense habla de armas de destrucción masiva, el mundo recuerda Irak, Afganistán, Siria: escenarios donde la palabra precedió a la devastación. Clasificar al fentanilo en ese nivel no es solo una figura retórica; es una decisión política con implicaciones legales, de seguridad y de presión internacional, particularmente sobre México.
El mensaje fue claro: los cárteles mexicanos son los responsables. El problema, sin embargo, es más incómodo: el mayor mercado de consumo de drogas del mundo está en Estados Unidos, no en México. El fentanilo no cruza la frontera por voluntad propia; cruza porque hay demanda, porque hay adicción, porque hay un sistema de salud que durante décadas sobre recetó opioides, normalizó la dependencia y después abandonó a millones de pacientes cuando cerró el grifo farmacéutico. Ese vacío lo llenó el mercado ilegal.
Aquí es donde la respuesta de Claudia Sheinbaum introduce una grieta en el discurso bélico. No niega el combate al crimen, pero se rehúsa a reducir el problema a una sola palabra explosiva. Recuerda —con razón— que el fentanilo también es un medicamento esencial, usado como anestésico en cirugías y tratamientos oncológicos. Criminalizar sin matices una sustancia es ignorar la diferencia entre uso médico, abuso farmacológico y tráfico criminal.
Pero hay algo más profundo en su postura: insistir en las causas del consumo. Pobreza emocional, desigualdad, soledad, depresión, falta de redes comunitarias, sistemas de salud fragmentados, precarización laboral. El fentanilo no llega primero; llega al final de una cadena de fracturas sociales. Atacar solo el último eslabón es políticamente rentable, pero estratégicamente insuficiente.
Las estadísticas lo confirman. En Estados Unidos, apenas uno de cada diez consumidores con trastornos por uso de opioides recibe tratamiento integral. El gasto en interdicción y seguridad supera por mucho al destinado a prevención y atención médica. En México, aunque el consumo es significativamente menor, el riesgo de expansión existe si no se fortalece la salud pública, la educación preventiva y la cooperación binacional real, no punitiva.
Trump endurece el discurso porque el miedo moviliza votos. Sheinbaum modula el mensaje porque sabe que las drogas no se derrotan solo con decretos, sino con políticas de largo aliento. El choque no es solo entre dos presidentes; es entre dos formas de entender el poder: una que busca culpables externos y otra que reconoce responsabilidades compartidas.
La pregunta de fondo es incómoda: ¿quién tiene la verdad última? Tal vez ninguno por completo. Trump acierta al reconocer la magnitud letal del problema. Sheinbaum acierta al señalar que la guerra semántica no sustituye a la política pública. El error sería creer que basta con uno de los dos enfoques.
Porque si el fentanilo es un arma, entonces la adicción es una derrota colectiva. Y si es una crisis sanitaria, entonces la seguridad sin salud es solo castigo sin solución. México no puede aceptar una narrativa que lo convierta en villano único, pero tampoco puede evadir su responsabilidad en el control territorial, aduanal y financiero del crimen organizado. Estados Unidos no puede seguir externalizando culpas mientras evade su propio espejo social.
La salida no está en el diccionario militar, sino en un nuevo pacto binacional: reducción real de la demanda, regulación estricta de precursores químicos, inteligencia financiera compartida, fortalecimiento de aduanas, inversión masiva en salud mental, tratamientos accesibles y campañas preventivas que hablen de dolor, no solo de castigo.
Llamar “arma de destrucción masiva” al fentanilo puede encender titulares. Desactivar sus causas puede salvar generaciones. Esa es la diferencia entre gobernar con estruendo o gobernar con responsabilidad.
Y en ese cruce de palabras, decretos y silencios, una verdad permanece: ningún muro detiene una droga cuando del otro lado hay millones buscando anestesia para su desesperanza. Bitácora Inquieta lo anota hoy, no para absolver ni condenar, sino para recordar que las crisis complejas no se resuelven con nombres rimbombantes, sino con decisiones valientes y humanas.
Ninguno tiene la verdad última. Y, al mismo tiempo, ambos dicen una parte de la verdad.
El saber no descansa, la lectura provoca y el pensamiento sigue. Nos vemos en la siguiente columna.
.