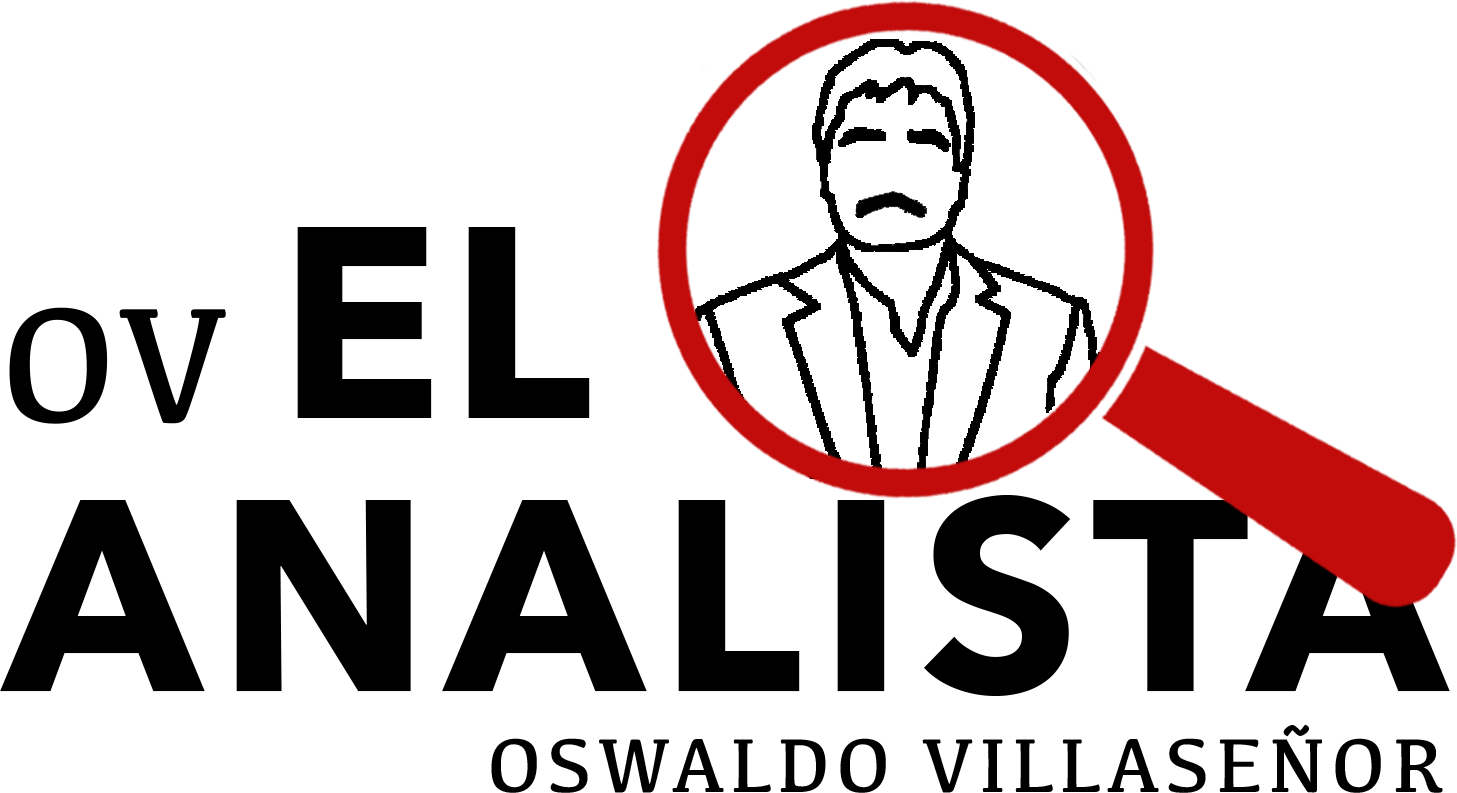CRECEMOS PERO NO AVANZAMOS
BITÁCORA INQUIETA
Jesús Octavio Milán Gil
En México, crecer ha sido aprender a sumar cifras sin saber restar desigualdades.
México llega al umbral de 2026 con una extraña sensación de movimiento inmóvil.
Las cifras caminan, los discursos avanzan, los informes presumen; pero el país —ese cuerpo colectivo que no cabe en las gráficas— sigue esperando que el crecimiento se convierta en desarrollo, que el aumento se traduzca en mejora, que la estadística toque el suelo.
Porque crecer no es lo mismo que desarrollarse.
Crecer es inflarse; desarrollarse es transformarse. Y México, desde hace décadas, ha perfeccionado el arte de inflarse sin cambiar de forma.
El crecimiento económico existe. Ahí están los porcentajes moderados pero constantes, las exportaciones que baten récords, la relocalización industrial convertida en consigna, la estabilidad macroeconómica repetida como prueba de madurez. El país produce más, vende más, se integra más. Sin embargo, el desarrollo —ese proceso lento, profundo y socialmente compartido— sigue siendo una promesa diferida, siempre en revisión, siempre a la espera de mejores condiciones.
En la vida cotidiana, el crecimiento se percibe poco. No se ve en el transporte público saturado, no se siente en hospitales que operan al límite, no se aprende en aulas donde el número de alumnos supera a las certezas.
El desarrollo no llega en boletines; llega cuando una familia no elige entre comer o medicarse, cuando un joven no confunde migrar con sobrevivir, cuando un trabajador no normaliza la precariedad como destino heredado.
México crece, sí, pero de manera desigual, territorialmente fragmentada, socialmente injusta.
Crecen los polos industriales mientras se vacían las comunidades rurales. Crecen los parques logísticos mientras los salarios reales avanzan con timidez. Crecen las exportaciones mientras el mercado interno resiste a fuerza de informalidad. Crece la narrativa del éxito mientras la movilidad social permanece prácticamente congelada.
El problema no es crecer poco; es crecer mal.
Crecer sin fortalecer el Estado de derecho convierte la inversión en enclave. Crecer sin educación de calidad convierte la demografía en riesgo. Crecer sin planeación territorial convierte el desarrollo en despojo. Crecer sin justicia fiscal convierte el progreso en privilegio. Y crecer sin visión ambiental convierte el presente en una deuda que nadie quiere firmar, pero todos pagarán.
Hay, sin embargo, dos dimensiones donde la ausencia de desarrollo se vuelve más cruda y más costosa: la corrupción y la violencia.
En corrupción, México no retrocede ni avanza: se adapta. La corrupción no desaparece; se reconfigura. Cambian los discursos, se renueva el vocabulario moral, se reciclan las promesas de limpieza, pero la lógica persiste. Ya no siempre es el sobre manila; a veces es el contrato opaco, la adjudicación discrecional, la excepción administrativa convertida en regla. Menos escándalo, misma estructura. Menos cinismo explícito, igual tolerancia práctica.
No es que falten leyes; sobran atajos. Y mientras la corrupción siga siendo rentable —como lo sugieren los costos económicos que cada año se cuentan en puntos del PIB y en servicios que nunca llegan— el desarrollo será apenas un simulacro administrativo con buena redacción.
La violencia, por su parte, dejó de ser una anomalía para convertirse en paisaje.
No porque se acepte, sino porque se normaliza. El país aprendió a convivir con cifras que en otro contexto provocarían conmoción permanente, decenas de miles de homicidios al año, regiones enteras bajo disputa, comunidades que viven entre la estadística y el silencio. La violencia se fragmenta, se regionaliza, se administra. Ya no paraliza al Estado, pero tampoco lo transforma.
Se gestiona el daño sin resolver la causa.
Aquí también hay crecimiento sin desarrollo.
Crecen los presupuestos de seguridad, pero no la confianza ciudadana. Crecen las corporaciones policiales, pero no la coordinación efectiva. Crecen las detenciones, pero no las sentencias. Crece la retórica del control, mientras la impunidad sigue funcionando como sistema operativo, la mayoría de los delitos no se investigan y menos aún se castigan.
La corrupción alimenta a la violencia; la violencia protege a la corrupción. Son dos engranes del mismo mecanismo. Sin romper ese círculo, cualquier crecimiento económico es frágil, cualquier inversión es vulnerable, cualquier promesa de futuro es provisional.
No es una percepción, organismos nacionales e internacionales coinciden en que México mantiene niveles de impunidad superiores al 90 % y pérdidas por corrupción que impactan de manera estructural el crecimiento social.
Porque no hay desarrollo posible donde la ley es negociable y la vida es estadística.
El discurso oficial —cualquiera que sea su signo— insiste en la cifra como prueba moral. Si el PIB aumenta, todo va bien. Si la inversión llega, el camino es correcto. Pero el desarrollo no se mide sólo en cuánto produce un país, sino en cómo reparte, cómo cuida, cómo educa, cómo protege, cómo corrige. El desarrollo incomoda porque exige decisiones políticas, no sólo técnicas.
El umbral de 2026 no es una fecha: es una advertencia. México se aproxima a una bifurcación silenciosa. Puede seguir apostando al crecimiento como coartada —esa ilusión numérica que tranquiliza a los mercados y adormece conciencias— o puede decidir, por fin, que el desarrollo no es un subproducto automático del mercado, sino una construcción política deliberada.
Porque el desarrollo exige algo que el crecimiento no pide, voluntad.
– Voluntad para invertir en educación más allá del discurso.
– Voluntad para profesionalizar al Estado sin capturarlo.
– Voluntad para regular sin miedo a incomodar intereses.
– Voluntad para planear a largo plazo en un país obsesionado con el sexenio.
– Voluntad para entender que la desigualdad no es un accidente, sino una arquitectura social que se reproduce si no se desmonta.
La pregunta ya no es si México puede crecer. Esa discusión está agotada. La pregunta es si México quiere desarrollarse, con todo lo que eso implica: redistribuir poder, corregir asimetrías, romper inercias, asumir costos políticos hoy para evitar costos sociales mañana.
Porque el desarrollo no es neutral. Siempre toma partido: por el territorio frente a la especulación, por el trabajo frente a la renta, por la ley frente al arreglo, por el futuro frente a la urgencia.
Esta columna se apoya en indicadores públicos de INEGI, CONEVAL, Banco Mundial y organismos internacionales sobre desarrollo, desigualdad, corrupción y violencia.
Colofón
En el México que se asoma a 2026, el verdadero dilema no es cuánto crecemos, sino para quién, con qué reglas y a qué precio social.
Crecer puede inflar la economía; desarrollarse, en cambio, exige dignificar la vida.
Y un país que no logra eso, por más que crezca, seguirá avanzando sin moverse.
Nos vemos en la siguiente columna.