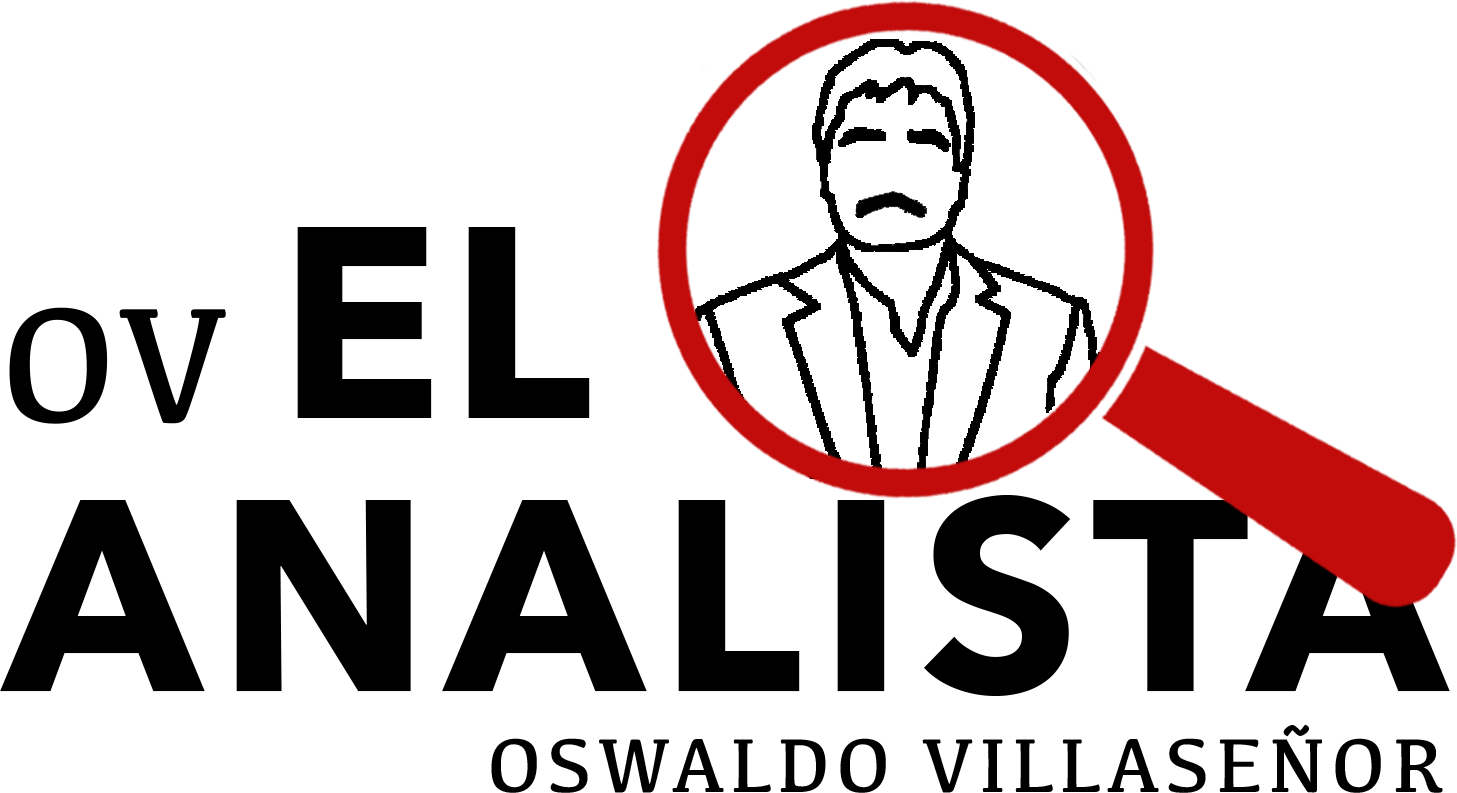LAS 40 HORAS QUE EL PAÍS SE DEBE
BITÁCORA INQUIETA
Jesús Octavio Milán Gil
En México —ese país donde el tiempo se estira como liga vieja— el reloj siempre ha trabajado horas extra… pero casi nunca para quien vive de su salario.
La discusión sobre la jornada laboral de 40 horas volvió al centro del escenario público como vuelven los temas incómodos: empujados por la realidad, no por la voluntad política. No llegó como dádiva del poder, sino como exigencia acumulada de millones que han pasado su vida entre el tráfico, el checador y la fatiga crónica. La pregunta ya no es si el país puede reducir la jornada; la pregunta es por qué tardó tanto.
Porque mientras otras economías avanzaron hacia esquemas más humanos —menos horas, más productividad— México se aferró a una lógica del siglo pasado: trabajar más para ganar menos, extender la jornada para ocultar la precariedad, confundir sacrificio con virtud.
Trabajar no es vivir menos
Durante décadas se normalizó que la vida ocurriera después del trabajo, como si el tiempo personal fuera un lujo y no un derecho. Jornadas de 48 horas semanales se defendieron con el argumento del “costo”, del “riesgo para la empresa”, del “momento no adecuado”. Siempre había una excusa; nunca una solución.
Pero el mundo cambió. Cambió la tecnología, cambió la productividad, cambió la conciencia social. Lo único que no se movió fue la rigidez mental de quienes siguen midiendo el valor humano por horas sentadas y no por resultados. La evidencia es clara: menos horas no significan menos trabajo; significan mejor trabajo.
Reducir la jornada no es flojera institucionalizada. Es reconocer que el agotamiento no produce riqueza; produce errores, enfermedades, violencia doméstica, abandono escolar y una sociedad cansada que ya no confía en nadie.
La resistencia del privilegio
Como siempre, la resistencia no vino de abajo. Vino de los mismos sectores que se beneficiaron de jornadas largas, salarios bajos y ausencia de conciliación familiar. Los que jamás han fichado entrada. Los que confunden “competitividad” con explotación elegante.
El argumento se repite como mantra: “No es el momento”. Nunca lo es cuando se trata de redistribuir tiempo y dignidad. Curiosamente, siempre es el momento para rescates, estímulos fiscales selectivos y discursos sobre productividad que nunca llegan al bolsillo del trabajador.
Reducir la jornada laboral no quiebra empresas; quiebra inercias. Obliga a reorganizar procesos, invertir en capacitación y dejar de usar el cansancio como modelo de gestión. Eso incomoda. Y mucho.
Productividad no es exprimir
México no es improductivo por trabajar poco. Es improductivo por trabajar mal. Jornadas extensas con salarios insuficientes generan rotación, informalidad y desmotivación. Nadie cuida lo que no le permite vivir.
Los países que avanzaron hacia las 40 horas entendieron algo elemental: el tiempo libre no es ocio improductivo; es salud, formación, convivencia, creatividad. Un trabajador que descansa piensa mejor. Uno que vive mejor,
rinde mejor.
La reforma, además, tiene un efecto silencioso pero poderoso: devuelve tiempo. Tiempo para los hijos, para los padres envejecidos, para estudiar, para descansar, para existir fuera del rol productivo. Eso no cabe en las hojas de cálculo, pero sostiene a las sociedades.
El miedo como política
Quienes se oponen a la reforma usan el miedo como argumento: despidos, inflación, cierre de empresas. Es el mismo libreto que se usó contra el salario mínimo, contra las vacaciones dignas, contra cualquier avance laboral. Y, como siempre, la catástrofe anunciada no llegó.
El verdadero miedo es otro: perder el control sobre el tiempo ajeno. Porque quien controla el tiempo controla la vida cotidiana. Y ceder horas es ceder poder.
Una reforma que mide el país
La jornada de 40 horas no es solo una reforma laboral. Es un termómetro ético. Dice qué país queremos ser: uno que presume crecimiento mientras agota a su gente, o uno que entiende que el desarrollo empieza por el cuerpo y la mente de quienes trabajan.
No se trata de ideología; se trata de civilización. Ninguna nación se construye sobre el cansancio permanente de su población. Ninguna democracia se fortalece con ciudadanos exhaustos.
Y ahora, el reloj legislativo marcó una hora distinta. El Senado de la República aprobó este lunes la semana laboral de 40 horas para su aplicación en toda la clase trabajadora del país. No será inmediata: comenzará a implementarse de manera gradual a partir de 2027 y quedará plenamente instituida hacia 2030. El oficialismo la celebra como bandera propia; la oposición la observa con reservas y advertencias. Los trabajadores la miran como la culminación de un anhelo largamente pospuesto. Los especialistas, en cambio, advierten sobre los riesgos en un contexto económico frágil y un entorno político tenso. Los indicadores recientes ofrecen argumentos a quienes dudan. Pero la historia no se escribe con temores anticipados, sino con hechos concretos. Será en la práctica —no en la retórica— donde esta reforma demostrará si México estaba listo o si, como tantas veces, decidió avanzar empujado por la necesidad antes que por la previsión.
Y en medio de la celebración y las reservas, apareció una precisión que no es menor. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, confirmó que los dos días de descanso serán incorporados en la reforma secundaria. La aprobación en el Pleno —la tarde del 11 de febrero— redujo la jornada a 40 horas, pero dejó en el texto principal una omisión simbólica: no menciona explícitamente esos dos días consecutivos. El detalle no es técnico; es político. Porque el descanso no es un adorno jurídico, es la esencia de la reforma. El artículo tercero transitorio establece una ruta gradual: 48 horas en 2026; 46 en 2027; 44 en 2028; 42 en 2029; 40 en 2030. Cinco años para domesticar la resistencia y adaptar la economía. Cinco años para que el país aprenda a reorganizarse sin colapsar. El calendario revela prudencia, pero también revela cautela excesiva. La pregunta no es si México puede transitar esa escalera; la pregunta es si sabrá convertir cada peldaño en productividad real y no en simulación administrativa. Porque reducir horas sin garantizar descanso efectivo sería cambiar la cifra sin cambiar la cultura. Y eso —ya lo sabemos— no transforma nada.
Colofón
Reducir la jornada laboral no hará a México menos competitivo. Lo hará más humano. Y eso, en el largo plazo, es la única competitividad que no se derrumba.
El país no necesita más horas de trabajo. Necesita más horas de vida.
Porque un país que no sabe descansar, tampoco sabe avanzar.
Nos vemos en la siguiente columna.