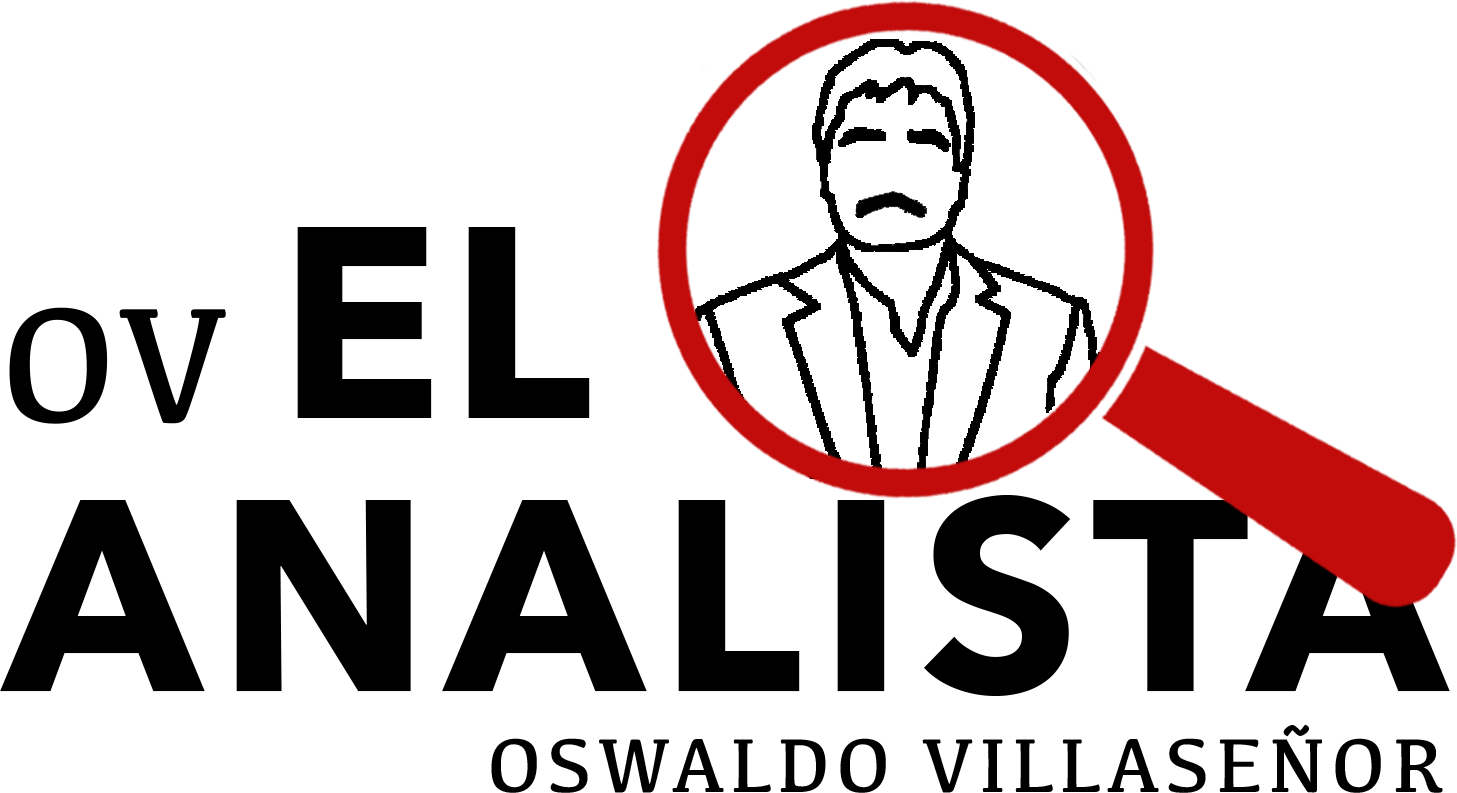La tiranía del guion
Si algo ha definido al lopezobradorismo durante estos años, no solo en el poder sino desde que estaba en la oposición (sobre todo a partir del 2006), es la habilidad de no salirse de su propia narrativa. No importan la dificultad de los temas ni la especificidad de las circunstancias, tampoco la diversidad de las alternativas ni la gravedad de las consecuencias. Todo, siempre, se trata de lo mismo. La misma trama, los mismos villanos, el mismo héroe y las mismas expectativas de redención. He ahí dos grandes claves de su éxito: por un lado, la simplicidad; por el otro, la constancia.
Hay muchos aspectos en los que López Obrador ha demostrado ser un improvisado, un incompetente o ambas cosas. En su estilo de comunicación, sin embargo, no ha sido ninguna. La sencillez de su relato y la intransigencia con la que se ciñe a él son, probablemente, de sus mayores fortalezas como político. Eso no significa que su discurso sea veraz ni tampoco que carezca de contradicciones. Significa, como bien lo ha explicado Luis Antonio Espino , que su discurso logra que muchos de quienes lo escuchan se sientan representados por él y le concedan, entonces, credibilidad. Dicho de otro modo, las verdades que enuncia no son tanto factuales sino afectivas: construyen un vínculo emocional con sus audiencias –basado en la cercanía y la repetición– que le permite exentarse de tener que rendir cuentas por sus palabras y, en consecuencia, lo dota de una fuerza formidable que hoy por hoy no tiene ningún otro liderazgo en México. El guion lopezobradorista, en ese sentido, constituye un arma poderosísima para hacer política, pero es una pésima herramienta para gobernar. Porque la simplicidad y la consistencia no sirven para habérselas con la complejidad de los problemas que enfrenta la administración pública, para adaptarse a sorpresas que demandan flexibilidad ni tampoco para imaginar soluciones innovadoras. Al contrario. Ese apego recalcitrante al libreto establecido implica no solo lo que Chimamanda Ngozi Adichie llamó “el peligro de la historia única” , es decir, aferrarse a un punto de vista parcial pero totalizante que impide concebir el mundo desde una pluralidad de experiencias, negarse la posibilidad de descubrir otras perspectivas y enriquecerse de ellas.
También supone una profunda desconfianza ante cualquier análisis o evidencia que desafíe las certezas de esa zona de confort, incluso una abierta intolerancia ya no digamos contra argumentos distintos sino contra la incertidumbre –por lo demás, sana e inevitable– respecto al futuro. La adhesión al relato hegemónico se convierte, así, en una camisa de fuerza. Todos los gobiernos enfrentan imprevistos, todos los gobernantes se equivocan. Hay una diferencia, no obstante, entre los que tienen la capacidad de reinventarse, de reconocer sus errores y corregir antes de que sea demasiado tarde, y los que se obstinan en no cambiar, en mantener el rumbo sin importar cuál sea el resultado. Los primeros tienen la cualidad de atreverse a tratar de reescribir su historia sobre la marcha, de no confundir su relato con la realidad; los segundos tienen el defecto de asumirse infalibles y, por eso, acaban sucumbiendo bajo la tiranía de su propio guion.
Con información de Expanción