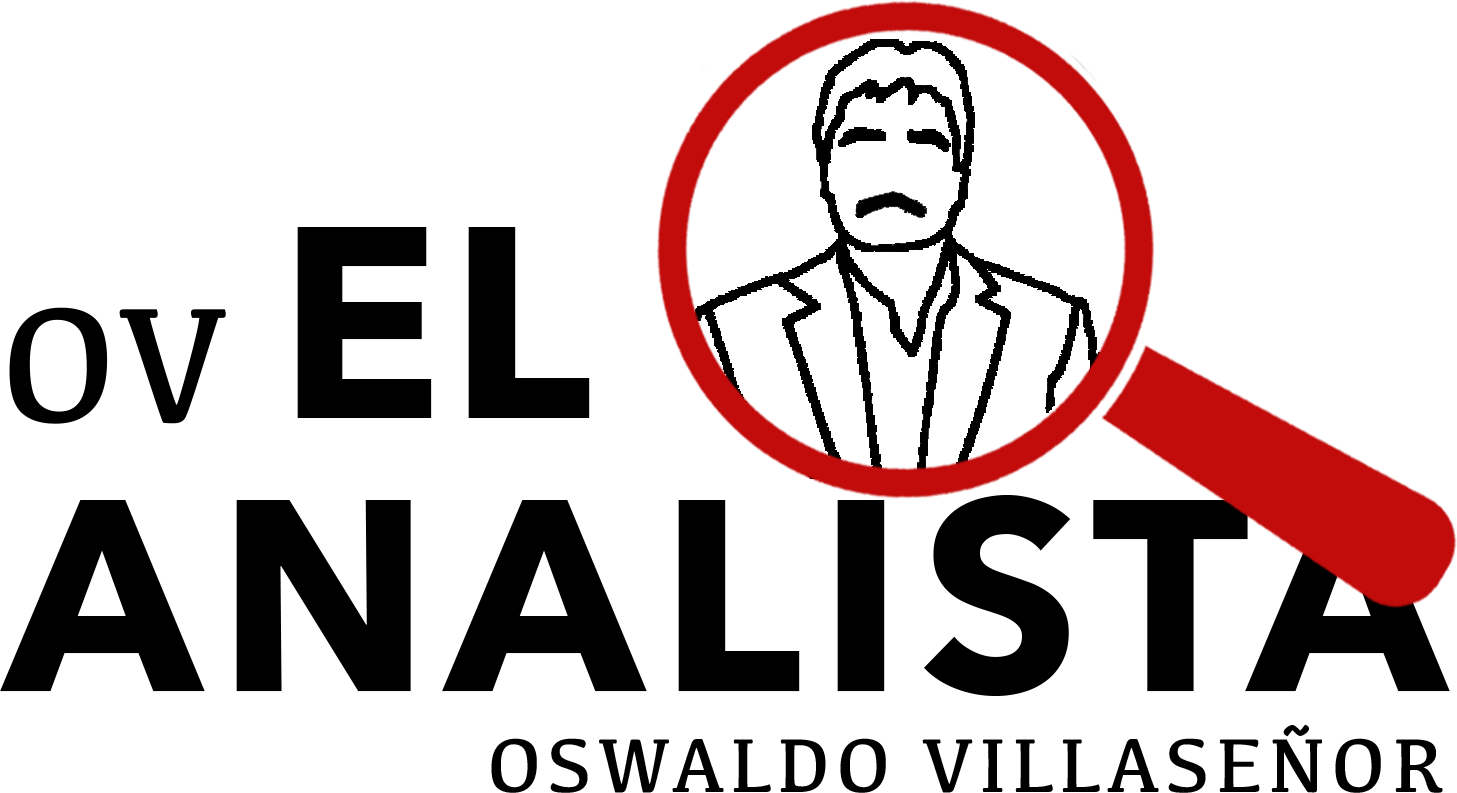Prudencia
Antes que un nombre de mujer, prudencia es una virtud, una potencia, una fuerza que actúa o puede actuar. “Así –dice André Compte-Sponville– la virtud de un medicamento es sanar, la de un cuchillo, cortar, y la de lo humano, la voluntad de actuar humanamente”. La virtud o las virtudes son, en este último sentido, la expresión de la moral. Por desgracia, ambas no tienen hoy buena prensa. Pocos hablan de virtudes –una palabra envejecida– y la moral parece haberse vuelto “un árbol que da moras”, como dijo un imbécil. Si aún apelamos a ella es sólo para condenar, perseguir y mentir. Es la máscara en la que solemos deslizamos para juzgar a otros con buena conciencia; la manera en que magnificamos “la paja en el ojo ajeno” y ocultamos “la viga en el nuestro”. La virtud, sin embargo, no es eso. Tampoco la moral. La primera, decía Aristóteles, es la disposición a hacer el bien. La segunda su potencia. Sin ellas, no hay vida humana y menos política.
Pero el hecho de que así sea, no basta. Podemos estar dispuestos a hacer el bien y terminar generando un desastre si nuestro actuar no está guiado por una de las cuatro virtudes cardinales, en las que según Platón y Epicuro descansa la moral y de las que derivan las demás virtudes: la prudencia. Es mejor mentirle a Migración que entregarle a un indocumentado. ¿Por qué? Por prudencia, porque si lo hacemos lo libraríamos a un infierno peor. Lo siguiente sería ayudarlo.
La disparidad entre el bien que se busca y la prudencia es muy clara en la vida política. Quienes la ejercen –hablo de los verdaderos políticos y no de los trepadores– tienen siempre una disposición a hacer el bien y a hacerlo al llegar al poder. Pero también es cierto que la mayoría termina en el fracaso. Así, cambiamos un gobierno por otro y nunca encontramos el bien. El problema es que, por lo general, los políticos operan bajo el “criterio de la ética de los principios” y no, como lo proponen Max Weber, Hans Jonas y el propio Compte-Sponville, bajo la de la prudencia o la responsabilidad “que, sin renunciar a los principios, se ocupa también de las consecuencias previsibles de la acción”, un ética que, en su fondo, no es otra cosa que el sentido común, “el más poco común de los sentidos”, decía Voltaire, que permite discernir correctamente lo que es bueno o malo. La prudencia se ocupa así de darle a los fines dirección, gobierno. “No basta amar la justicia para ser justo ni amar la paz para ser pacífico. Hace falta la buena deliberación, la buena decisión”: la prudencia que hace posible que, al elegir los medios correctos, el bien que se persigue se cumpla y no termine en desastre. Nadie, por ejemplo, en su sano juicio, habría podido objetar los principios con los que López Obrador llegó al poder: servir a los pobres, ponerles un límite a los abusos del llamado neoliberalismo, devolverle al Estado la rectoría de la justicia, pacificar el país, etcétera. Fueron ellos –esa disposición a hacer el bien–, la que le valió ganar con un amplio margen la Presidencia. Pero al prescindir de la prudencia, es decir, de los medios correctos para logarlo, al creer que los principios bastan para justificar los fines, ha generado lo contrario. Su prisa por alcanzarlos le hizo olvidar una de las enseñanzas fundamentales de Gandhi, uno de los grandes maestros del sentido común, a quien, junto con Cristo, López Obrador dice seguir: el “mayor equívoco es creer que no hay ninguna relación entre el fin y los medios. Ese equívoco ha hecho cometer innumerables crímenes. (…) Los medios son como la semilla y el fin como el árbol. Entre uno y otro hay una relación tan ineludible como entre el árbol y la semilla”. A fuerza de evitarlos, López Obrador, lejos de pacificar al país no sólo lo ha polarizado, lo ha entregado a los militares y a organizaciones criminales aumentando gravemente los delitos (las imprudencias y corrupciones de Calderón y Peña Nieto, sólo en el rubro de los asesinatos, cobraron 120 mil 463 y 156 mil 66 vidas, respectivamente; las suyas, a año y medio antes de que termine su gobierno, 156 mil 136); ha justificado también la corrupción de los suyos y perseguido selectivamente las de sus “adversarios”, y en nombre del desarrollo –tan criticado por Gandhi y tan neoliberal– ha destruido aún más la vida natural del sureste y sus tejidos sociales. Podría seguir. Baste, sin embargo, esto para saber a qué grado la imprudencia puede hacer de los fines más nobles tragedias profundas. De la oposición, mejor no hablar. Sus imprudencias y mezquindades sólo confirman la ruina en la que se han hundido. Saquemos, sin embargo, una conclusión. Sin la prudencia, que “mediante la comparación y el examen de las ventajas y desventajas”, dice Epicuro, elige el bien que conviene y los medios para lograrlo, la verdad se extravía, la justicia se vuelve injusticia, y el futuro se pierde. La prudencia, por el contrario, al protegernos del fanatismo, siempre imprudente a fuerza de entusiasmo, preserva el bien para que salvando el presente haya siempre un mañana.
Quienes pretenden que México puede rehacerse de su ruina, no deben olvidar que ni la buena voluntad ni la buena conciencia garantizan el bien. Ellas requieren de la inteligencia y la lucidez de la prudencia, que hace mucho olvidamos.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Le Barón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.
Con información de Proceso