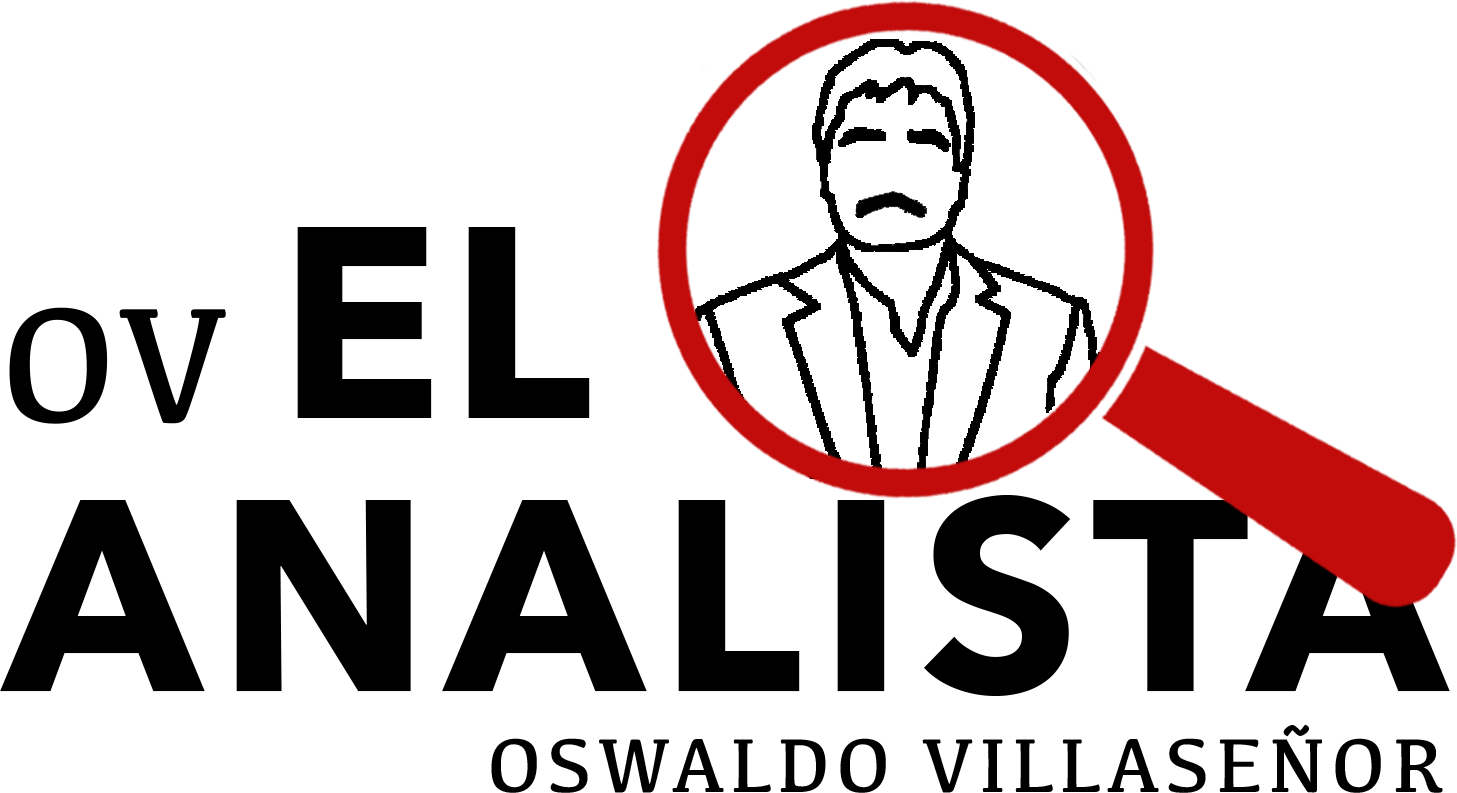Acapulco, Mon Amour
Entre las primeras virtudes que me deja el Otis, que irónicamente tiene nombre de elevador, es la capacidad de solidaridad que tenemos los mexicano.
Por Félix Cortés.
La primera vez que fui a Acapulco, con algunos de mis hermanos de selección, nos hospedamos en un hotelito del centro, a quinientos metros de la Quebrada, en un cuarto con seis camas acorde a nuestro presupuesto de adolescentes.
Recuerdo, mucho tiempo después un día de mi cumpleaños, cuando había dejado de vivir como pobre, y fuimos invitados a la inauguración del hotel Acapulco Princess con mi entonces esposa; Margitta ese día me recordó en su tarjeta de felicitación que treinta años no eran nada. Tenía razón: ya voy por la tercera nada.
En 1959, en su primera película no documental, Alain Resnais hizo un brillante ejercicio de analépsis en Hiroshima, mon amour. Para que no ocupen el diccionario, a la analepsis los gringos del cine le llaman flashback. Los peatones, le decimos recuperación del olvido.
Me vino ello al recuerdo obviamente cuando mi querido López-Dóriga Velandia (otro acapulqueño de vocación) dijo esta semana trágica que pasó, que todos los mexicanos tenemos en nuestra memoria, tal vez porque todos quisimos alguna vez ser Agustín Lara y cantarle a María Bonita, un pedazo de Acapulco, aunque nunca hubiésemos estado ahí: Acapulco está en nuestros encuentros y desencuentros, amores, ilusiones, rupturas, ligues, desamores, sueños o desencantos. Aunque no hubiéremos estado ahí; ella sí estaba.
Bailamos –yo veía bailar a los demás con envidia y a veces celos idiotas- en el Armando´s le Club o en el Baby´Os, o acaso un kilómetro arriba, en antros en donde unas mujeres regordetas recibían una “ficha” por pieza bailada con el cliente, canjeable –la ficha- por efectivo. Comimos alguna vez en el Carlos and Charlies donde los meseros cultivaban el ancestral rito de memorizar tu primer nombre, o garnachas en el mercado.
Todo eso era nuestra memoria.