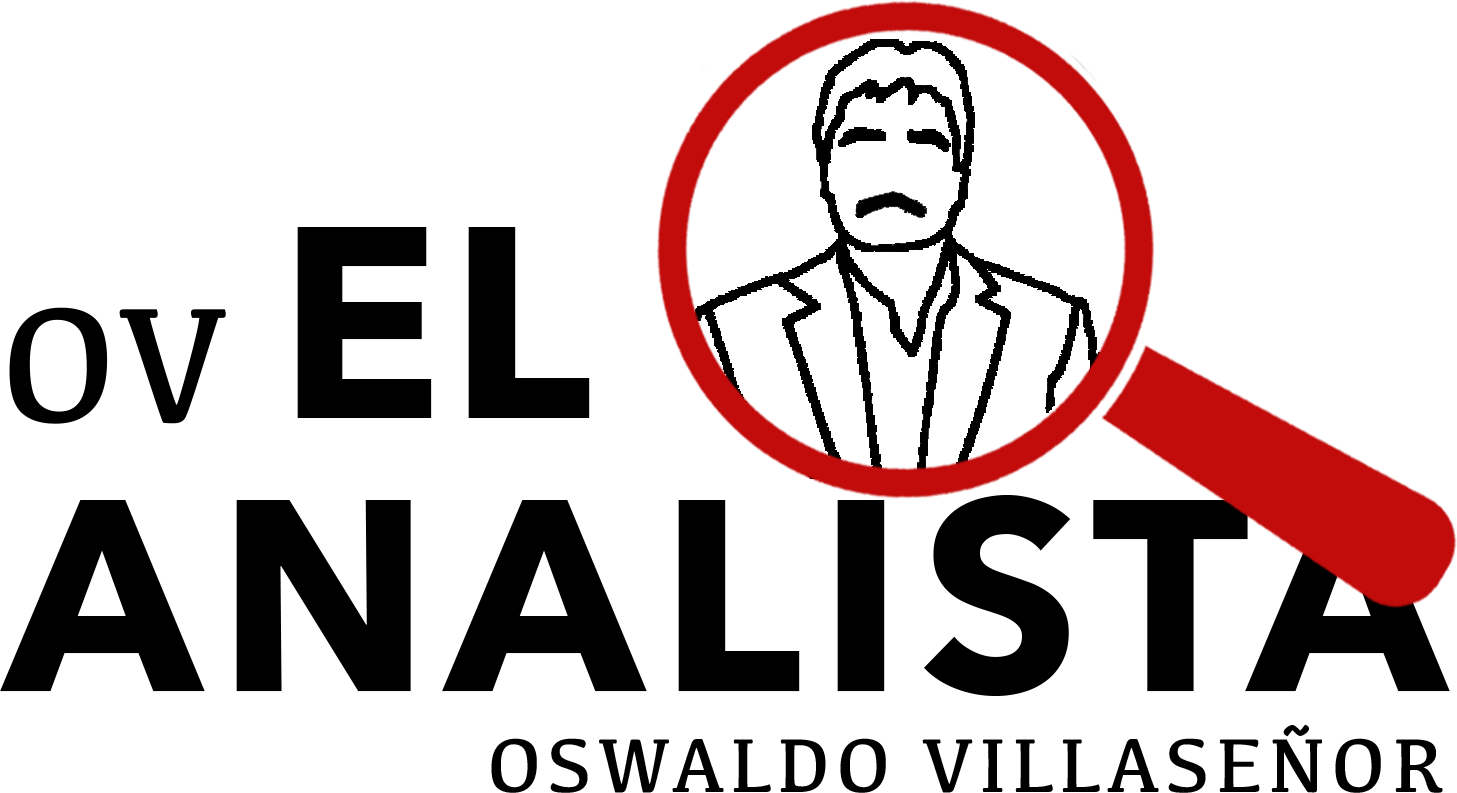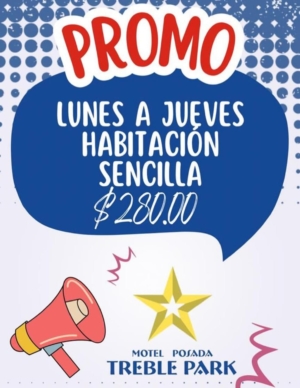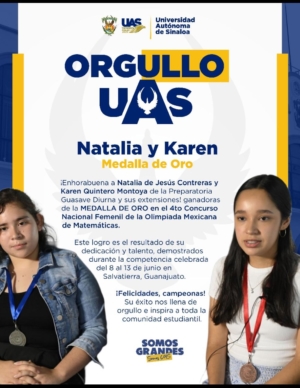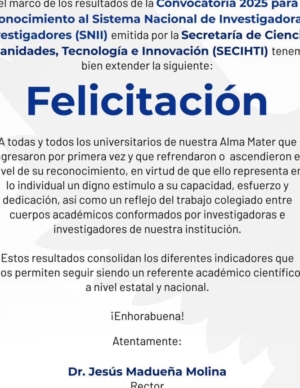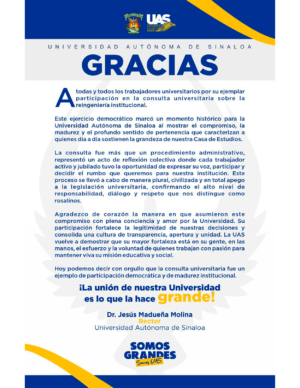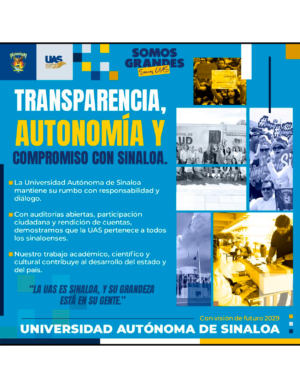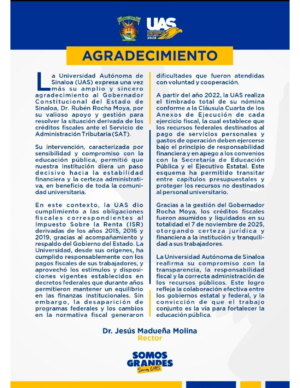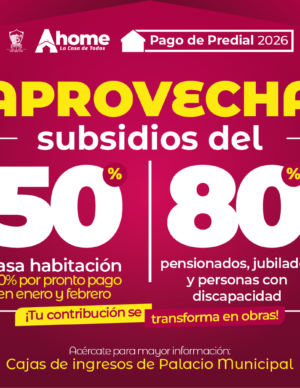AGUA QUE SOSTIENE, AGUAS QUE DIVIDEN
Jesús Octavio Milán Gil
Si el agua es vida, ignorarla es condenar a quienes menos pueden beberla.
A veces la sequía llega como un rumor que nadie quiere escuchar: primero una grieta en la garganta de la tierra, luego un silencio que llena la habitación de preguntas. En mi ciudad, como en muchas otras, el agua dejó de ser una certeza para convertirse en un tema que no cabe en la conversación diaria sin que aparezca la preocupación entre los labios de las vecinas, los dueños de tiendas, las maestras que comentan la hora de la regadera en casa. No es solo una cuestión de gota a gota, sino de quién tiene derecho a beber y de quién debe guardar el agua para el cultivo, para la vida, para la memoria.
El cambio climático no llega en una tormenta mediática; llega como un complejo entramado de días variables: lluvias que llegan tarde, sequías que persisten, ríos que adelantan su lecho y, con ellos, un mapa de vulnerabilidades que se actualiza cada año. Las comunidades más débiles no son solo las que menos contaminan ni las que menos consumen. A menudo son las que menos pueden adaptar sus vidas cuando la infraestructura falla o cuando las políticas públicas no alcanzan a cubrir el vacío entre lo que se promete y lo que llega a la casa, a la escuela, al hospital.
Caminé por un barrio donde el agua llega a cuenta gotas y donde, para llegar a la fuente comunitaria, hay que sortear una fila que parece no terminar nunca. En medio de la fila, una abuela me contaba que antes lavaba la ropa los domingos y ya no puede, porque el suministro se corta a toutes heures. Una madre, con dos hijos a cuestas, dijo: “No es que no quiera pagar, es que a veces no alcanza para pagar lo mínimo y además falta el agua para cocer, para asear, para lactar”. En esas voces hay un latido: la indiferencia se transforma en urgencia cuando el vecino de al lado ya no puede mantener su negocio, cuando la escuela no puede alimentarse de una fuente confiable y cuando la hospitalidad de una ciudad —que debería acoger a todos— se ve supeditada a cuántos litros de agua quedan en el tanque de cada casa.
La resiliencia hídrica no es una palabra bonita para colgar en una pared; es una práctica diaria que exige inversión, imaginación y justicia. En el corto plazo, hay medidas que pueden salvar vidas y dignidad: riego de emergencia para huertos comunitarios que alimentan—literalmente—a niños; captación de agua de lluvia para impulsar redes vecinales de agua potable; reparaciones rápidas de tuberías que evitan la pérdida interminable de recursos. En lo inmediato, cada gota debe ser contada, cada medidor debe hablar con claridad y cada plan de emergencia debe entender que la gente no puede esperar cuando el sol aprieta y la sequía aprieta más.
Pero también hay una dimensión de largo plazo que no podemos obviar: la gestión de cuencas, la protección de humedales y bosques que amortiguan incendios, inundaciones y variabilidad climática. Las ciudades que han aprendido a mirar más allá de la factura del mes ven cómo la inversión en drenaje sostenible, en infraestructura verde y en datos abiertos puede convertir la emergencia en una rutina menos dolorosa. No es un lujo; es una necesidad. Y no es solo una decisión técnica, sino un compromiso social: ¿quiénes deciden qué? ¿Quiénes pagan la cuenta cuando el agua es un recurso común y no un privilegio de unos pocos?
Me pregunto, mirándome a los ojos de las personas que conocí, qué clase de futuro queremos construir. ¿Un futuro donde la resiliencia se mide en la capacidad de cada casa para racionar su consumo, o uno donde la resiliencia se traduce en seguridad hídrica para todas las familias, sin excepciones? La respuesta no es abstracción: está en las políticas que prioricen el acceso equitativo al agua, en los programas de educación que enseñen prácticas de uso responsable sin estigmatizar a nadie, en las inversiones que nunca dejen al margen a las comunidades indígenas y rurales que a menudo cargan con la mayor parte del costo social de la sequía.
La narrativa que defendemos no debe tener como protagonistas solo las grandes obras o los discursos optimistas de inauguraciones presupuestarias. Debe escuchar a quienes viven la realidad en primera línea: agricultores que deben elegir entre perder cosecha o invertir en tecnologías que requieren crédito; familias que deben decidir si compran un medicamento imprescindible o un tanque o garrafón de agua; jóvenes que sueñan con estudiar Ingeniería Ambiental pero se enfrentan a un sistema que les cobra caro el acceso a recursos básicos. La resiliencia hídrica auténtica nace cuando esa diversidad de voces se traduce en acciones concretas y en una distribución más justa de las cargas y beneficios.
En este marco, las preguntas que deben guiar la cobertura periodística —y, ojalá, la acción pública— son claras: ¿Qué soluciones de corto plazo están funcionando y para quién? ¿Qué inversiones de largo plazo pueden reducir la vulnerabilidad sin hipotecar a las generaciones futuras? ¿Cómo se protege a las comunidades más vulnerables cuando llegan los años de sequía extrema? ¿Qué evidencia hay de que las soluciones propuestas, ya sean infraestructuras de drenaje, gestión integrada de cuencas o tecnologías de riego eficientes, realmente funcionan en contextos locales y no solo en informes de gabinete?
La respuesta, en mi opinión, pasa por una metáfora simple pero poderosa: no podemos regar con una sola manguera cuando el campo entero necesita agua. Se requieren múltiples fuentes, una red de distribución que funcione con transparencia, y un compromiso de justicia que garantice que nadie quede al margen cuando el río se vuelva escaso o cuando la lluvia falle. La crisis por sí misma no crea igualdad; la política sí puede, si decide actuar con audacia y con humildad para escuchar a quienes viven la sequía día tras día.
Si hay algo que puedo proponer como rumbo mínimo, es este: que cada ciudad, cada cuenca, cada comunidad adopte un plan de resiliencia hídrica donde el bienestar de personas y ecosistemas esté en el centro. Que los proyectos de drenaje y captación de agua se diseñen con participación social y acceso abierto a la información. Que se priorice la inversión en tecnologías de ahorro, pero también en educación y en redes de apoyo comunitario que sostengan a las familias cuando el costo humano de la escasez se vuelva insoportable. Y, sobre todo, que la conversación pública no termine en titulares de temporada, sino que se traduzca en una realidad de agua suficiente para vivir, para cultivar y para seguir soñando.
La columna que escribo hoy no pretende ser la última palabra, sino una invitación a mirar con claridad el agua que nos sostiene y la que podría separarnos si seguimos sin decidirnos a actuar con justicia. Si logramos construir acuerdos que protejan a las comunidades más vulnerables y al mismo tiempo fortalezcan la capacidad real de adaptación de ciudades y regiones, quizás podamos decir, dentro de unos años, que el agua dejó de ser un dilema y se convirtió en la base de una convivencia más equitativa con el clima cambiante. Esa es la promesa que vale la pena perseguir. Y esa es la responsabilidad de todos los que contamos historias: traducir la crisis en soluciones que lleguen, sin demora, a la mesa de cada casa.
“El conocimiento no termina aquí, continúa en cada lectura.” Nos vemos en la siguiente columna.