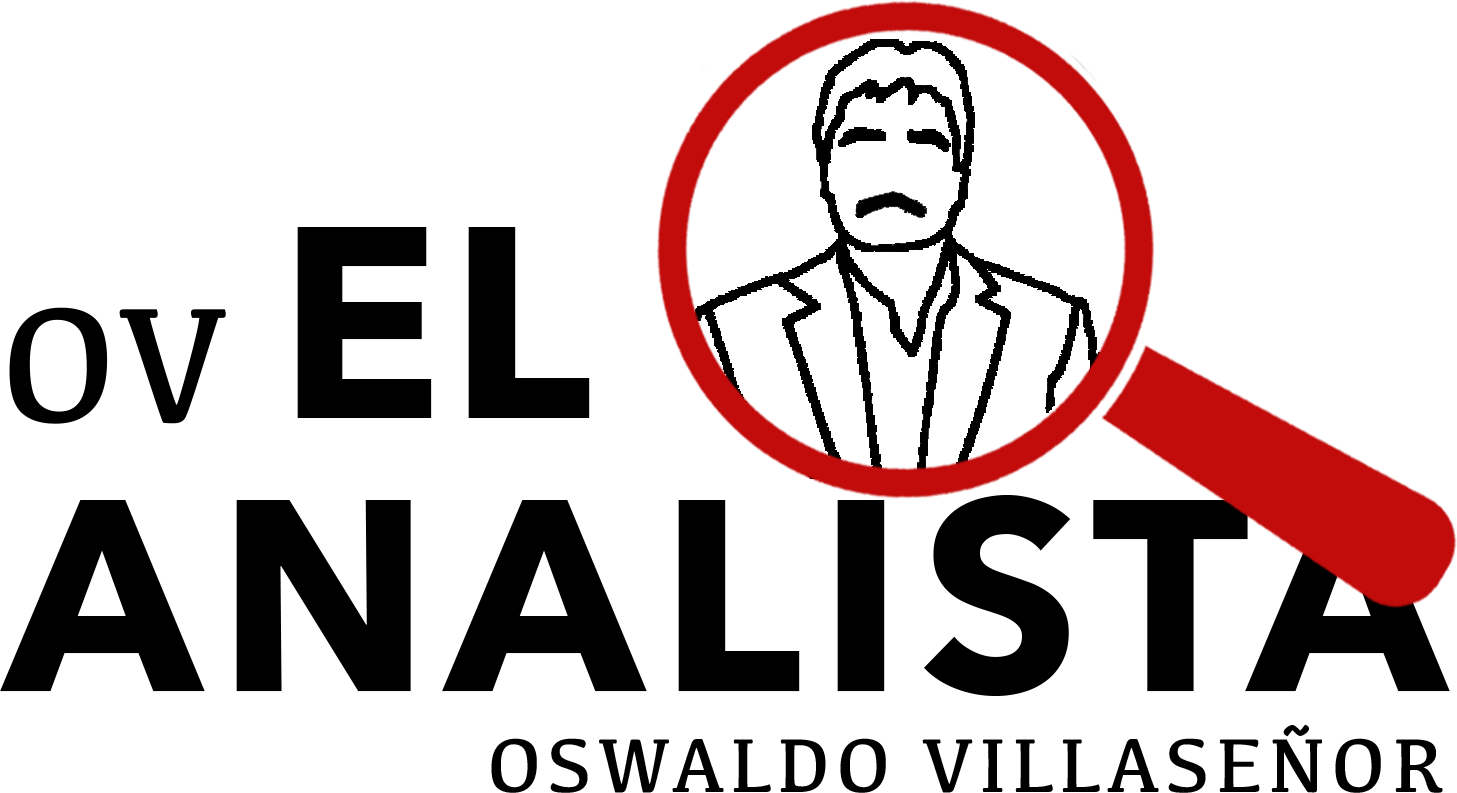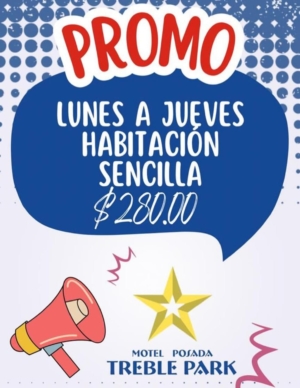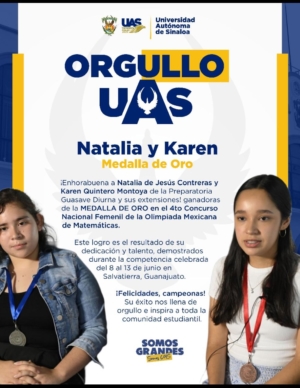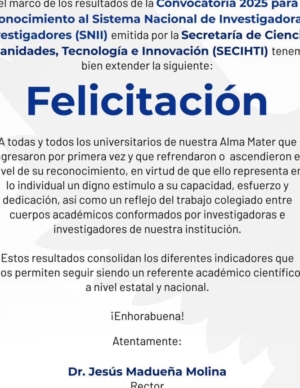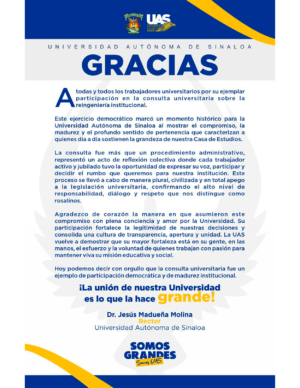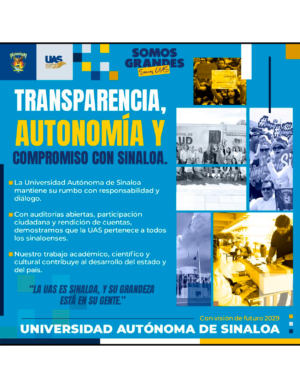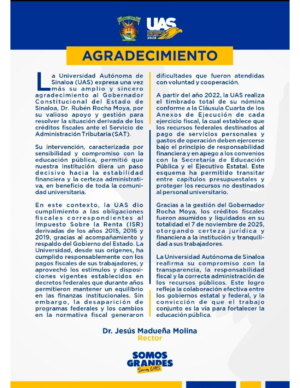BELÉM: EL CORAZÓN QUE NO BASTA (PERO SIN EL CUAL NO HAY FUTURO)
BITÁCORA INQUIETA
Jesús Octavio Milán Gil
Un mundo que pierde su humanidad jamás podrá salvar su clima.
—
Belém amaneció hoy con ese cansancio que sólo cargan las ciudades que sienten el peso del mundo sobre sus hombros. En este cuarto día de la COP30, la Amazonía no habla como sede: habla como advertencia. Todo cruje: la ciencia que aprieta el reloj, los pueblos que exigen justicia, las delegaciones que negocian como si aún quedara margen para la duda. Pero lo que dominó esta jornada no fue el petróleo ni las emisiones; fueron los cuerpos. La vida humana puesta en el centro.
Salud, educación, justicia climática, cultura, derechos humanos: el trípode moral que sostiene cualquier transición energética real. Porque se puede mover el mundo con megavatios y mercados de carbono, pero no se puede sostener sin hospitales que resistan la crisis, sin aulas que alfabeticen a una sociedad desconcertada, sin tribunales que protejan al más vulnerable cuando el clima golpea sin misericordia.
Sin embargo, la pregunta que flota —la misma que estalló en pasillos, salas técnicas y conferencias de prensa— es tan simple como brutal:
¿Será suficiente este empuje ético para frenar un planeta que se dirige a 2.6 °C?
La respuesta duele: no.
Pero también ilumina: sin esto, tampoco será posible.
—
I. Salud: cuando el clima se vuelve enfermedad
La mañana abrió con la adopción del Belém Health Action Plan, un documento que busca blindar a los sistemas de salud frente a olas de calor, inundaciones, contaminación y enfermedades emergentes. Es un avance histórico: por fin el clima dejó de ser tratado sólo como un asunto ambiental para ser asumido como un poderoso determinante de salud pública.
Las cifras no permiten distracciones:
– el calor extremo ya mata a más de 550,000 personas al año,
– la contaminación del aire provoca millones de muertes evitables,
– la crisis climática está reactivando enfermedades que creíamos controladas.
Y, sin embargo, cuando uno escucha a ministros y epidemiólogos, aparece una sensación amarga: este plan no reduce emisiones; sólo intenta reducir el dolor. Es indispensable, sí, pero no cambia el rumbo del termómetro global. Protege cuerpos, no moléculas de carbono.
Ahí aparece el primer nudo del día: la humanidad está aprendiendo a adaptarse a un incendio que aún no apaga.
—
II. Educación verde: alfabetizar al siglo XXI
A mediodía, otra discusión clave: las directrices de la UNESCO para integrar la “cultura climática” en la educación formal y no formal. El borrador del marco PISA sobre climate literacy plantea un salto civilizatorio: que los jóvenes comprendan no sólo el fenómeno, sino también las responsabilidades, las soluciones y los dilemas éticos de un planeta en transición.
Pero aquí también surge otra paradoja:
educar para la crisis no detiene la crisis.
Genera conciencia, moviliza ciudadanía, desmonta mentiras, crea presión política. Sí. Pero mientras las nuevas generaciones aprenden a interpretar el clima, los gobiernos siguen aprobando permisos petroleros, los mercados siguen ampliando infraestructura fósil, y las emisiones globales continúan estables o al alza.
La educación es el surco donde se siembra el futuro… pero el clima se decide en el presente.
—
III. Justicia climática: el derecho a no ser sacrificado
En la tarde, magistrados, académicos y comunidades indígenas discutieron la “Declaración de Belém de los Jueces sobre Cambio Climático”. Una frase resonó como un latigazo:
Cada vez que se sanciona a un ofensor climático, se ejerce un acto de amor a la humanidad.
Es cierto: sin justicia climática, la transición energética se convierte en una imposición tecnocrática que suele caer sobre los mismos de siempre. Allí donde se construyen refinerías, ductos, termoeléctricas y represas, casi siempre se repiten los mismos apellidos y los mismos colores de piel.
Pero, aun así, la justicia —por sí sola— no reduce partes por millón. Las sentencias pueden obligar, pueden frenar abusos, pueden proteger comunidades, pero no sustituyen políticas públicas ni transformaciones económicas profundas.
Es el corazón moral del cambio, pero el corazón no es el motor.
—
IV. Cultura y territorios: cuando la Amazonía exige respeto
Belém vibró también con voces indígenas que, desde las riberas del río y desde la memoria de la selva, dejan claro que no hay política climática seria sin territorio vivo.
Sin embargo, sus propuestas —bioeconomía indígena, co-gestión de bosques, acceso directo a fondos climáticos— suelen quedar en comunicados, menciones, anexos… lejos del núcleo donde se decide cuánto petróleo se seguirá extrayendo.
La Amazonía es un clamor ético que interpela al mundo.
Pero el mundo todavía no escucha con la urgencia necesaria.
—
V. La pregunta que perfora la COP30
Al finalizar la jornada, la pregunta inevitable volvió a surgir:
¿Sirve de algo todo esto si no tocamos la raíz fósil del problema?
Porque la verdad, dicha sin adornos, es esta:
El planeta no va rumbo a 2.6 °C por falta de hospitales, maestros o jueces; va rumbo a 2.6 °C porque seguimos quemando combustibles fósiles.
Y ahí es donde todo se tensa:
Salud protege vidas,
educación crea conciencia,
justicia climática defiende derechos,
cultura enraíza la dignidad de los pueblos.
Pero ninguna de estas dimensiones sustituye el trabajo que sólo puede hacerse en el campo de la energía, la industria, el transporte y la agricultura.
La vida humana sostiene el cambio, pero no lo impulsa.
La ética orienta, pero no sustituye la física.
El corazón es brújula, pero no es volante.
—
VI. Datos estadisticos COP30
Las cifras que acompañan esta COP30 no son simples números: son coordenadas del peligro. El planeta se encamina hacia 2.6 °C de calentamiento, según la convergencia entre el Emissions Gap Report, la OMM y diversos centros científicos, una trayectoria que multiplicaría por tres la frecuencia de olas de calor letales en América Latina y pondría en riesgo directo a más de 2,000 millones de personas en regiones altamente vulnerables. Cada décima adicional acelera lo inconcebible: el 74% de los eventos extremos registrados entre 2000 y 2023 ya estuvo influenciado por el cambio climático, las pérdidas económicas globales superan los 300 mil millones de dólares anuales, y la ventana para limitar el calentamiento a 1.5°C se estrecha hasta un margen de apenas 6 a 8 años a las tasas actuales de emisiones. Estos datos —que parecen abstractos— se traducen en cuerpos fatigados, ciudades colapsadas y territorios que ya no pueden sostener las vidas que alguna vez alimentaron. Las estadísticas no son frías: son el inventario del dolor que podríamos evitar… o ignorar.
—
VII. Lo que sí sabemos: el corazón no basta… pero sin él no hay transición posible
Lo decisivo no es si estos planes detienen el calentamiento —no pueden hacerlo—, sino si vuelven políticamente viable la única decisión que sí podría hacerlo: abandonar los fósiles a tiempo.
Eso es lo que hoy se está jugando en Belém:
1. Sin salud resiliente, cualquier ola de calor puede desatar crisis sociales que frenen o destruyan los esfuerzos de descarbonización.
2. Sin educación climática, las sociedades no entenderán por qué es necesario dejar atrás industrias que les dieron empleo durante décadas.
3. Sin justicia climática, la transición se volverá una fuente de conflicto, resentimiento y violencia.
4. Sin cultura y territorios vivos, los pueblos originarios —guardianes de los bosques que absorben carbono— seguirán siendo ignorados en las decisiones que más les afectan.
En síntesis:
lo humano no gana la batalla del clima… pero sin lo humano, la batalla está perdida de antemano.
—
VIII. Belém, la ciudad que sostiene el espejo
Cuando cae la tarde sobre los manglares y el aire húmedo vuelve a oler a río y fruta madura, Belém sostiene el espejo que nadie quiere mirar:
la humanidad ya aprendió a adaptarse, pero aún no ha decidido cambiar.
Se puede fortalecer un hospital, educar una generación y escribir una sentencia justa; pero mientras no se frene la extracción, venta y quema de carbón, petróleo y gas, el termómetro seguirá subiendo con la frialdad implacable de la física.
No hay metáfora que suavice esa verdad.
—
IX. El cierre que deja un nudo en la garganta
El cuarto día de la COP30 termina con un mensaje tan claro como incómodo:
La dignidad humana debe guiar la transición, pero sólo la decisión de abandonar los fósiles puede salvarnos.
Belém nos recuerda que el corazón es indispensable para no perder la humanidad en medio de la tormenta,
pero también nos advierte que el corazón, solo, no apaga incendios.
La historia de esta COP —y quizá de este siglo— se escribirá en la intersección entre dos urgencias:
la urgencia de cuidar la vida, y la urgencia de dejar de alimentar el fuego que la amenaza.
Entre ambas, se definirá si el mundo de nuestros hijos será un lugar habitable o un territorio herido más allá del retorno.
Y ese dilema —ético, político, civilizatorio— es el que Belém deja palpitando esta noche en la Amazonía.
El saber no descansa, la lectura provoca y el pensamiento sigue. Nos vemos en la siguiente columna.
.