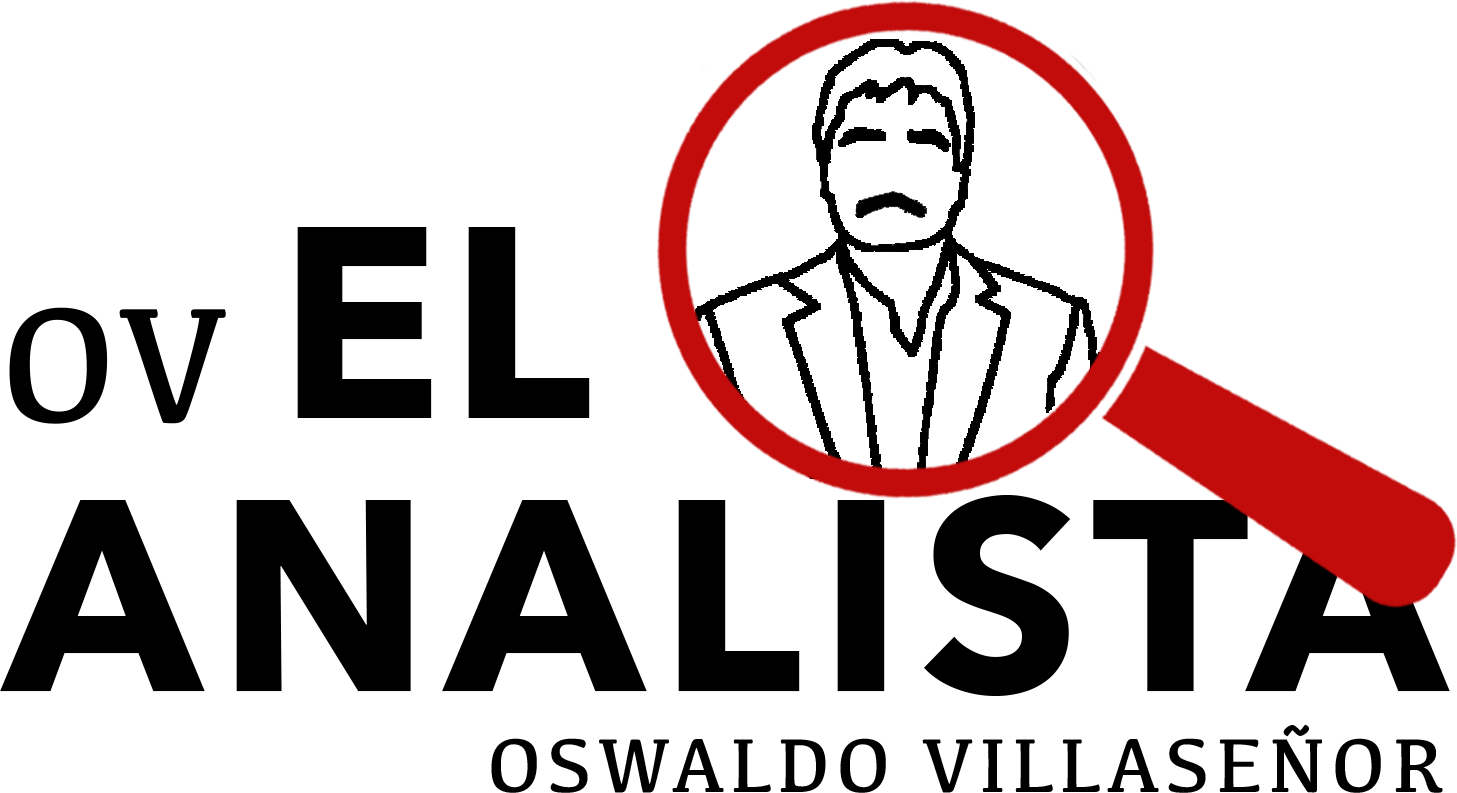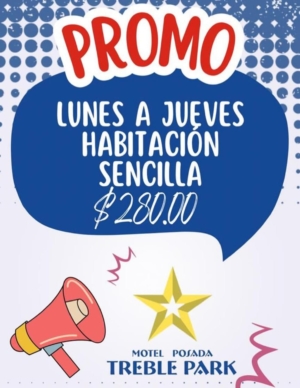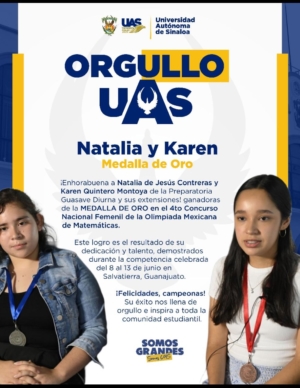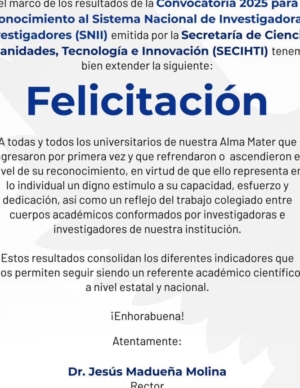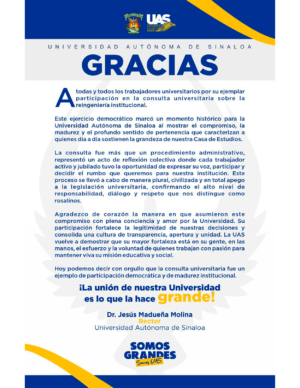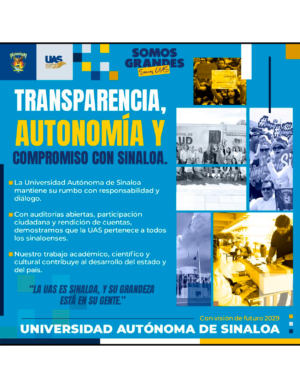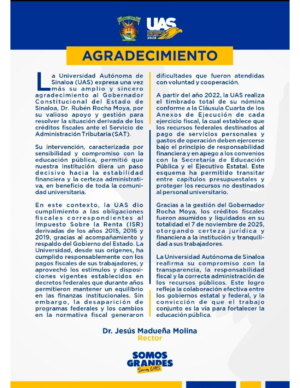CUANDO EL SILENCIO TIEMBLA: LA SOMBRA DEL ÁTOMO VUELVE A HABLAR
BITÁCORA INQUIETA
Jesús Octavio Milán Gil
Treinta años de silencio nuclear pueden romperse con una sola orden, y el eco no será solo subterráneo: resonará en la conciencia del mundo.
—
I. El reloj del miedo vuelve a girar
El 23 de septiembre de 1992, en el desierto de Nevada, Estados Unidos detonó el artefacto “Divider”, la última prueba nuclear de su historia. Desde entonces, el mundo vivió una moratoria tácita: una tregua de medio siglo de tensiones nucleares que parecía imposible después de Hiroshima, Nagasaki y las más de dos mil explosiones atómicas que marcaron el siglo XX.
Treinta y tres años después, esa pausa se tambalea. Los discursos recientes del expresidente Donald Trump, que sugieren “equiparar las capacidades de Rusia y China en materia de pruebas nucleares”, han reactivado un debate que se creía superado. La simple posibilidad de retomar los ensayos ha encendido alarmas en cancillerías, en la ONU y en los centros de investigación sobre no proliferación.
—
Ii. La moratoria que sostuvo un equilibrio frágil
Desde la década de 1960, el planeta fue escenario de 2 056 pruebas nucleares:
Estados Unidos realizó 1032,
la URSS/Rusia, 715,
Francia, 210,
Reino Unido y China, 45 cada uno, mientras que India, Pakistán y Corea del Norte sumaron alrededor de 10 en conjunto.
El Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares (PTBT) de 1963 prohibió las pruebas atmosféricas, acuáticas y espaciales, confinándolas al subsuelo. Tres décadas después, el Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) de 1996 buscó erradicar completamente las detonaciones con fines bélicos o experimentales.
Sin embargo, el tratado nunca ha entrado plenamente en vigor: requiere la ratificación de 44 países con capacidad nuclear o industrial avanzada, entre ellos Estados Unidos, China, Egipto, Irán, Israel y Corea del Norte.
En términos políticos, el CTBT es un fantasma jurídico: existe, pero no obliga. En términos morales, es un pacto tácito que ha evitado —hasta ahora— el retorno a las pruebas destructivas. Pero esa contención no es eterna.
—
III. La carrera de los silencios
Aunque las grandes potencias no han detonado armas nucleares desde los noventa, nunca dejaron de probar.
Desde 1997, el Departamento de Energía estadounidense ha realizado más de 30 experimentos subcríticos en el Nevada National Security Site, empleando materiales fisionables sin alcanzar reacción en cadena. El argumento oficial: garantizar la seguridad y fiabilidad del arsenal sin romper la moratoria.
Rusia, por su parte, admitió en 2023 haber reactivado sus instalaciones en Novaya Zemlya, mientras que China amplió su complejo de pruebas en Lop Nur. Y Corea del Norte, el único país que ha realizado pruebas reales en el siglo XXI, ha detonado seis dispositivos entre 2006 y 2017.
El resultado: un escenario global donde nadie detona, pero todos preparan. La Guerra Fría del siglo XXI no se libra con misiles, sino con laboratorios.
—
IV. Las cifras del poder y la hipocresía nuclear
Hoy existen en el mundo más de 12 500 ojivas nucleares, de las cuales el 90 % pertenece a Estados Unidos y Rusia.
EE. UU. posee 5 044 cabezas activas o almacenadas,
Rusia, 5 580,
China, 500 y en rápido crecimiento,
Francia, 290,
Reino Unido, 225, e India, Pakistán e Israel suman alrededor de 400.
Aunque los tratados de desarme estratégico (START I, II y New START) redujeron los arsenales respecto a los 70 000 artefactos de los años ochenta, la modernización nuclear avanza sin pausa. Washington ha destinado 1.5 billones de dólares al programa de renovación de su arsenal hasta 2040; Moscú, 700 000 millones; y Pekín, en un ritmo más silencioso, triplica su producción anual de plutonio y uranio enriquecido.
Paradójicamente, el discurso de la “desnuclearización” coexiste con la realidad del “rearme nuclear selectivo”. En un mundo que habla de paz, los presupuestos hablan otro idioma.
—
V. La diplomacia del miedo
La moratoria nuclear ha sido uno de los pilares de la estabilidad global. Su ruptura implicaría mucho más que un ensayo: significaría la erosión del sistema internacional de control nuclear.
El CTBT, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y la red de 300 estaciones sísmicas que detectan explosiones subterráneas serían puestas a prueba.
La geopolítica actual es volátil:
Rusia acusa a EE. UU. de mantener un doble discurso, mientras ella misma revocó su ratificación del CTBT en 2023.
China aprovecha la ambigüedad para desarrollar armas hipersónicas con capacidad nuclear.
Corea del Norte amenaza con una séptima prueba.
India y Pakistán sostienen su equilibrio regional bajo el principio del “terror equilibrado”.
En este tablero, la palabra “desnuclearización” se convierte en una cortesía diplomática que casi nadie está dispuesto a cumplir.
—
VI. Reflexión desde la trinchera de la razón
El mundo ha olvidado lo que significa una explosión nuclear porque hace treinta años que no la ve. Pero el olvido no es garantía de seguridad.
Las imágenes de Nevada, Semipalátinsk, Mururoa o el atolón Bikini son testigos de una era en que el poder se medía por el resplandor de la destrucción. Hoy, el peligro es más sutil: creer que la tecnología puede controlar el miedo que la creó.
Cada país que invierte en su arsenal alimenta la ilusión de que la seguridad se compra con megatones. Pero las armas nucleares no son seguros de vida: son contratos con la extinción.
Si el siglo XX aprendió a contener el átomo por terror, el XXI debería hacerlo por conciencia. Volver a probar no sería un acto de defensa: sería una confesión de fracaso moral.
—
VII.Impacto ambiental: las cicatrices del átomo en la Tierra
Las pruebas nucleares no solo devastaron la conciencia humana: también dejaron heridas abiertas en el planeta. Los suelos contaminados con plutonio en Nevada, los atolones fracturados en el Pacífico y las tierras irradiadas de Kazajistán siguen emitiendo silenciosamente su legado de muerte.
La OMS calcula que cientos de miles de personas fueron afectadas por radiación residual y mutaciones genéticas derivadas de las pruebas entre 1945 y 1996. Los ecos radiactivos persisten durante milenios: cesio-137, estroncio-90 y plutonio-239 siguen filtrándose en acuíferos, océanos y cadenas alimenticias.
Reactivar ensayos significaría multiplicar esas huellas invisibles: liberar polvo radiactivo, reabrir grietas tectónicas y acelerar la degradación de ecosistemas frágiles. Cada prueba subterránea no solo hace temblar la tierra: hace enfermar al planeta.
—
VIII. Por qué es relevante y por qué suena a Guerra Fría
1. Fin de una era de facto.
Desde 1992, Estados Unidos mantiene una moratoria sobre las pruebas explosivas. Reanudar los ensayos marcaría un quiebre institucional y simbólico: un retorno a la lógica de bloques.
2. Mensaje a adversarios estratégicos.
La referencia a China y Rusia no es técnica: es política. Como en la Guerra Fría, las pruebas se usan para demostrar capacidad y disuasión.
3. Riesgo de escalada.
Retomar pruebas podría desencadenar una reacción en cadena y debilitar el régimen de no proliferación, reeditando la vieja carrera armamentista.
4. Imagen y retórica de poder.
El discurso de “actualizar” el arsenal evoca la rivalidad ideológica y militar de la Guerra Fría. Las pruebas, aunque técnicas, son símbolos: hacen temblar más la diplomacia que el suelo.
—
Epílogo: el eco bajo la tierra
El planeta lleva tres décadas sin sentir una explosión nuclear, pero los laboratorios siguen vibrando con la tentación del poder. La desnuclearización no se mide en tratados, sino en voluntad. Y la voluntad se debilita cuando la política se subordina al miedo.
Si el silencio nuclear se rompe, el eco no solo será sísmico: será ético.
Y quizás entonces recordemos que el átomo no es enemigo del hombre, sino reflejo de su ambición sin límite.
Lo que está en juego no es quién tiene más bombas, sino quién tiene más conciencia.
—
Colofón
Treinta años después de Nevada, el mundo vuelve a mirar el subsuelo con sospecha. Las bombas duermen, pero el miedo no.
Y cuando el miedo se despierta, la historia tiembla.
El saber no descansa, la lectura provoca y el pensamiento sigue.
Nos vemos en la siguiente columna.