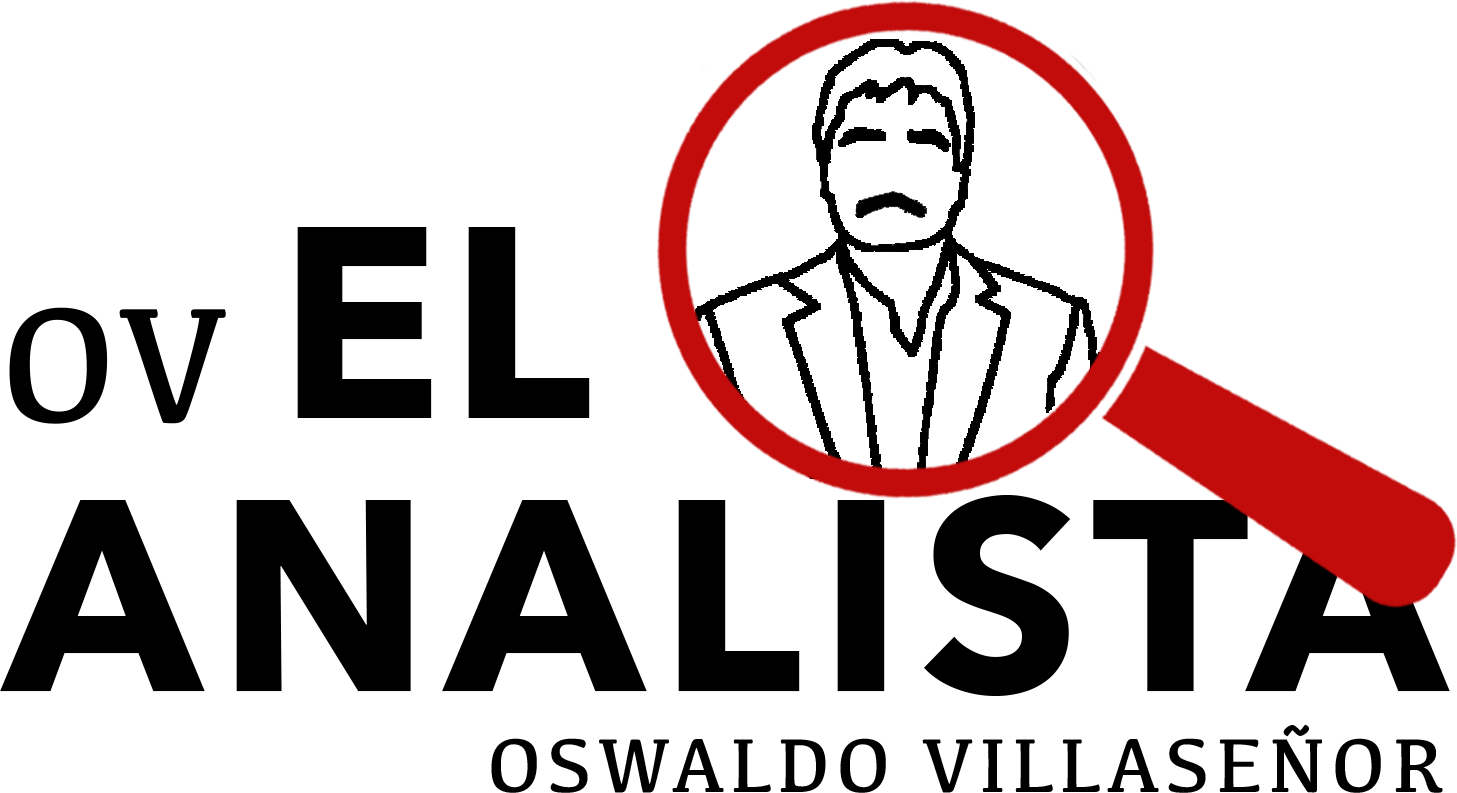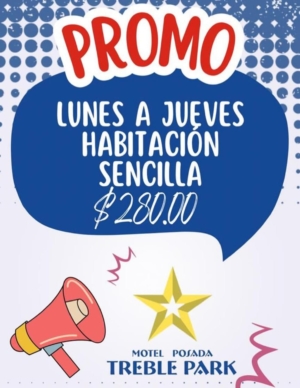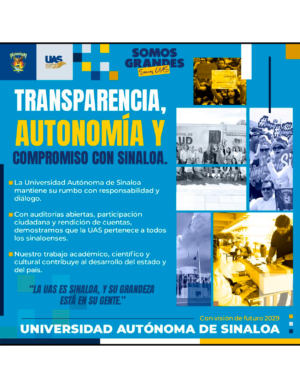EL ALGORITMO DEL PODER: REDES SOCIALES Y EL NUEVO ORDEN INVISIBLE
Jesus Octavio Milán Gil
Las redes sociales no solo comunican: moldean, manipulan y mercantilizan el alma de una era.
I. De la utopía digital al control invisible
Lo que comenzó como una promesa de libertad y conexión global se ha convertido en un vasto laboratorio de manipulación política, económica y emocional. Las redes sociales nacieron como la gran ágora del siglo XXI —un espacio abierto donde la voz individual tendría el mismo peso que la de un gobierno o una corporación—. Sin embargo, en apenas dos décadas, ese sueño se transformó en un sistema de control algorítmico que condiciona la opinión pública, la educación, la salud mental y la democracia misma.
Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok y YouTube no son simples plataformas: son ecosistemas de poder. Su lógica no es ética, sino matemática; no busca informar, sino retener; no pretende educar, sino monetizar. La atención es el nuevo petróleo, y los datos, la nueva moneda.
II. Política bajo el algoritmo
El impacto político de las redes sociales ha sido tan profundo como perturbador. Las campañas electorales ya no se ganan en plazas públicas, sino en pantallas personalizadas. Los algoritmos seleccionan los mensajes que cada usuario debe leer, amplificando la polarización y premiando el escándalo. Lo que antes era discurso político ahora es “contenido viral”.
Los escándalos de Cambridge Analytica y las operaciones digitales rusas en Estados Unidos demostraron que la democracia puede ser hackeada con likes. En México, las campañas de desinformación y los ejércitos de bots son herramientas cotidianas del poder y la oposición. Hoy, la política se mide en tendencias, no en proyectos; en seguidores, no en ideas; en “engagement”, no en legitimidad.
La democracia digital corre el riesgo de convertirse en una democracia algorítmica, donde el voto se condiciona no por la reflexión, sino por la manipulación emocional que ejecutan inteligencias artificiales programadas para dividir.
III. Economía de la distracción
En el terreno económico, las redes sociales son un motor poderoso y paradójico. Por un lado, han democratizado el emprendimiento: millones de personas monetizan contenido, venden productos o difunden servicios sin intermediarios. Por otro, han concentrado la riqueza en un puñado de corporaciones tecnológicas que controlan el tráfico digital y la publicidad global.
Meta, Google, X, TikTok y Amazon acumulan más poder económico que muchos Estados nacionales. Cada clic es un dato, y cada dato es un negocio. En 2024, la publicidad digital superó los 650 mil millones de dólares en el mundo, de los cuales más del 70% fue absorbido por solo tres empresas. El usuario no paga con dinero, sino con tiempo, atención y privacidad.
El auge del trabajo en casa, impulsado por la pandemia y consolidado por las redes y las plataformas digitales, transformó radicalmente la organización laboral. Lo que en principio parecía un avance hacia la flexibilidad y el equilibrio personal se convirtió, en muchos casos, en una forma silenciosa de precarización. Las fronteras entre lo laboral y lo íntimo se diluyeron: las jornadas se extendieron, la vigilancia aumentó y la desconexión se volvió un lujo. Las redes sociales, que facilitan comunicación y productividad, también se han convertido en un campo de autoexplotación donde la presencia constante equivale a valor. La economía digital convirtió el hogar en oficina, pero no necesariamente en bienestar.
Detrás de la economía digital hay una silenciosa fábrica de explotación: creadores sin seguridad social, trabajadores invisibles que moderan contenido traumático por centavos, y jóvenes que confunden autoestima con métricas de aprobación virtual.
IV. Educación entre pantallas
En el ámbito educativo, las redes sociales han abierto posibilidades inéditas y también dilemas profundos. La pandemia demostró su potencial para el aprendizaje remoto, la colaboración global y la alfabetización digital. Pero también dejó al descubierto su lado oscuro: la distracción permanente, la superficialidad cognitiva y la sustitución del pensamiento crítico por la inmediatez emocional.
El conocimiento compite con el entretenimiento. Los algoritmos priorizan lo popular, no lo veraz. Un estudiante puede pasar horas “aprendiendo” en TikTok y salir con una visión distorsionada del mundo. Las redes ofrecen fragmentos de verdad, pero pocas rutas de comprensión. La educación se ha vuelto líquida, volátil y dependiente del estímulo constante.
Hoy, enseñar exige no solo dominar los contenidos, sino aprender a resistir la dictadura de la distracción. La verdadera alfabetización del siglo XXI es aprender a desconectarse.
V. Salud y vulnerabilidad emocional
El impacto sobre la salud mental es quizá el más silencioso y devastador. La ansiedad digital, la comparación constante, el miedo a la exclusión (FOMO) y la adicción a la aprobación han generado una epidemia invisible. Según la OMS, el uso excesivo de redes sociales se asocia con un aumento del 30% en los síntomas depresivos en adolescentes y jóvenes adultos.
El cuerpo reacciona a las notificaciones como a una droga: dopamina, placer instantáneo, vacío posterior. El algoritmo recompensa el gesto compulsivo, no el pensamiento reflexivo. Las redes, al tiempo que conectan, aíslan. Al tiempo que informan, saturan. Y al tiempo que entretienen, enferman.
La salud pública enfrenta un nuevo desafío: no solo erradicar virus biológicos, sino virus digitales que alteran la conducta, la atención y la empatía.
VI. Entre la libertad y la manipulación
El poder de las redes sociales es transversal: cruza la economía, la educación, la salud y la política, redefiniendo lo humano. Cada “me gusta” es un acto político; cada tendencia, una narrativa de poder. Lo que antes era libertad de expresión, ahora es libertad condicionada por códigos invisibles que deciden qué vemos, qué pensamos y, en última instancia, qué creemos.
Frente a este panorama, el reto no es abandonar las redes, sino reapropiarlas. Se requiere alfabetización digital crítica, regulación ética internacional, transparencia algorítmica y una ciudadanía capaz de distinguir entre información y manipulación. El futuro no puede dejarse en manos de sistemas que lucran con la desinformación y el caos emocional.
VII.Granjas de teléfonos fraudulentas
En un cuarto sin ventanas, cientos de teléfonos iluminan la oscuridad como un enjambre artificial. Cada pantalla pulsa, toca, desliza, finge ser humana. No hay rostros, sólo dedos mecánicos y algoritmos que simulan deseos, opiniones, compras, votos. Son las llamadas granjas de teléfonos, fábricas del engaño digital donde la mentira se multiplica en “likes”, clics y seguidores comprados. Desde ahí se manipulan campañas, se inflan egos y se drenan millones en publicidad falsa. Son el espejo del mercado moderno: apariencias que respiran, cifras que mienten, tecnología convertida en la nueva siembra del fraude y la ilusión masiva.
El crecimiento de las redes sociales no es solo un fenómeno tecnológico, sino un espejo de la humanidad: nos muestra nuestra necesidad de conexión, nuestra fragilidad ante la manipulación y nuestra urgencia de sentido. Si el siglo XXI ha de tener una revolución verdadera, será la de la conciencia digital: la de reconquistar la atención, la verdad y la libertad en el vasto ruido del algoritmo.
El saber no descansa, la lectura provoca y el pensamiento sigue. Nos vemos en la siguiente columna.