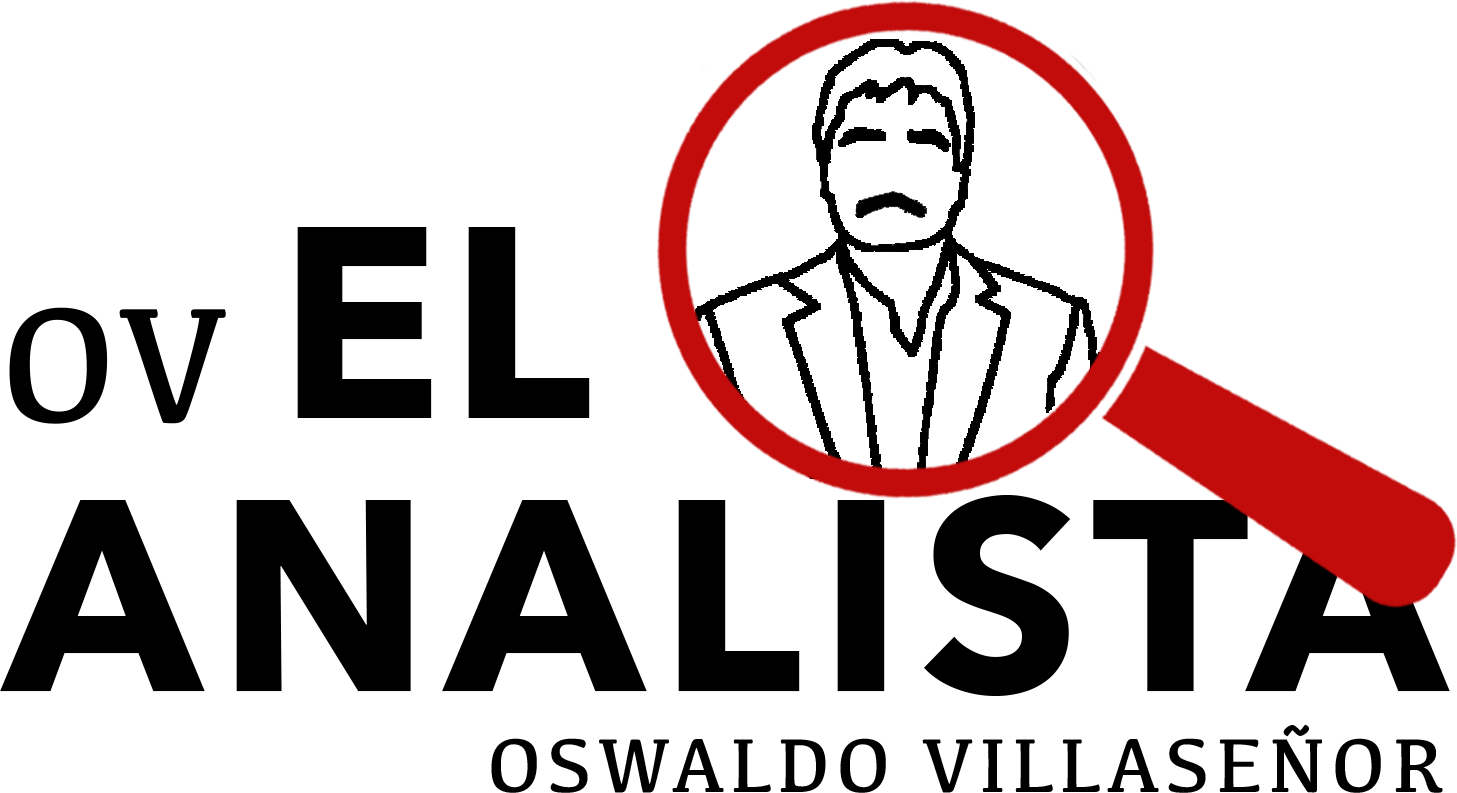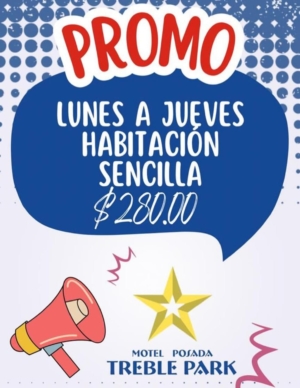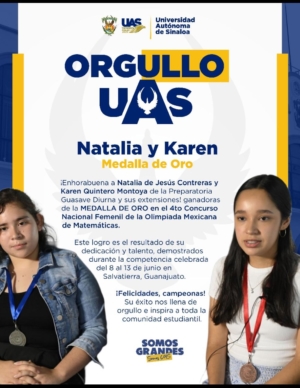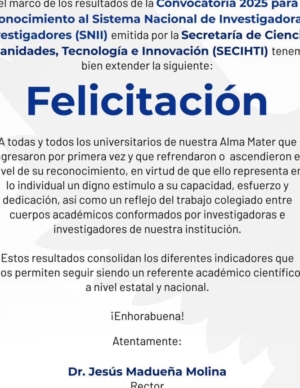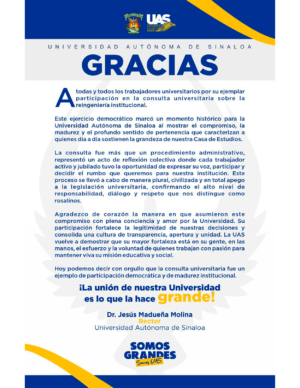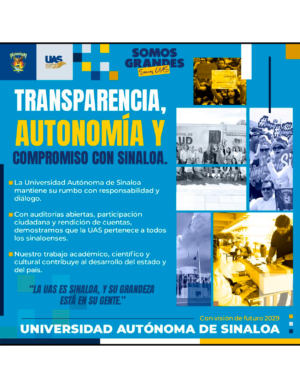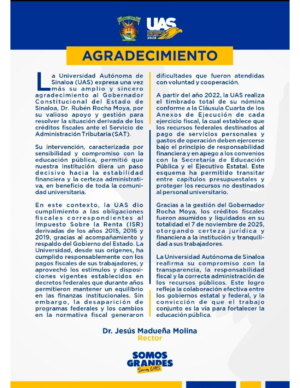EL DERECHO A LA SALUD EN MÉXICO: ENTRE PROMESAS Y CERTEZAS
Jesús Octavio Milán Gil
La salud no es un don que concede la fortuna, es un cimiento sobre el que se levanta la dignidad de una nación.
La historia de la salud en México no es simplemente una crónica de hospitales, medicamentos y presupuestos; es, ante todo, una narración sobre qué país quiere ser cuando mira a sus habitantes a los ojos y reconoce en cada rostro la necesidad de vivir bien. Con voz de promesa y mirada crítica, me propongo atravesar ese paisaje complejo, resaltar tanto los aciertos como las fracturas, y proponer rutas concretas que hagan de la salud un derecho efectivo y no un ideal inalcanzable.
Comienzo por el marco en el que todo debe situarse: la Constitución y las leyes que deben sostener la vida. El derecho a la salud, consagrado en Título Tercero, Capítulo II, no es una concesión suscrita en un acto de caridad, sino una obligación del Estado para garantizar servicios de prevención, atención y rehabilitación. Pero, como en todo texto grandilocuente, la teoría enfrenta el peso de la práctica. ¿Qué significa realmente que toda persona deba tener acceso oportuno y digno a servicios de salud? Significa, en primer lugar, reconocer que la salud no es un lujo de quienes pueden pagarla; es un piso mínimo de protección social al que deben dialogar todos los niveles de gobierno y la sociedad civil. Significa, también, que la gestión de la salud no puede seguir siendo un mapa fragmentado de aseguramientos, donde IMSS, ISSSTE y programas para no asegurados operan como islas sin puente, sin rutas claras para el usuario. Aquí la crítica es necesaria: la promesa normativa exige, para materializarse, una arquitectura institucional que funcione como una red integrada y centrada en las personas.
En el centro de la discusión late el financiamiento. El gasto público en salud, comparado con otros actores globales, ha mostrado tanto rezagos como avances discretos. No se trata de una cifra aislada, sino de una historia de decisiones: cuánto se invierte, cuánto se invierte con equidad y cuánto se invierte con visión de largo plazo. El gasto de bolsillo, ese peso que recae en las familias cuando la cobertura falla, revela una vulnerabilidad que no puede ser tolerada en una nación que se reclama como solidaria. La crítica, por tanto, no es contra la austeridad per se, sino contra una austeridad que sacrifica la gratuidad de lo básico o que obstaculiza el acceso a medicamentos esenciales por razones de precio, almacén o gobernanza. En este terreno, las compras consolidadas y las estrategias para mejorar el suministro de fármacos emergen como un pragmatismo necesario: eficiencia que no devuelva menos salud, sino más salud para más gente.
La cobertura y el aseguramiento han sido, en los últimos años, un tablero de tensiones: fragmentación, reformas, reorganizaciones administrativas y, a veces, la sensación de que el derecho a la salud se convierte en un izquierda-derecha de políticas públicas que se mueven con la coyuntura. El INSABI, la transición de estructuras y la promesa de un sistema más inclusivo han dibujado un paisaje en continuo movimiento. ¿Qué significa, en la práctica, que una persona no asegurada pueda acceder a servicios de calidad sin costos prohibitivos? Significa, entre otras cosas, que la atención primaria debe fortalecerse como puerta de entrada y como eje de contención de costos y de eficaz atención. Significa también que la continuidad de la atención es un derecho que requiere sistemas de registro, interoperabilidad de historias clínicas y una gobernanza capaz de coordinar esfuerzos entre la Federación y los estados, y entre lo público y lo privado cuando opera en régimen público.
La infraestructura, el personal y los medicamentos son, quizá, el barómetro más inmediato de la realidad diaria. Donde hay médicos, enfermeras, camas y fármacos, la vida cotidiana de las personas no se detiene; donde faltan, cada consulta tardía, cada cama ocupada por demoras y cada fármaco desabastecido se convierte en una erosión de la confianza. Las desigualdades regionales agravan este cuadro: hay estados y municipios donde la distancia entre la necesidad y la oferta de servicios se mide en años luz. Esta distancia no es solo geográfica; es estructural, sociocultural y económica. La ruta para cerrar esa brecha no puede consistir en una receta única, sino en un abanico de políticas que combinan fortalecimiento de la atención primaria, inversión en infraestructura, retención de personal, incentivos para zonas desatendidas y, sobre todo, una visión de largo plazo que no se canse ante cada ciclo político.
Los indicadores de resultados de salud, desde la mortalidad materna e infantil hasta las enfermedades no transmisibles o crónicas, deben convertirse en el eje de una rendición de cuentas que no tema la transparencia. Si la salud se mide y se informa, se puede corregir. Si la información permanece en informes internos, la realidad pareció haber sido apenas descrita para unos pocos ojos. El AVAD (representa la pérdida equivalente a un año de plena salud) y otros indicadores modernos pueden aportar claridad, pero requieren de datos fiables, desagregados por entidad, y de una interpretación que guíe decisiones con base en evidencia, no en intuición política.
La gobernanza, en este punto, es la clave. Gobernar la salud no es sólo administrar hospitales; es orquestar redes de servicios, garantizar que una persona que vive en un municipio remoto pueda recibir atención primaria cercana, que exista un sistema de farmacia pública robusto y que los programas de prevención funcionen sin trabas burocráticas. En este sentido, la participación comunitaria no es un adorno; es una estrategia de legitimidad y eficacia. La coherencia entre las fronteras federales y estatales, y la capacidad de integrarse con organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado responsable y con las comunidades, determina en gran medida si el derecho a la salud se traduce en un servicio real o en una promesa que se desvanece ante la realidad diaria.
¿Qué significaría, entonces, una implementación efectiva del derecho a la salud? Significaría, ante todo, acceso universal y oportuno a servicios de prevención, atención primaria y hospitalaria de calidad; la eliminación de barreras financieras; medicamentos asequibles; atención gratuita cuando corresponda; y una atención centrada en las personas, con dignidad, respeto y privacidad. Significaría un fortalecimiento de la salud pública como base de seguridad social y desarrollo social, no como una carga de costos, sino como un seguro social activo que protege a las personas frente a crisis y a costos catastróficos. Aquí, la innovación debe ser complementaria a la equidad: las redes de servicios deben optimizar tiempos de espera, la logística de medicamentos debe minimizar desabastecimientos y las estrategias de prevención deben reducir la carga de enfermedades crónicas que agotan al sistema y a las familias.
No basta con describir el paisaje: hay que proponer acciones concretas. En lo económico, insistir en un financiamiento sostenible y equitativo que incremente la inversión en atención primaria y en infraestructura básica, reduciendo el gasto de bolsillo y asegurando un piso de protección social real. En lo organizativo, avanzar hacia una red integrada que integre IMSS, ISSSTE y los programas para no asegurados bajo un paraguas común de servicios de alta calidad y acceso oportuno. En lo tecnológico, invertir en interoperabilidad de historiales clínicos y en sistemas de información que permitan medir, comparar y mejorar. En lo social, fortalecer la participación comunitaria, fomentar la transparencia en la asignación de presupuestos y canalizar la innovación hacia la reducción de brechas entre regiones y grupos sociales.
El camino no será sencillo. Las iniciativas de 2018 a 2024 han mostrado que la acción pública puede evolucionar con rapidez cuando hay voluntad, evidencia y coordinación. Pero también han revelado que sin una visión unificada y un liderazgo que trascienda ciclos electorales, el derecho a la salud puede quedar otra vez sepultado en la burocracia, el silencio administrativo o la fragmentación institucional. En ese vaivén, la pregunta crítica persiste: ¿cuál es la prioridad hoy para avanzar hacia una cobertura universal que sea, a la vez, eficiente y digna? La respuesta no está en una sola reforma, sino en una serie de reformas interconectadas que refuerzan la atención primaria, fortalecen la gobernanza, aseguran el suministro de medicamentos, reducen las inequidades y elevan la transparencia.
Como sociedad, estamos llamados a convertir la promesa en práctica, la teoría en experiencia. El derecho a la salud debe dejar de verse como un objetivo distante para transformarse en un servicio cotidiano, disponible para el vecino que atraviesa la ciudad, la madre que necesita atención durante el embarazo, el adulto mayor que requiere seguimiento continuo y el joven que debe ser protegido frente a futuras enfermedades crónicas. Esa transformación exige no solo recursos, sino voluntad política, innovación responsable y una cultura de responsabilidad compartida que haga de la salud un bien público de calidad y, por qué no, de belleza serena: la belleza de un derecho ejercido con eficiencia, justicia y dignidad.
“El conocimiento no termina aquí, continúa con cada lectura.” Nos vemos en la siguiente columna.
Nota: Enfermedad no transmisible (ENT), también llamadas enfermedades crónicas:
– son afecciones de larga duración.
– No se contagian por infección o por otras personas.
– Son la principal causa de muerte en el mundo.
– Representaron aproximadamente el 75% de las muertes no pandémicas en 2021.
– Su aparición suele depender de una combinación de factores:
– Genéticos
– Ambientales
– Fisiológicos
– Conductuales (estilos de vida)