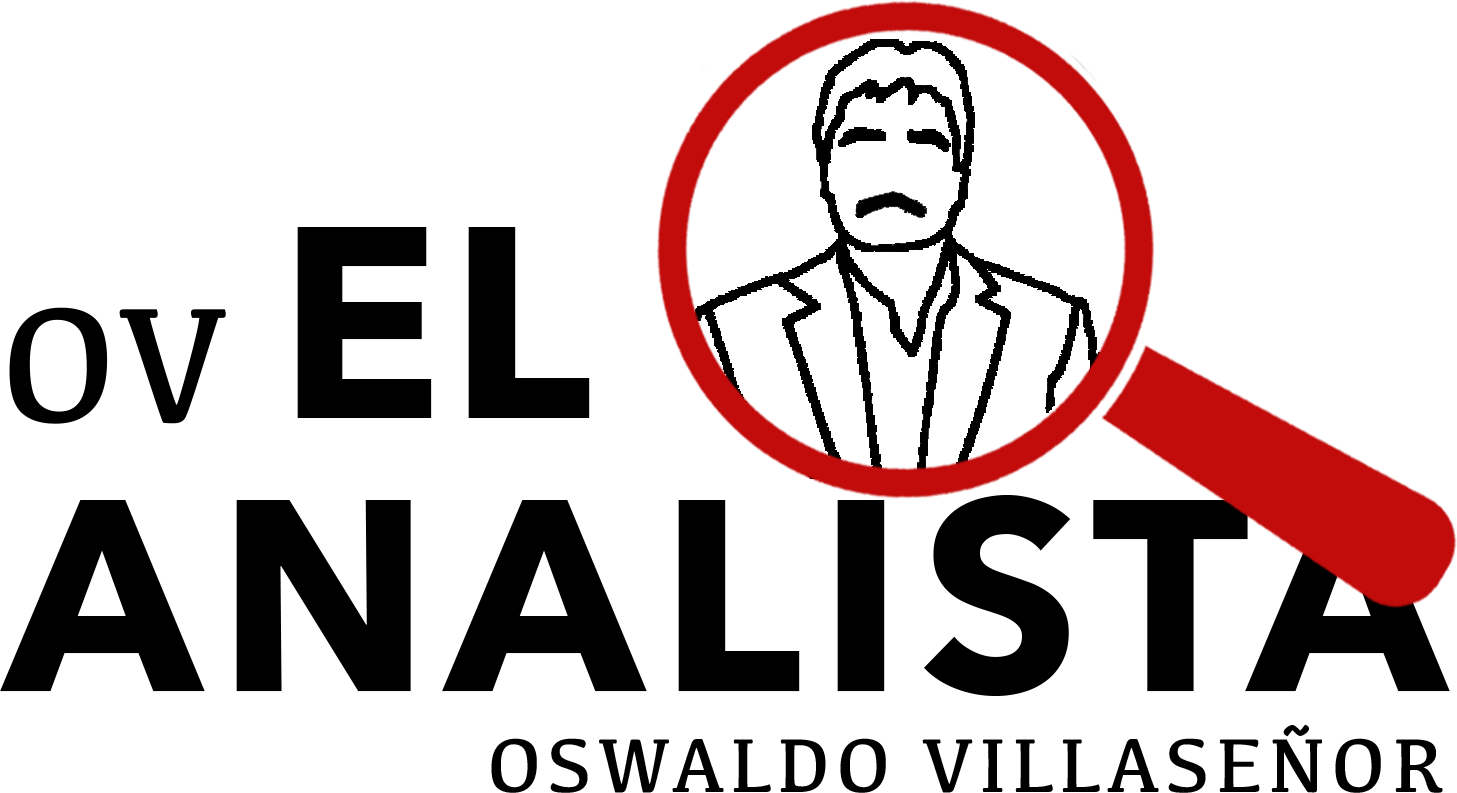EL DÍA QUE EL AMOR APRENDIÓ MI APELLIDO
BITÁCORA INQUIETA
Jesús Octavio Milán Gil
El amor no se celebra: se hereda.
Hay fechas que uno no marca en el calendario; hay fechas que lo fundan.
El 14 de febrero, en mi casa, no llegó con las vitrinas ni con las campañas comerciales: llegó con un acta de matrimonio.
Mis padres se casaron un 14 de febrero en Costa Rica, Sinaloa, cuando todavía el pueblo olía más a caña, a pan recién horneado, que a perfumes importados, cuando el amor no se medía por el tamaño del regalo sino por la paciencia compartida. Desde esa fecha, ese día dejó de ser una efeméride extranjera y se convirtió en un aniversario íntimo, doméstico, fundacional. El amor entró a la familia con apellido propio.
Yo crecí creyendo que San Valentín era, antes que nada, el cumpleaños del compromiso.
Dicen los historiadores que el origen del 14 de febrero se remonta al siglo III, cuando un sacerdote romano llamado Valentín desafió la orden imperial que prohibía matrimonios jóvenes, convencido de que el amor merecía ceremonia. Hay leyenda en ese relato, pero también hay verdad simbólica: el amor siempre ha sido un acto de resistencia.
En México, según datos recientes del INEGI, más del 60% de la población adulta vive en pareja o ha vivido en unión formal; sin embargo, los matrimonios han disminuido en las últimas décadas, mientras aumentan las uniones libres y los divorcios. Las cifras no condenan ni celebran: solo describen. Pero detrás de cada estadística hay una historia, y detrás de cada historia, una apuesta.
Mis padres apostaron.
Y su apuesta no fue fácil. No hubo banquetes suntuosos ni luna de miel exótica. Hubo trabajo, hijos, cuentas pendientes, noches largas y madrugadas tempranas. Hubo desacuerdos y reconciliaciones. Hubo silencios que no eran abandono sino respeto. Hubo ese amor que no grita pero permanece.
Mi primer arreglo floral lo regalé muchos años después a la abuela de mis nietas María José y Mariana. Recuerdo el nerviosismo torpe, la sensación de que un ramo de flores podía decir lo que mi voz aún no sabía formular. Gabriel García Márquez escribió alguna vez que “el amor se hace más grande y noble en la calamidad”. Yo no sabía entonces de calamidades, pero intuía que el gesto era una promesa.
Y las promesas, cuando son sinceras, se parecen mucho a la fe.
A mis hijas nunca les faltó, cada 14 de febrero, un abrazo y un chocolate. No era protocolo: era ritual. Un recordatorio de que el amor no es una teoría ni una fecha en el calendario escolar; es un acto repetido. Un gesto que se vuelve memoria.
Porque el amor, si no se practica, se oxida.
Las tiendas podrán llenar escaparates con corazones rojos, y las redes sociales podrán convertir el afecto en tendencia. Pero el amor verdadero ocurre en otra parte: en la cocina donde alguien espera, en el mensaje que llega cuando el día ha sido difícil, en el perdón que se concede sin humillar.
En América Latina, donde las familias suelen ser el centro de la estructura social, el amor tiene una dimensión colectiva. No es solo pareja: es abuelos, nietos, tíos, compadres. Es mesa larga. Es sobremesa que se prolonga hasta que la tarde se vuelve noche.
Y sin embargo, vivimos tiempos en los que el amor compite con la prisa.
Las estadísticas muestran que pasamos más de seis horas diarias frente a pantallas, pero menos tiempo en conversación profunda. Sabemos reaccionar con un emoji, pero nos cuesta sostener una mirada. Celebramos con publicaciones públicas, pero olvidamos los silencios privados.
San Valentín corre el riesgo de convertirse en espectáculo.
Por eso vuelvo a mis padres. A esa boda de febrero que no necesitó hashtags. A esa generación que entendía que el amor era, ante todo, responsabilidad. Que amar no era solo sentir: era quedarse.
Octavio Paz escribió que “amar es combatir, si dos se besan el mundo cambia”. Yo añadiría: si dos permanecen, el mundo resiste.
Hoy, cuando veo a María José y a Mariana correr entre risas, pienso que el amor no terminó en aquella ceremonia del 14 de febrero; se multiplicó. El abrazo que di a mis hijas viaja ahora, invisible, hacia mis nietas. El ramo que regalé alguna vez sigue floreciendo en la memoria.
El amor es una cadena de gestos que atraviesa generaciones.
No niego que el 14 de febrero tenga su lado comercial. Sería ingenuo ignorarlo. Pero tampoco lo condeno del todo. Incluso en la mercadotecnia hay una verdad involuntaria: la necesidad humana de celebrar el afecto. El problema no es el chocolate; es olvidar el abrazo.
El amor no necesita lujo, pero sí presencia.
En un país como el nuestro, donde la violencia ha dejado cicatrices profundas, el amor es también un acto político. Amar es negarse al odio. Amar es educar con ternura. Amar es enseñar que la dignidad no se negocia.
Quizá por eso este día no es menor. No es trivial. Es una pausa para recordar que la historia íntima sostiene a la historia pública. Que antes de las grandes decisiones están las pequeñas fidelidades.
Si algo he aprendido es que el amor no se improvisa el 14 de febrero: se construye los otros 364 días. Con paciencia. Con humildad. Con esa obstinación silenciosa que tuvieron mis padres cuando decidieron casarse en un mundo que ya era complejo, aunque no lo supiéramos.
Hoy, cuando entrego un abrazo, siento que continúo una tradición. No de flores ni de dulces, sino de permanencia.
Porque el amor —el verdadero— no es una emoción pasajera: es una disciplina del corazón.
Y mientras existan padres que se tomen de la mano un 14 de febrero, hijos que aprendan a regalar flores sin saber todavía qué es la eternidad, hijas que reciban chocolate como quien recibe una bendición, y nietas que crezcan sabiendo que alguien antes apostó por el compromiso… el amor seguirá teniendo futuro.
Colofón
Celebrar San Valentín no es rendirse al mercado: es recordar que hubo un día en que alguien dijo “sí” para siempre. Y ese sí —si se cuida— puede atravesar generaciones como una llama que no se apaga.
Nos vemos en la siguiente columna.
.