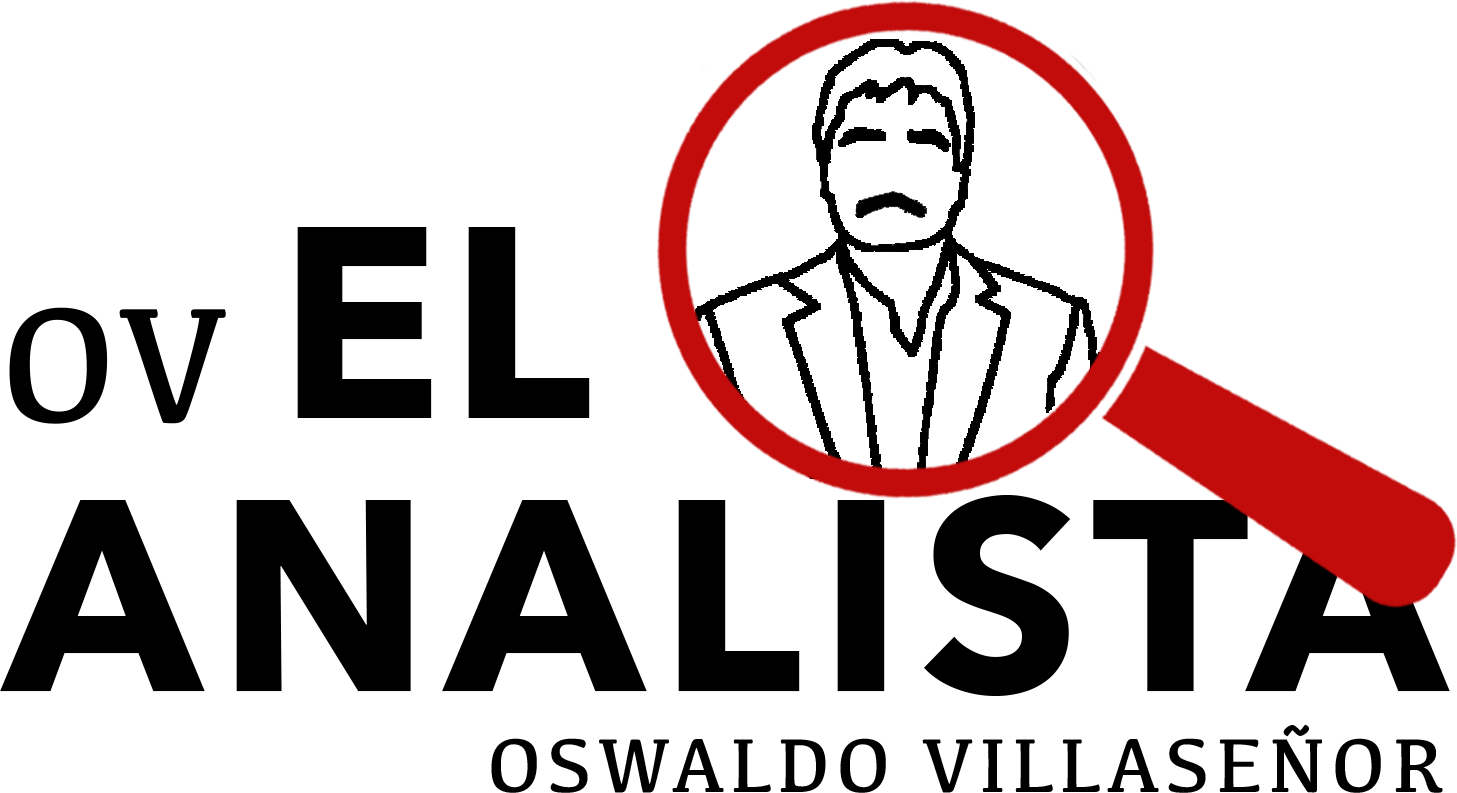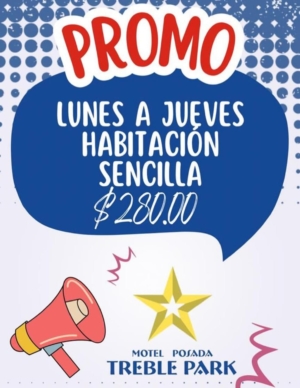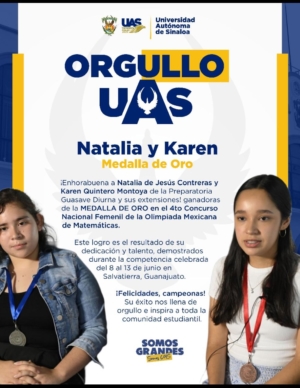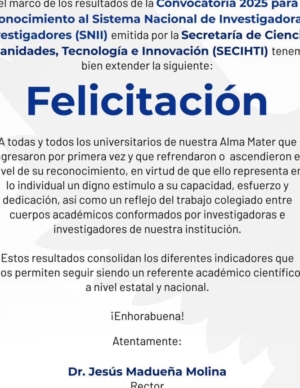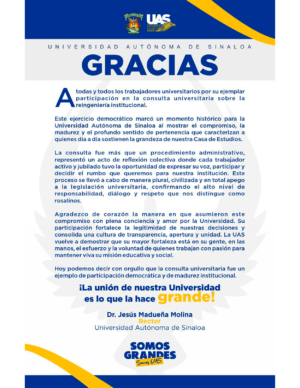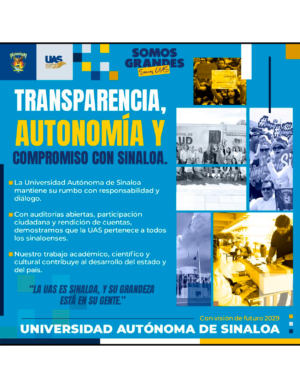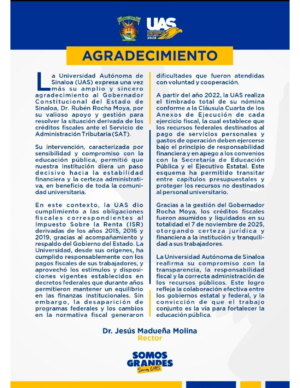EL MAÍZ: ENTRE LA NECESIDAD DE DIVERSIFICAR Y LA PROMESA INCUMPLIDA
Jesús Octavio Milán Gil
No es solo una cosecha; es un contrato social roto entre el campo y la ciudad. Un espejismo que se deshilacha cuando la realidad golpea: el maíz blanco, durante décadas, ha sostenido un entramado económico y social que funciona más por costumbre que por estrategia de país. Y al cierre de 2025 la pregunta es brutal en su sencillez: ¿qué pasa cuando el cultivo que ha definido la economía local—y de la nación—se ve obligado a diversificarse ante mercados que exigen trigo, sorgo, oleaginosas, garbanzos, frutales y otros frentes? No es una cuestión de agronomía; es una cuestión política, económica y humana que se juega en cada decisión.
Primero, lo político. Sinaloa ha construido un perfil de “rey del maíz” alimentado por una gestión de agua que, en el siglo XXI, parece una disputa por derechos y presupuestos más que una política de riego eficiente. Las grandes cuencas del noroeste muestran cuencas cada vez más agotadas: sobreexplotación de acuíferos, variabilidad climática y fricción entre usos—agro, urbano, industrial—que escapan a una planificación integral. En ese marco, la diversificación no es un lujo; es una necesidad existencial para reducir la vulnerabilidad ante shocks de precios, sequías o cambios normativos que amenacen subsidios, créditos y, en definitiva, la continuidad de la producción. Pero diverger del maíz enfrenta una traba brutal: intereses bien anclados en redes de poder, contratos y apoyos institucionales que han construido su riqueza alrededor de un cultivo que sostiene empleos, servicios y una maquinaria de adquisición de insumos. Cambiar de rumbo no es una simple reorientación; es una reconfiguración de poder, de acuerdos y de confianza pública.
En lo económico, el costo de oportunidad grita. Cada hectárea de maíz blanco trae consigo un entramado de costos—insumos, riego, maquinaria, seguridad, logística—y, sobre todo, ingresos que dependen de precios que tiemblan, con volatilidad estacional y dependencia de mercados que pueden torcerse ante importaciones o políticas comerciales. La economía de Sinaloa gira en gran medida alrededor de la agroindustria y, dentro de ella, del maíz para tortilla. La evidencia indica que Sinaloa aporta una porción sustancial de la producción nacional, con superficies y rendimientos que, a simple vista, parecen fuertes. Pero esa fortaleza es una fragilidad: costos crecientes —fertilizantes, energía de riego, mano de obra, transporte, almacenamiento— y márgenes que se erosionan cuando los precios no compensan. Diversificar no es teoría; es escudo macroeconómico: no apostar todo a una sola cosecha cuando el suelo tiembla ante la volatilidad global.
Lo social es, quizá, lo más devastador: comunidades enteras viven de una cosecha que debe ser predecible, estable y suficiente. Si la transición hacia cultivos con mayor demanda de mercado—trigo, sorgo, oleaginosas, garbanzo, frutales—solo se traduce en cambios menores de empleo o en cadenas de valor que tardan años en consolidarse, la falla social es inevitable: desplazamientos laborales, migración, tensiones en comunidades que han construido su identidad en torno al maíz. Pero la diversificación, si va acompañada por políticas claras, inversión sostenida, capacitación y crédito accesible, puede abrir un golpe de vida: más empleo, más ingresos por unidad de tierra y, crucialmente, una capacidad real de negociación frente a precios caprichosos.
La historia no miente: la diversificación puede traer beneficios si va de la mano de institucionalidad y técnica. Pero aquí se cruza un dilema práctico y político: los mercados actuales exigen estructuras productivas y de valor que no se improvisan de la noche a la mañana en territorios con tradiciones fuertes de un solo cultivo y con cooperativas que han construido su poder sobre el maíz. Saltar a trigo, sorgo, oleaginosas o frutales exige inversiones en semilla, manejo, cadenas de frío, certificaciones y, no menos importante, contratos estables. Sin ello, la diversificación corre el riesgo de ser un experimento que agota recursos sin rendir frutos.
La ruta debe partir de tres pilares innegociables: información, inversión y políticas coherentes. En información, diagnósticos regionales que revelen clústeres de producción, costos de oportunidad, ventajas comparativas, vulnerabilidades climáticas y capacidades de comercialización. En inversión, canalizar recursos a riego eficiente, manejo integrado de plagas, certificaciones para cultivos nuevos y cadenas de valor para productos alternativos con demanda sostenida (oleaginosas como canola/soja en procesos adecuados, o frutales que acompañen cuencas con agua estable). En políticas, diseñar estrategias que premien a quienes diversifiquen sin castigar a quienes deben permanecer en maíz por motivos de costo-efectividad. Créditos con tasas razonables, seguros ante la volatilidad de precios y productividad, compras garantizadas o contratos a largo plazo que reduzcan la incertidumbre.
El final de 2025 no ofrece una conclusión fácil; ofrece un mapa de dilemas que exige acción. El maíz seguirá siendo parte de la identidad y economía de Sinaloa, pero esa identidad no debe convertirse en una jaula. Diversificar no traiciona la tradición; es la única vía para conservar la viabilidad de quienes viven del campo ante un mundo que ya no admite un único cultivo como pilar de desarrollo. Si queremos evitar que el campo sinaloense se reduzca a un reflejo de ciclos políticos y económicos agotados, la salida pasa por construir puentes entre lo que funciona hoy y lo que el mercado demandará mañana. No se trata de abandonar el maíz, sino de multiplicar opciones productivas, de abrir mercados para lo nuevo y de garantizar, con reglas claras y apoyo institucional, que el campo no esté condenado a una historia única de precios y cosechas.
Frente a este reto, la pregunta persiste y debe hacerse con urgencia: ¿de qué manera las autoridades, las cooperativas, los empresarios y los productores pueden escribir juntos la próxima página de la agricultura sinaloense—una página en la que el maíz siga siendo parte, y no el todo, de un sistema económico y social más justo y sostenible? La respuesta no está escrita aún, pero empieza por escuchar a los que viven en el terreno, medir con honestidad costos y beneficios de cada cultivo y diseñar políticas que hagan de la diversificación una oportunidad, no una amenaza. Si logramos eso, Sinaloa podría demostrar que es posible conservar tradiciones al tiempo que se abra a una economía más dinámica, más resiliente y, sobre todo, más humana. El conocimiento no termina aquí; continúa con cada lectura. Nos vemos en la siguiente columna.