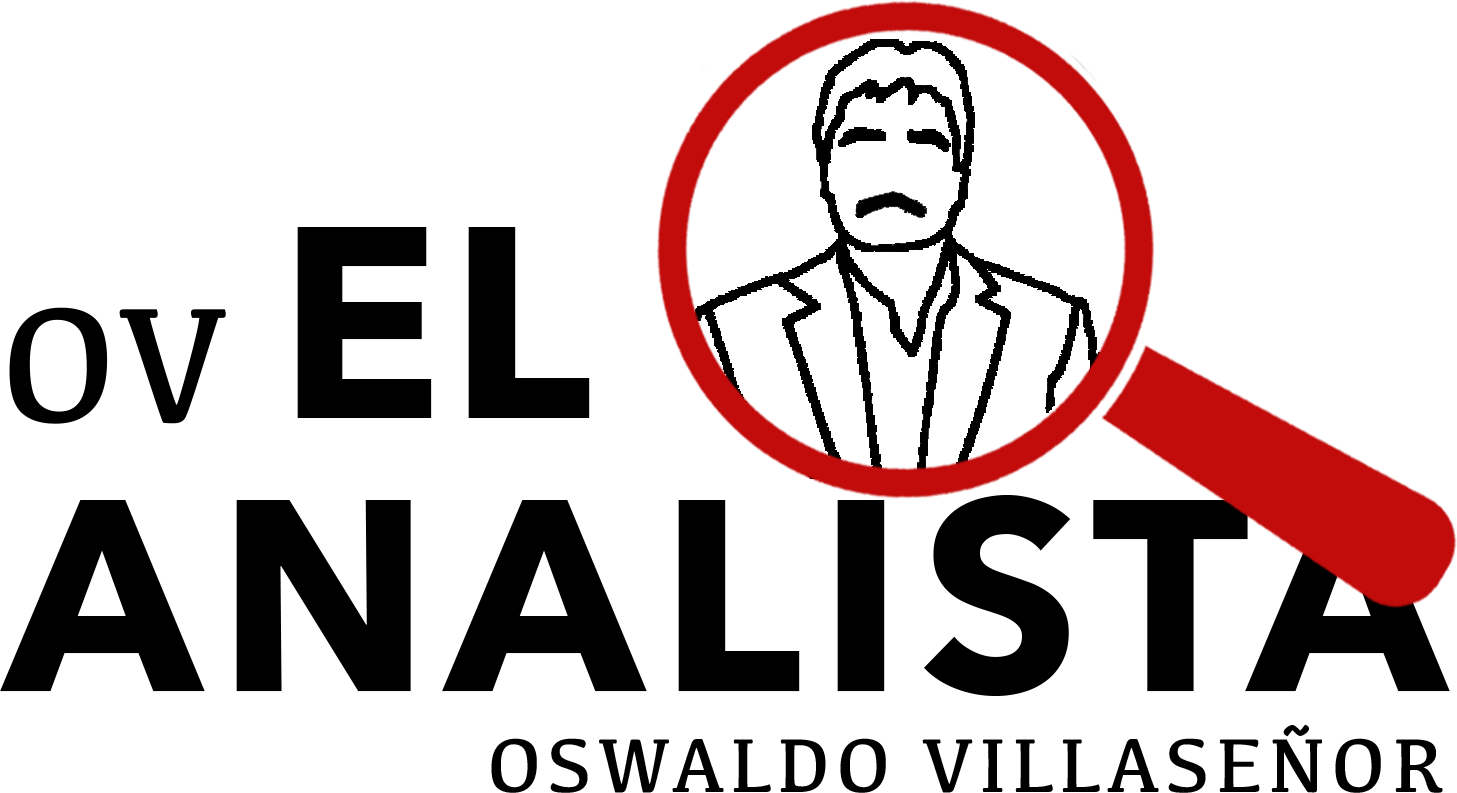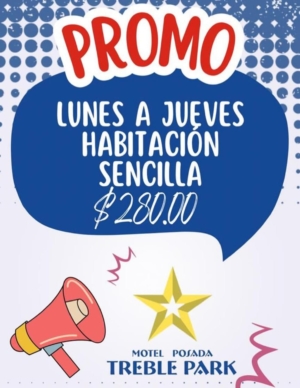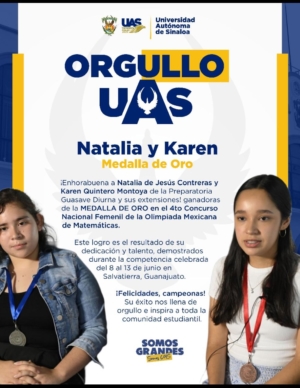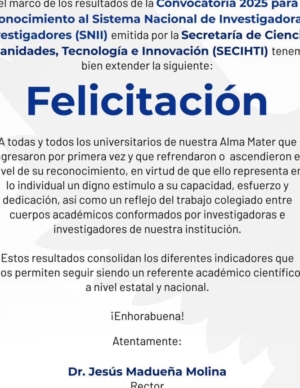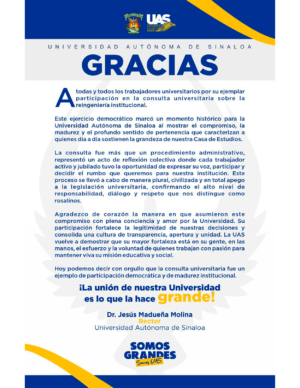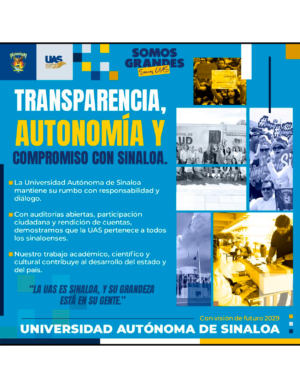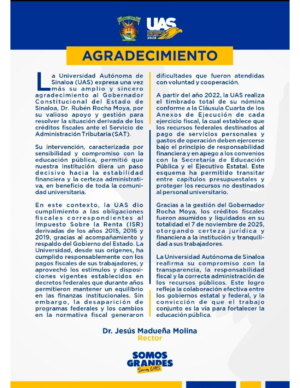LA CARA OCULTA DE LOS DATOS
Jesus Octavio Milán Gil
“De 2018 a 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo.
Claudia Cheinbaun P
Los datos pueden prometernos libertad, pero también pueden cegarnos si no miramos de cerca.
En una oficina, rodeada de pantallas que parpadean con porcentajes y líneas que suben y bajan como un preludio del álgebra de la desigualdad, Octavio, un maestro veterano, revisa un cuadro que parece, a simple vista, una historia de éxito: de 2018 a 2024, la pobreza dejó de ser un fantasma para convertirse en un dato manejable. El informe oficial indica que la pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo registrado, en cuatro decadas. El resultado es tentador: progreso, avances, promesas cumplidas. Pero en la penumbra de la sala, la pregunta no espera: ¿a qué costo?
La escena cambia a una plaza de barrio, donde una familia se reparte entre una tienda de abarrotes y una vecindad que aún sufre la escasez de empleo formal. Allí, Doña Marta, madre de tres, describe una realidad que no se ve en las gráficas: ingresos estacionales, jornales precarios, meses sin seguridad social. En su bolsillo, un recibo de luz que llega por adelantado; en su cabeza, la cuenta que siempre paga primero: comida, transporte, útiles para la escuela de sus hijos. Ella escucha que la pobreza ha bajado, que la pobreza ya no manda en el país. Pero la realidad que toca, la que se observa día a día, es otra: una pobreza que se reconfigura, que ya no se mide solo por ingresos, sino por falta de oportunidades, de estabilidad, de acceso a servicios básicos y a una vida digna.
El reportaje que sigue se detiene en una invitación incómoda: mirar los números sin convertirlos en verdades universales. Porque, como recuerda un economista, las cifras pueden bailar a dos ritmos al mismo tiempo. Por un lado, el descenso de la pobreza monetaria puede deberse a medidas focalizadas, transferencias sociales y amortiguación de choques. Por otro, el crecimiento económico observado entre 2018 y 2024 fue tibio, con un PIB per cápita que apenas avanzó 0.5% en ese periodo. En ese choque entre cifras, aparece una paradoja que nadie quiere nombrar en los titulares: una reducción aparente de la pobreza sin crecimiento sólido, sin inversión productiva y sin empleo suficiente para sostener la mejora de ingresos de las familias.
La historia, para ser completa, exige mirar dos planos simultáneos. El primero es el micro: las vidas reales de quienes viven con ingresos que pueden subir un poco en algunos meses y caer drásticamente en otros. El segundo es el macro: las políticas públicas que, durante esos años, buscaron contener la crisis, proteger a los vulnerables y sostener consumo a través de transferencias, subsidios y programas sociales. Esa combinación puede haber amortiguado el golpe inicial de la crisis, pero no ha generado un crecimiento robusto que asegure una movilidad social sostenible. Y ahí está el riesgo mayor: si la narrativa oficial se centra exclusivamente en la reducción de la pobreza sin explicar el porqué y el cómo, se corre el peligro de normalizar una pobreza “gestional” —un estado en el que se administra la pobreza con instrumentos de contención, pero sin transformar las estructuras que la producen.
Entre las líneas que se cruzan, surgen tres preguntas fundamentales. Primera, ¿qué significa “saludable” para una economía si el crecimiento es mínimo pero las distancias entre ricos y pobres siguen estrechándose en la práctica por la desigualdad de oportunidades? Segunda, ¿qué señales envían las cifras cuando la pobreza se reduce gracias a transferencias sociales que, aunque útiles, no sostienen un tejido productivo suficiente para generar empleos formales? Y tercera, ¿cuál es la responsabilidad de los medios y de la academia para evitar la trampa narrativa de “milagros numéricos” que ocultan la complejidad de la realidad?
El análisis crítico demanda que se examine también el lado ético de las políticas. Las cifras, cuando se presentan sin contexto, pueden justificar recortes en inversión social o en apoyo a sectores que no alcanzan la cobertura deseada. Si el relato oficial celebra una baja en pobreza sin detallar la composición de ese descenso —cuánto proviene de ingresos del hogar, cuánto de subsidios, cuánto de absorción de shocks externos—, se corre el peligro de desincentivar políticas que impulsen empleo formal, productividad y fortalecimiento de la cohesión social. No se trata de negar el progreso, sino de exigir que el progreso sea sostenible y justo.
Una forma de acercarnos a la verdad es reconstruir la historia desde las comunidades: escuchar a jóvenes que trabajan en empleos informales, a madres que gestionan el gasto familiar con una calculadora y una agenda llena de compromisos, a pequeños empresarios que buscan capital para expandirse pero se enfrentan a un entorno regulatorio y de crédito que no favorece la formalización. Sus relatos, cuando se cruzan con las estadísticas, permiten cuestionar la idea de que la pobreza puede reducirse sin crecimiento ni inversión. Porque el crecimiento, cuando llega, debe traducirse en empleos, salarios dignos y mejoras en servicios que sostienen a las familias día a día.
Este ensayo no busca negar la utilidad de los números. Al contrario, quiere enfatizar que las cifras deben ser leídas críticamente, conectadas con la vida real y enmarcadas en una visión de desarrollo integral. En ese marco, proponer soluciones no es un acto de optimismo ingenuo, sino un compromiso con la verdad: si la pobreza se ha reducido, que sea por un progreso que se sostenga en la creación de empleos formales, en una productividad que mejore los ingresos reales de las familias y en una red de seguridad que no se descomponga ante próximos choques.
La primera solución que emerge con claridad es la inversión productiva orientada a la creación de empleos formales de calidad. No basta con traspasar recursos; es crucial que esos recursos vayan acompañados de políticas que conecten la educación con las demandas del mercado, que fortalezcan las cadenas de valor regionales y que impulsen la formalización de los trabajadores informales, ofreciéndoles seguridad social, capacitación continua y derechos laborales. Sin empleo digno, las transferencias pueden aliviar, pero no sostenerse, una baja en pobreza.
La segunda solución es mejorar la focalización y la transparencia de las políticas sociales. Los programas deben buscar no solo aliviar la pobreza monetaria sino también reducir las brechas de desarrollo humano entre regiones y grupos sociales. Esto implica, entre otros componentes, medición de impacto, evaluación independiente y ajustes basados en evidencia para evitar fugas o duplicidades que debiliten la eficacia de la intervención.
La tercera solución es fortalecer la productividad y la competitividad de la economía. El crecimiento real, cuando llega, debe traducirse en mejoras de ingresos para la mayoría. Para ello, se requiere reducir costos de producción, facilitar el acceso al crédito para pymes, invertir en infraestructura y fomentar la innovación operativa en sectores estratégicos. Una economía más productiva crea una base más amplia de empleos bien remunerados, que a su vez genera un círculo virtuoso de consumo y desarrollo.
Finalmente, la llamada a la acción: instituciones, medios y academia deben colaborar para construir una narrativa basada en evidencia, que no se incline ante la tentación de convertir números en certezas absolutas. Cada nota, cada informe, cada análisis debe traer una sección de límites y supuestos, y debe hacer visible lo que no se sabe con certeza. Solo así se fortalece la democracia, se protege a las personas y se diseñan políticas que no se quedan en la superficie de los números sino que transforman la vida cotidiana.
La historia que queda al final de este reportaje no es la de una pobreza que desaparece por arte de magia, sino la de una sociedad que aprende a mirar con franqueza la brecha entre lo que dicen los gráficos y lo que viven las personas. Es una invitación a mirar más allá de las cifras, a escuchar las voces silenciadas, a cuestionar las narrativas fáciles y, sobre todo, a actuar con la responsabilidad de quien sabe que el progreso depende de la capacidad colectiva para generar empleo, seguridad y dignidad para todos.
Notas para el lector:
– Las cifras pueden ser útiles, pero no suficientes para entender la complejidad de la pobreza.
– El crecimiento económico modesto no garantiza automáticamente mejoras en ingresos para la mayoría.
– Las políticas deben combinar protección social con medidas que impulsen la productividad y el empleo formal.
“El conocimiento no termina aquí, continúa con cada lectura.” Nos vemos en la siguiente columna.