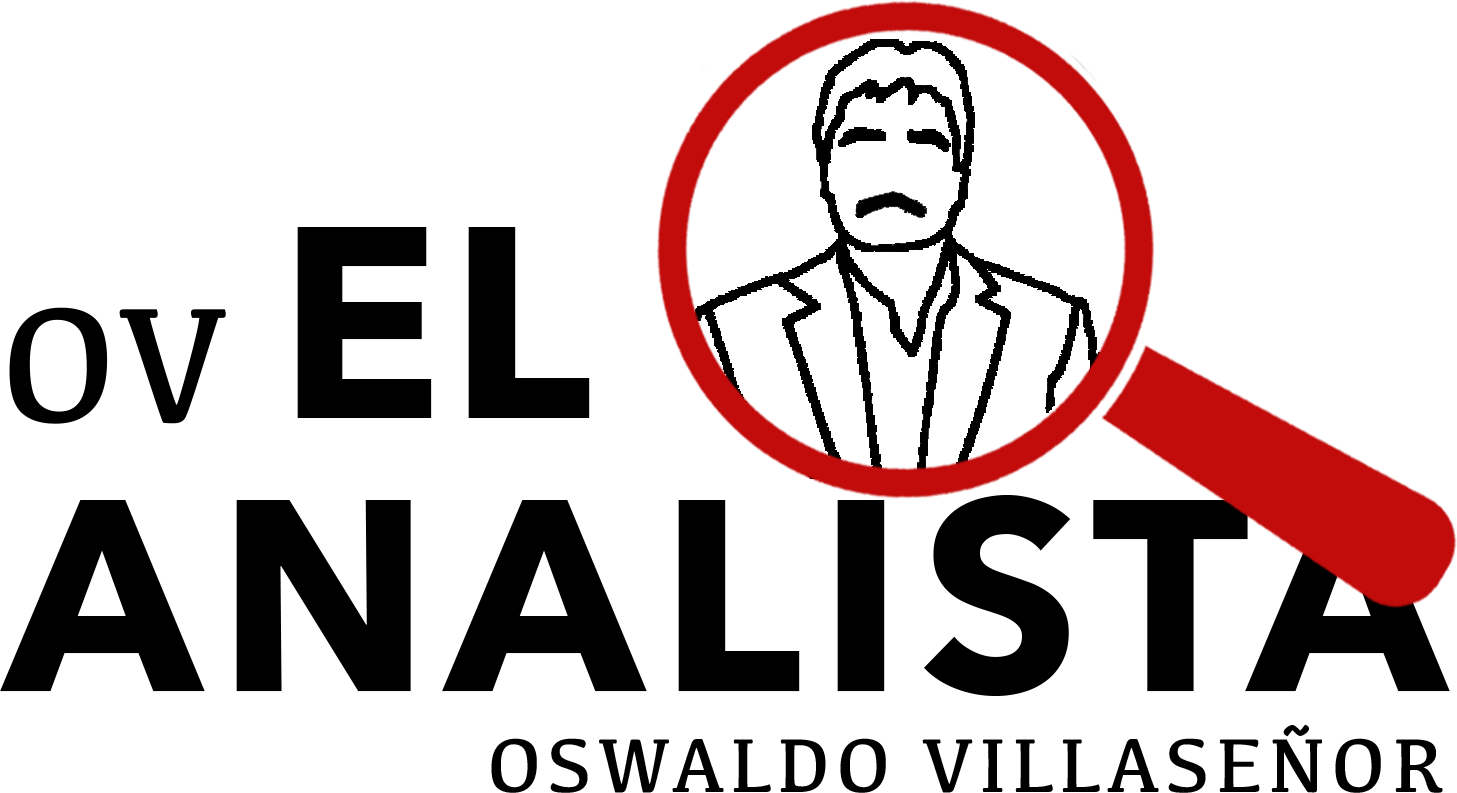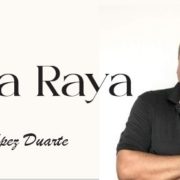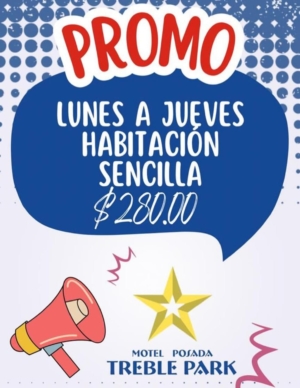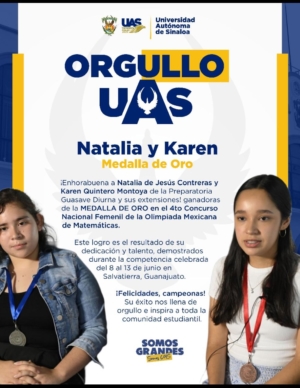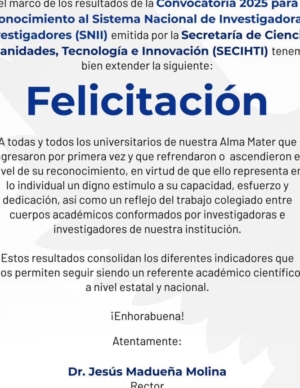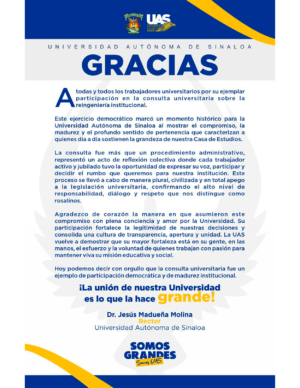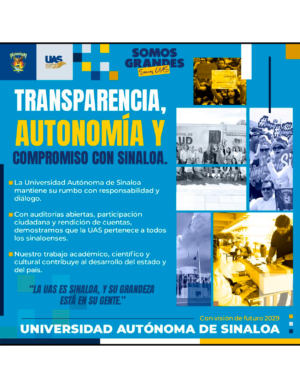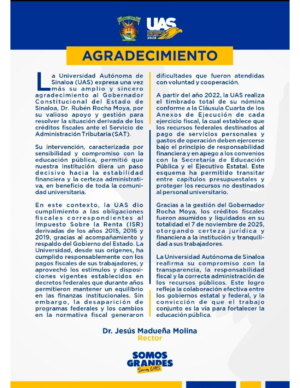MÉXICO BAJO LA SOMBRA: SANGRE Y SILENCIO
Jesus Octavio Milán Gil
Un país que desaparece a sus hijos nunca deja de escucharlos gritar.
La historia de la Liga Comunista 23 de Septiembre no es una reliquia para el archivo, es una herida abierta. En los años setenta, mientras el régimen priista se enorgullecía de estabilidad política y crecimiento económico, una generación de jóvenes concluyó que el camino estaba cerrado, que la democracia mexicana era un simulacro y que solo la violencia podía abrir la puerta que el poder mantenía sellada a sangre y fuego. Nació entonces una de las organizaciones guerrilleras urbanas más emblemáticas de América Latina: la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S).
Su nombre no fue casual. Remitía al asalto al Cuartel de Madera, en Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, donde campesinos y normalistas se levantaron contra la injusticia y fueron masacrados. Ese acto fallido, pero cargado de simbolismo, se convirtió en mito fundacional. Para los militantes de la Liga, la fecha era la línea de continuidad entre la lucha campesina, el espíritu estudiantil del 68 y el hartazgo acumulado de una nación sin cauces democráticos.
La guerrilla fue el grito de una juventud convencida de que la democracia mexicana era una farsa.
La Liga surgió en 1973 como un frente unificado de distintas células urbanas. Entre sus filas había estudiantes, profesionistas, obreros radicalizados. Su proyecto era nítido: instaurar el socialismo en México. Sus métodos fueron los de la guerrilla urbana: secuestros, expropiaciones bancarias, propaganda armada, atentados contra símbolos del poder. Eran jóvenes, muchos de ellos de menos de 25 años, que eligieron vivir en la clandestinidad para desafiar al Estado más fuerte de América Latina en aquel entonces.
En los setenta, cualquiera podía ser culpable: estudiante, obrero, familiar, simpatizante. El delito era pensar distinto.
La respuesta fue brutal. El gobierno desplegó la maquinaria del terror de Estado: la Dirección Federal de Seguridad, el Batallón Olimpia, grupos paramilitares y militares entrenados en contrainsurgencia. Desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales. La guerra sucia mexicana no fue una metáfora: fue la instalación de un régimen paralelo donde la ley se anulaba y la violencia oficial se convertía en rutina. Miles de personas fueron perseguidas. Muchas no eran guerrilleros, sino simpatizantes, familiares, sospechosos. Todos podían ser culpables a los ojos de un Estado obsesionado con borrar cualquier disidencia radical.
La Liga fue debilitándose. La muerte de dirigentes como Ignacio Salas Obregón, la infiltración constante de la DFS y las divisiones internas minaron su capacidad operativa. Para inicios de los años ochenta, la organización estaba prácticamente desarticulada. El sueño revolucionario fue sofocado con la cárcel, la muerte y la desaparición.
Pero la derrota militar de la LC23S no significó el fin de su eco histórico. El Estado mexicano creyó que podía enterrar a sus enemigos junto con su memoria, ocultar la represión bajo capas de silencio. Durante años, la narrativa oficial redujo a la Liga a un grupo de “delincuentes”, negando el contexto político que los llevó a la clandestinidad. Sin embargo, la verdad no se disuelve tan fácilmente. Las familias de los desaparecidos, las madres que nunca dejaron de buscar a sus hijos, convirtieron el silencio en grito.
El legado de la Liga, y de toda la guerrilla de los setenta, no está en los bancos asaltados ni en los comunicados armados. Está en el espejo incómodo que siguen sosteniendo ante la historia nacional. Nos obligan a preguntar: ¿qué hace un país cuando sus jóvenes llegan a la conclusión de que no existe vía pacífica para cambiar las cosas? La LC23S fue síntoma de un México que negaba la democracia, que respondía con balas a las marchas y con tanques a las demandas estudiantiles.
Hoy, medio siglo después, el país no es el mismo, pero el eco persiste. En 2025 la violencia se ha transformado: ya no es la guerra del Estado contra la guerrilla, sino del Estado y los cárteles por el control territorial, con la sociedad civil atrapada en medio. Sin embargo, hay continuidades imposibles de negar. La militarización sigue siendo la respuesta predilecta de los gobiernos. La impunidad, la moneda constante. Y las desapariciones —ayer de estudiantes y obreros rebeldes, hoy de jóvenes reclutados por el crimen organizado— continúan siendo la herida más profunda.
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de la Guerra Sucia, creada en 2021, representa un intento tardío de enfrentar lo ocurrido. Pero todavía no basta. No basta con reconocer que hubo crímenes de Estado: hace falta verdad completa, hace falta justicia real. Los archivos desclasificados muestran la magnitud del horror, pero los responsables —generales, policías, funcionarios— siguen intocados. La memoria sin justicia es apenas un monumento a la impunidad.
Frente a esto, la LC23S permanece como un recuerdo incómodo, incómodo para el poder, incómodo incluso para la sociedad que prefiere mirar hacia adelante sin cargar con los fantasmas del pasado. La guerrilla fue derrotada, sí, pero su memoria sigue viva porque las preguntas que la originaron siguen vigentes: ¿quién decide quién puede hablar y quién debe callar? ¿Qué opciones tiene un pueblo cuando la democracia se convierte en un disfraz autoritario?
Los jóvenes de hoy no se alzan en armas, pero marchan por los desaparecidos, exigen justicia en Ayotzinapa, denuncian feminicidios, enfrentan a un Estado que continúa administrando la violencia en lugar de resolverla. La LC23S ya no existe, pero su sombra se proyecta sobre cada movilización que grita contra la impunidad.
México carga con una deuda que no ha querido pagar. No se trata de glorificar la violencia, sino de comprenderla. De entender que la Liga fue consecuencia, no causa. Consecuencia de un país cerrado, intolerante, represivo. Recordar a la LC23S es recordar que la democracia mexicana se edificó sobre cadáveres que nunca fueron reconocidos.
Medio siglo después, la lección es dura pero necesaria: la violencia política no nace sola, la fabrica el autoritarismo.
Un país que no escucha a sus muertos está condenado a repetir su historia.
El saber no descansa, la lectura provoca y el pensamiento sigue. Nos vemos en la siguiente columna.