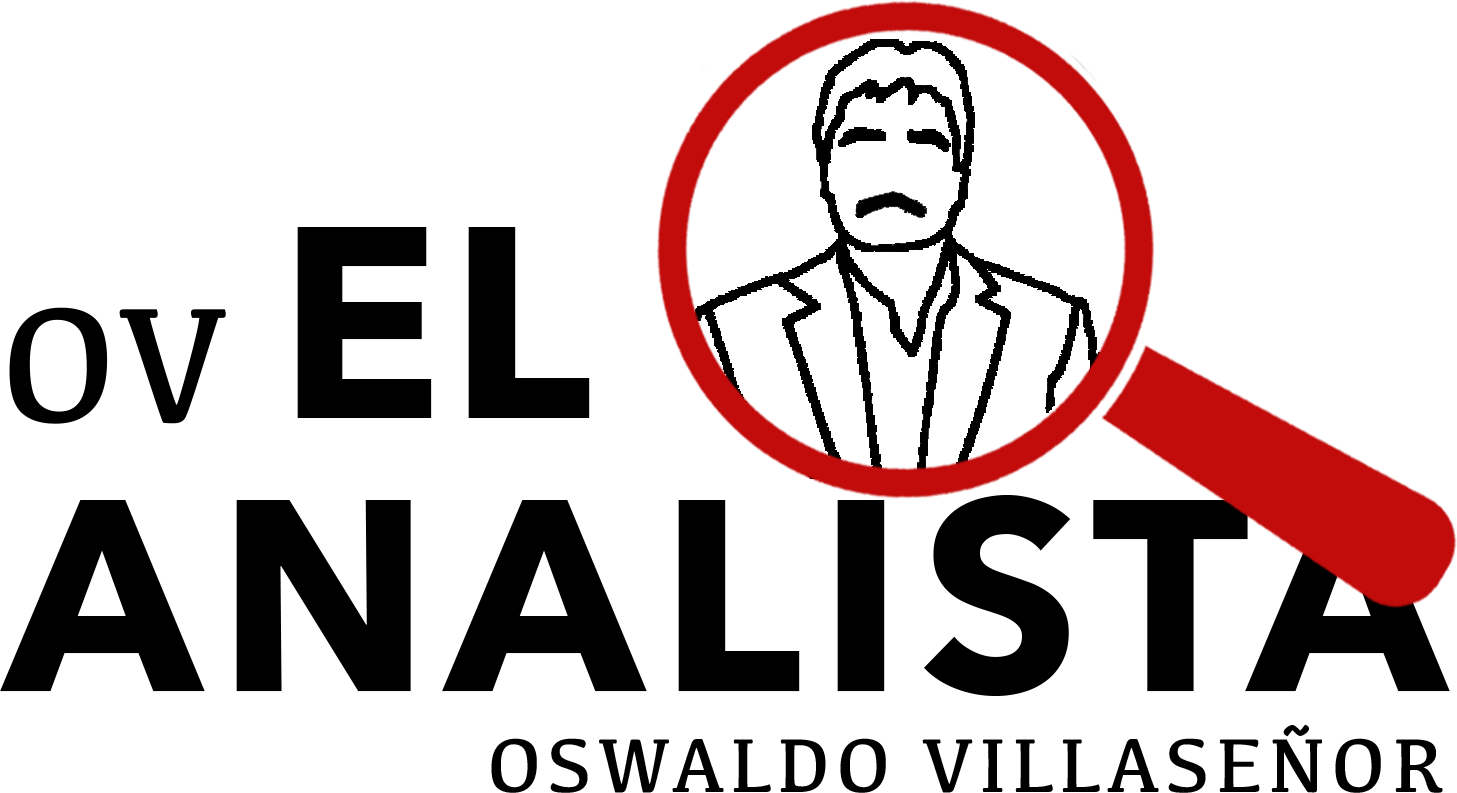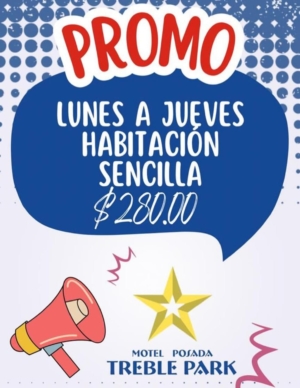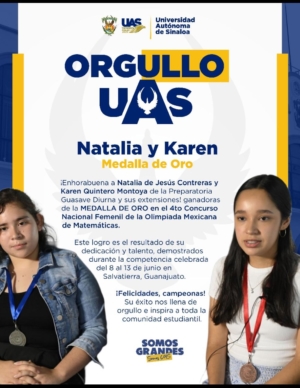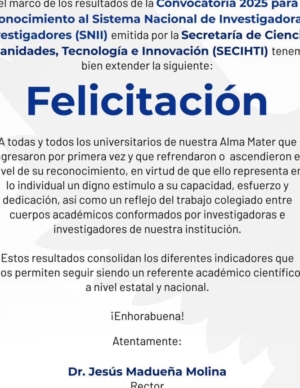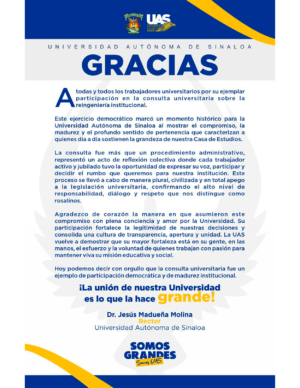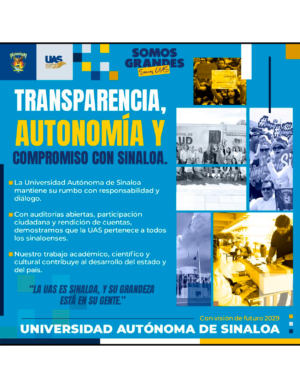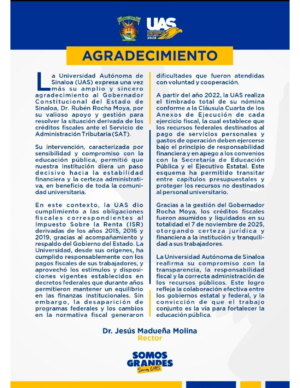México: del granero de América a la lucha por la soberanía alimentaria
Jesús Octavio Milán Gil
Un pueblo que no controla su alimento, no controla su destino.
El México agrícola que alimentaba a América
Durante siglos, el territorio mexicano fue cuna de una abundancia agrícola sin parangón. Maíz, frijol, chile, calabaza y cacao no solo sostuvieron a las civilizaciones originarias, sino que trascendieron fronteras, transformando la dieta global. Lo que brotaba de estas tierras no era únicamente alimento: era cultura, identidad y cosmovisión.
México fue, en esencia, el “granero de América” cuando las semillas nativas cruzaron océanos y se insertaron en la vida de millones de personas. El maíz, domesticado hace más de siete mil años, se convirtió en símbolo de resistencia y sustento; una planta que sintetizaba la relación del ser humano con la tierra. Restos antiguos de maíz (Zea mays) se han encontrado en cuevas como Guilá Naquitz (Oaxaca) y en el valle de Tehuacán (Puebla). Para esas fechas ya existían variedades cultivadas que se parecían más al maíz actual.
La modernidad y el despojo de la tierra
Con la colonización, y posteriormente con los proyectos modernizadores de los siglos XIX y XX, la tierra mexicana fue arrebatada, concentrada y reducida a mercancía. La Revolución Mexicana, que prometió devolver la dignidad campesina mediante el reparto agrario, quedó inconclusa cuando el modelo neoliberal desmontó esas conquistas.
El campo se transformó en un espacio de exclusión y despojo. La lógica productivista priorizó monocultivos de exportación sobre la autosuficiencia nacional, desplazando la diversidad milenaria y subordinando la producción de alimentos a intereses externos.
El TLCAN y la dependencia alimentaria
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994, marcó un punto de quiebre. Se prometió crecimiento, pero lo que llegó fue la dependencia alimentaria. El maíz estadounidense, subsidiado y barato, inundó el mercado mexicano, condenando a millones de pequeños productores a la ruina.
Lo que antes era un país capaz de alimentar a su población se convirtió en importador neto de granos básicos. La soberanía alimentaria quedó desmantelada: comer en México empezó a depender de las políticas agrícolas de Estados Unidos y de las fluctuaciones del mercado global.
El espejismo del progreso
Se nos vendió la idea de que el progreso estaba en los anaqueles llenos de supermercados, donde se encontraban productos “modernos” y accesibles. Sin embargo, detrás de cada lata importada y de cada kilo de maíz transgénico había un campesino desplazado, una milpa abandonada y un pueblo debilitado en su derecho más elemental: alimentarse.
El espejismo del consumo ocultó la realidad de un país con hambre creciente y una dieta cada vez más artificial, con graves consecuencias para la salud pública: obesidad, diabetes, hipertensión. El costo del despojo alimentario no fue solo económico, sino humano y cultural.
La resistencia campesina y la defensa de la semilla
Frente a este panorama, el campesinado mexicano nunca se rindió. Surgieron movimientos de resistencia que defendieron la semilla nativa como patrimonio colectivo. “Sin maíz no hay país” no es una consigna retórica: es una verdad política y cultural.
La defensa de la milpa y de la biodiversidad agrícola es hoy un acto de soberanía. Comunidades indígenas y rurales han levantado la voz contra la imposición de semillas transgénicas y contra el modelo agroindustrial que devasta su entorno. Cada semilla preservada, cada parcela cultivada con técnicas ancestrales, es un grito de dignidad ante un sistema que busca reducir la agricultura a simple negocio.
El Estado entre la omisión y la subordinación
Los gobiernos mexicanos, atrapados entre los intereses de las agroindustrias y los compromisos comerciales internacionales, han actuado más como administradores de la dependencia que como defensores de la soberanía.
Los programas de apoyo al campo suelen ser fragmentarios, asistencialistas y subordinados a las lógicas del mercado. Se fomenta la producción para exportación mientras se descuida la autosuficiencia de granos básicos. México, la cuna del maíz, importa millones de toneladas de este grano cada año.
La contradicción es tan brutal como evidente: el país que alimentó al mundo ya no puede garantizar su propio sustento.
Soberanía alimentaria: más que un discurso
La soberanía alimentaria no es un eslogan: es el derecho de los pueblos a decidir qué, cómo y para quién producir. Significa recuperar la autonomía frente a los mercados globales y garantizar que la tierra sirva primero para alimentar a quienes la trabajan.
Implica repensar el campo como espacio de vida y no solo de rentabilidad. Requiere políticas públicas que fortalezcan la agricultura campesina, que protejan la biodiversidad y que devuelvan a las comunidades el control sobre sus semillas.
La soberanía alimentaria es un proyecto político y cultural que se juega en cada parcela, en cada elección de consumo y en cada acto de resistencia.
Un presente en disputa
Hoy, en pleno siglo XXI, México vive la paradoja de ser un país megadiverso y agrícola, pero profundamente dependiente del exterior para su alimentación. La crisis climática, las guerras y la especulación financiera hacen más urgente recuperar la capacidad de producir lo propio.
El campo mexicano no está vacío: en él laten millones de campesinos e indígenas que sostienen la esperanza de un futuro diferente. La disputa por la soberanía alimentaria no es un asunto marginal: es la batalla por la supervivencia de la nación.
Del granero al porvenir
México fue granero del mundo cuando compartió su riqueza agrícola con el planeta. Hoy, la tarea no es volver a exportar abundancia, sino garantizar que ningún mexicano pase hambre en su propia tierra.
La soberanía alimentaria es el puente entre un pasado de abundancia y un futuro de dignidad. Recuperarla no será fácil: implica romper con estructuras de poder, confrontar intereses transnacionales y repensar el modelo económico. Pero es, al final, una cuestión de vida o muerte: sin soberanía alimentaria, no hay soberanía nacional.
Claudia Sheinbaum defiende a Sinaloa como el “granero de México”
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este año, desde Mazatlán, que Sinaloa es “el granero de México”, al hablar de la importancia productiva del estado en la producción de maíz.
Mazatlán: visita presidencial y la hora de la verdad para el campo
La agenda oficial
El sábado 27 de septiembre estará en el puerto de Mazatlán la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria viene en el marco de su recorrido nacional de rendición de cuentas. Según el gobernador Rubén Rocha, aprovechará la visita para hablar de agricultura —en particular del maíz— y solicitar que se etiqueten recursos en el presupuesto para su comercialización.
Los agricultores responden: promesas que se repiten
Que venga la presidenta está bien, pero ya no bastan discursos ni “rutas de rendición de cuentas”. El campo sinaloense no puede seguir esperando promesas que se repiten en cada ciclo agrícola. Queremos certezas, no anuncios: un precio base justo, reglas claras y coberturas subsidiadas a tiempo, no cuando el grano ya está en las bodegas.
Sembrar no es una ruleta rusa
El agua de las presas puede estar al 43 %, pero si el productor no tiene garantizado su ingreso, sembrar es una ruleta rusa. Además, urge frenar la importación de maíz en plena cosecha: de nada sirve hablar de soberanía alimentaria si seguimos sacrificando al productor local en beneficio de los industriales.
Compromisos, no pasarela
Que Mazatlán no sea solo una pasarela política: que de esta visita salgan compromisos firmes, con fechas y recursos en el presupuesto, no buenas intenciones. El campo no vive de discursos: vive de precios justos y del respeto a su trabajo.
El saber no descansa, la lectura provoca y el pensamiento sigue.
Nos vemos en la siguiente columna.