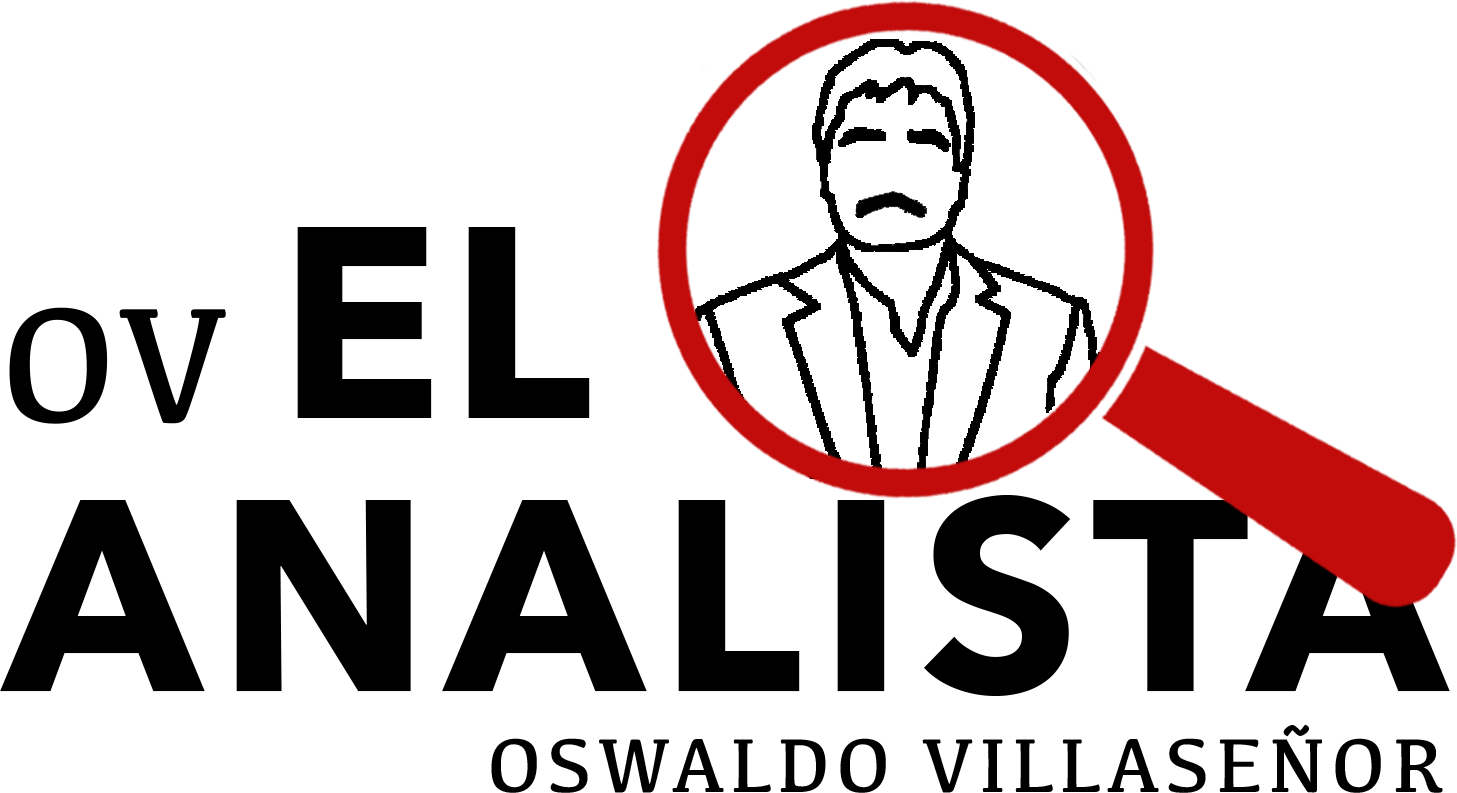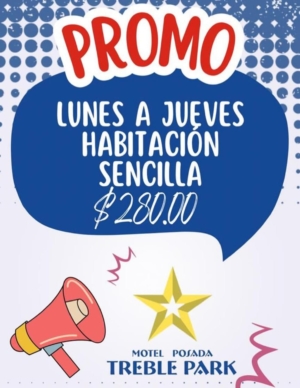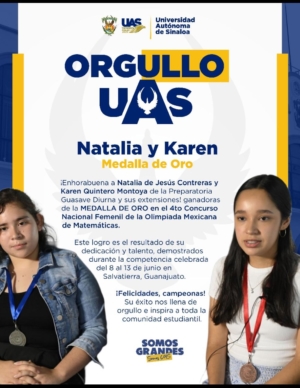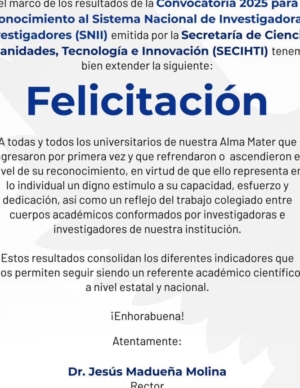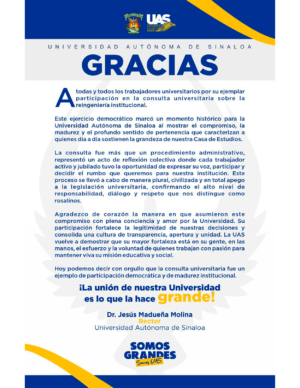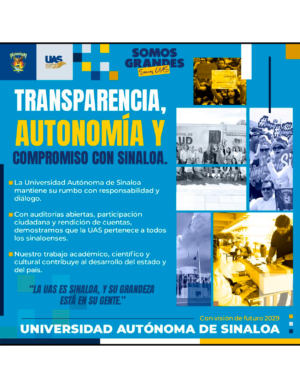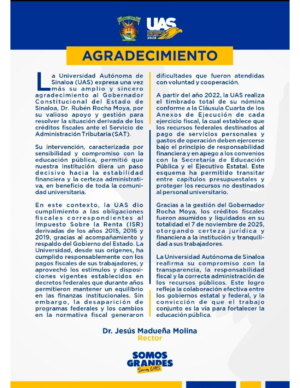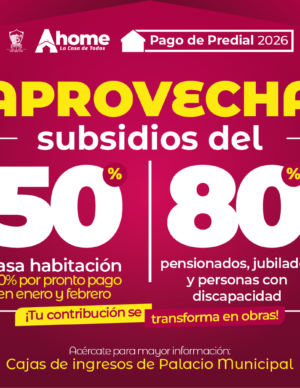Nacer, recordar, soñar: la memoria cultural de México a través de siete décadas
Jesús Octavio Milán Gil
Si la historia es una casa, la cultura es su pulso; late en cada esquina, pregunta en cada ventana, y nos obliga a volver a empezar.
Nací en 1952, cuando el país parecía recién salido de una convención de promesas: crecimiento económico, modernización, la promesa de una vida más ordenada y más brillante. A lo largo de estas siete décadas he visto a México aprender a mirar con distintos ojos, y a cada ojo le corresponde una ética, un deseo y, sobre todo, una pregunta distinta sobre quiénes somos y qué valoramos. Este ensayo es mi memoria y mi argumento: la cultura mexicana no es una reliquia, es un laboratorio en el que se prueba, se discute y, a veces, se discute a gritos la forma en que vivimos, nos relacionamos y construimos el futuro.
La cultura es un río que no cesa de cambiar; sólo avanza quien escucha sus piedras. Así, cada década dejó una piedra distinta en el lecho y, al mirarla, quizá reconocemos la silueta de nosotros mismos, aquella que se fue haciendo más compleja sin abandonar la memoria. Comienzo por el año que abrió la cortina de lo posible: la posguerra, la estabilización monetaria, la promesa de un porvenir que parecía cercano y, al mismo tiempo, distante para algunos. En 1952, el país cargaba con una telaraña de tradiciones que sustentaban la vida cotidiana: la familia numerosa, la misa dominical, el respeto al maestro y a la autoridad. Pero la cultura, como el río que corre por debajo del mapa, no guarda sus caudalosos secretos: cambia, pero lo hace a su manera, dejando en cada año un mínimo de memoria que tarde o temprano se vuelve una pregunta.
1952-1961: el milagro y la ciudad que respira
Mi infancia quedó prendida en el bullicio de la casa, en la radio que empezaba a abrir ventanas y en la televisión que insinuaba paisajes comunes. Las canciones, las novelas, los anuncios prometían estabilidad, pero la tensión también asentaba sus raíces: la obediencia, la disciplina, la promesa de un porvenir seguro coexistían con la curiosidad de las cartas de amor, la radio que contaba historias nocturnas y la idea de que la vida podía ampliarse más allá de lo que la vecindad permitía. La identidad nacional se negocia entre tradición y modernidad, y esa negociación comenzó a hacerse pública, en las plazas, en la escuela y en las primeras manifestaciones de consumo masivo. En esa década, la cultura mexicana se preguntaba, con nervio y esperanza, si ser mexicano era un modo de mirar el mundo que, a su vez, miraba hacia afuera para traer respuestas.
1962-1971: la memoria de la Revolución y de la posguerra empezó a tensarse con una especie de afán por definir el yo
La década de las telenovelas que enseñaban hábitos y amarres dio paso a un despertar: nuevas voces juveniles, nuevos estilos, palabras que se escurrían entre la moral conservadora y una curiosidad recién atrevida. La herida de 1968 dejó una marca indeleble: la búsqueda de derechos, la crítica a la represión, el deseo de una ciudadanía que no solo obedeciera, sino que participara. A partir de ahí, la sociedad mexicana caminó en una cuerda entre el respeto a la tradición y la promesa de un mundo más abierto. Llegó la década de las grandes preguntas, la juventud pidió escuchar palabras distintas y exigir responsabilidades colectivas. Fue un giro para la moral colectiva, un cuestionamiento del ritual de autoridad, de la pasividad cotidiana y del silencio impuesto. En ese año, la cultura popular recibió un impulso: música, cine, poesía y teatro se volvieron herramientas de denuncia y de creación de identidades múltiples. La cultura dejó de ser sólo tradición; se convirtió en la conversación que permite a cada generación decidir su lugar en la historia, entendiendo que la pertenencia no es monolítica y que hay múltiples modos de vivir la familia, la religión y la participación política.
1972-1981: brillo, ambición y crisis
La década de los setenta trajo confort aparente y lujo visible, pero también consolidó una nueva forma de mirar el mundo: el consumo, la movilidad social y una apertura cultural que invitaba a experimentar. Al mismo tiempo, la vida cotidiana mostró grietas: el barrio ya no sostenía la promesa de un futuro para todos; la economía se volvía más implacable y la migración se convertía en una ruta de sentido común para muchas familias. En este periodo, el imaginario cultural se expandió con más variedad: rock, cine de autor, literatura que cruzaba fronteras, y una moda que decía que cada persona podía presentarse ante el mundo como era. La cultura evoluciona cuando la seguridad del porvenir cede paso a la posibilidad del deseo; y este deseo incluía la posibilidad de ser de otra manera, de pensar de otra forma, de amar con distintas reglas. En esas calles del México que se abre, la nostalgia ya era memoria de futuro: lo que se anhelaba tenía menos que ver con pertenecer a una clase y más con pertenecerse a uno mismo.
1982-1991: la deuda, la apertura y la resiliencia
La década de los ochenta trajo crujido económico y la sombra de la deuda. El consumo se instala en el salón, la cercanía con Estados Unidos se hace cotidiana, y la vida urbana desplaza la vida rural como eje de experiencia social. El valor de la familia, de la fe y de las normas de género no desaparecen, pero se transforman: las mujeres ingresan a la fuerza laboral en números que ya no pueden ignorarse, y la vida puede tomar rutas múltiples. El terremoto de 1985 no fue sólo un desastre natural; fue un espejo que dejó al descubierto una nación capaz de organizarse para cuidar, para solidarizarse, para cuestionar. En ese reflejo, la cultura mexicana aprendió a combinar la memoria de un pasado cargado de rito con la praxis de una solidaridad práctica que se tejía en redes urbanas, en vecindades y en una crítica que, poco a poco, dejó de traducirse solo en lamentos para traducirse en acciones cívicas. La llegada de reformas neoliberales transformó el mapa económico y, con él, el de valores. Pero la ciudad siguió latiendo: la solidaridad urbana, los movimientos culturales independientes y la reorganización del espacio público mostraron que la comunidad puede reinventarse incluso cuando el Estado reduce su campo de acción. El terremoto dejó una enseñanza: cuando la gente pierde certezas, se apoya en redes de cercanía y en una ética de cuidado que no depende de la burocracia. La crisis no destruye la identidad; la transforma, y esa transformación se hizo visible en fiestas patronales que integraron voces diversas y en la aparición de públicos nuevos para el arte y el pensamiento crítico.
1992-1999: internet, mercados y reimaginación de la familia
El paso a los noventa trajo globalización entrelazada con identidad propia. México abrazó mercados, tecnología y culturas transnacionales, mientras trataba de conservar su singularidad: la música regional resonaba en clubes cosmopolitas; el cine mexicano volvía a hacerse noticia, y la televisión siguió siendo una maestra de estilos de vida. Pero junto al progreso, la desigualdad y la violencia comenzaron a tallar grietas: la autopista entre lo urbano y lo rural, entre lo letrado y lo analfabeto, se ensanchó, y las preguntas sobre seguridad, corrupción y confianza en las instituciones adquirieron urgencia. Aun así, surgió una nueva ética de la vida pública: la ciudadanía demandó más información, más transparencia y la posibilidad de exigir cuentas, sin que ello signifique abandonar la ternura y la lealtad que han marcado la vida familiar mexicana. La década dorada de la globalización y la llegada de internet reconfiguraron la vida cotidiana. Las fronteras se volvieron más permeables: ideas, música, moda y estilos de vida circulaban con rapidez. En la práctica, la identidad se fragmentó para acomodar identidades múltiples: mujeres que trabajan fuera del hogar, hombres que comparten responsabilidades, jóvenes que construyen su propio itinerario de consumo y descubrimiento. El México de este periodo descubrió la posibilidad de soñar con un lugar en el mundo sin perder la historia, y la mente pública se reconfiguró cuando los medios permitieron a más voces participar en la conversación.
2000-2011: alternancia, redes y nueva ciudadanía
Entrando en el siglo XXI, la tecnología reorganizó el mapa de lo posible: la conversación dejó de concentrarse en la casa para cruzar pantallas, calles y tiempos. Las juventudes, con sus códigos visuales y su desbordante deseo de autoexpresión, abrieron la puerta a un abanico de identidades y proyectos personales. La lucha por la igualdad de género, por los derechos de las comunidades LGBTQ+ y por una educación que no sólo forme para el empleo sino para una ciudadanía crítica se convirtieron en ejes centrales de la conversación cultural. En paralelo, el país enfrentó desafíos históricos como la violencia, la corrupción y la desigualdad estructural, que hicieron de la ética de la memoria una herramienta estratégica para reclamar dignidad y justicia. La alternancia política dejó de ser un rumor para convertirse en un hecho: la expectativa de una ciudadanía más activa, más informada y más exigente. Las ciudades, cada vez más diversas, abrieron espacios para la convivencia de distintas tradiciones, religiones y estilos de vida.
Y aquí, en la frontera de la década que amaga con cerrarse, pienso en el presente como un espejo que aún no está del todo roto. Pienso en las voces que quedaron en el margen y que, sin embargo, empiezan a ocupar su lugar con una confianza que se parece a la memoria. La cultura mexicana, decía aquella prosa que me acompaña, no es un museo de reliquias; es una máquina de preguntas, una biblioteca de dilemas, un jardín donde cada generación planta sus propias certezas y cosecha sus propias dudas. A veces la nostalgia es sólo la sombra de lo que podría haber sido si el futuro hubiera sido más amable. Pero la nostalgia también es una brújula: señala el norte de lo que queremos recuperar y guardar, para que no se pierda en la fugacidad de la moda o de la indiferencia.
Si la cultura es un río que avanza escuchando sus piedras, entonces la memoria es su cauce. Sin memoria, la corriente perdería su impulso, y sin impulso, no habría río al que volver para comprender quiénes somos. Por eso, cuando miro hacia atrás, no veo un mero desfile de modas, ni una cronología de triunfos y fracasos; veo una autobiografía colectiva, escrita con pláticas de cocina, con risas en los andenes, con desbordes de colores en las calles, con la limpia incuria de la juventud y la aguerrida paciencia de quienes ya han aprendido a perdurar.
Este ensayo es también un argumento, una insistencia: que la cultura mexicana no debe ser tratada como una reliquia, sino como un laboratorio. Un lugar donde la memoria se prueba en el presente, donde la ética de la convivencia se refina en la vida diaria, y donde la esperanza no es un destello, sino una práctica constante. Soñar con un futuro más justo no es renunciar al pasado; es hacer de ese pasado una base firme desde la que mirar hacia la próxima pregunta: ¿qué valoramos ahora? ¿Qué futuro queremos para la familia, la escuela, la ciudad, el país? Cada generación trae su recado, y cada recado merece ser escuchado con la misma atención con la que se escucha la voz que más nos cuesta reconocer.
Así, con el corazón cargado de añoranza y la mirada clavada en el horizonte, dejo estas palabras como una muralla de vidrio: frágiles, transparentes, capaces de sostener lo que vendrá. Que la cultura de México siga siendo un laboratorio donde se debate, se sueña y, cuando es necesario, se repara. Que la memoria no nos condene a repetir lo ya ocurrido, sino que nos enseñe a volver a empezar con más cuidado, más generosidad y menos miedo. Y, sobre todo, que la nostalgia no apague la chispa de lo posible, sino que la alumbre, para que, en el próximo siglo, cada voz que sienta que no encaja en el molde descubra que hay sitio para ella en la casa común de la nación. Porque la historia de México no es un libro cerrado, es una página que seguimos escribiendo, con la tinta de nuestras dudas y la valentía de nuestras certezas. Y esa página, aun con sus márgenes gastados, continúa esperando ser leída por quien la necesite para entender, finalmente, quiénes somos y a dónde queremos ir.
“El conocimiento no termina aquí, continúa en cada lectura.” Nos vemos en la siguiente columna.