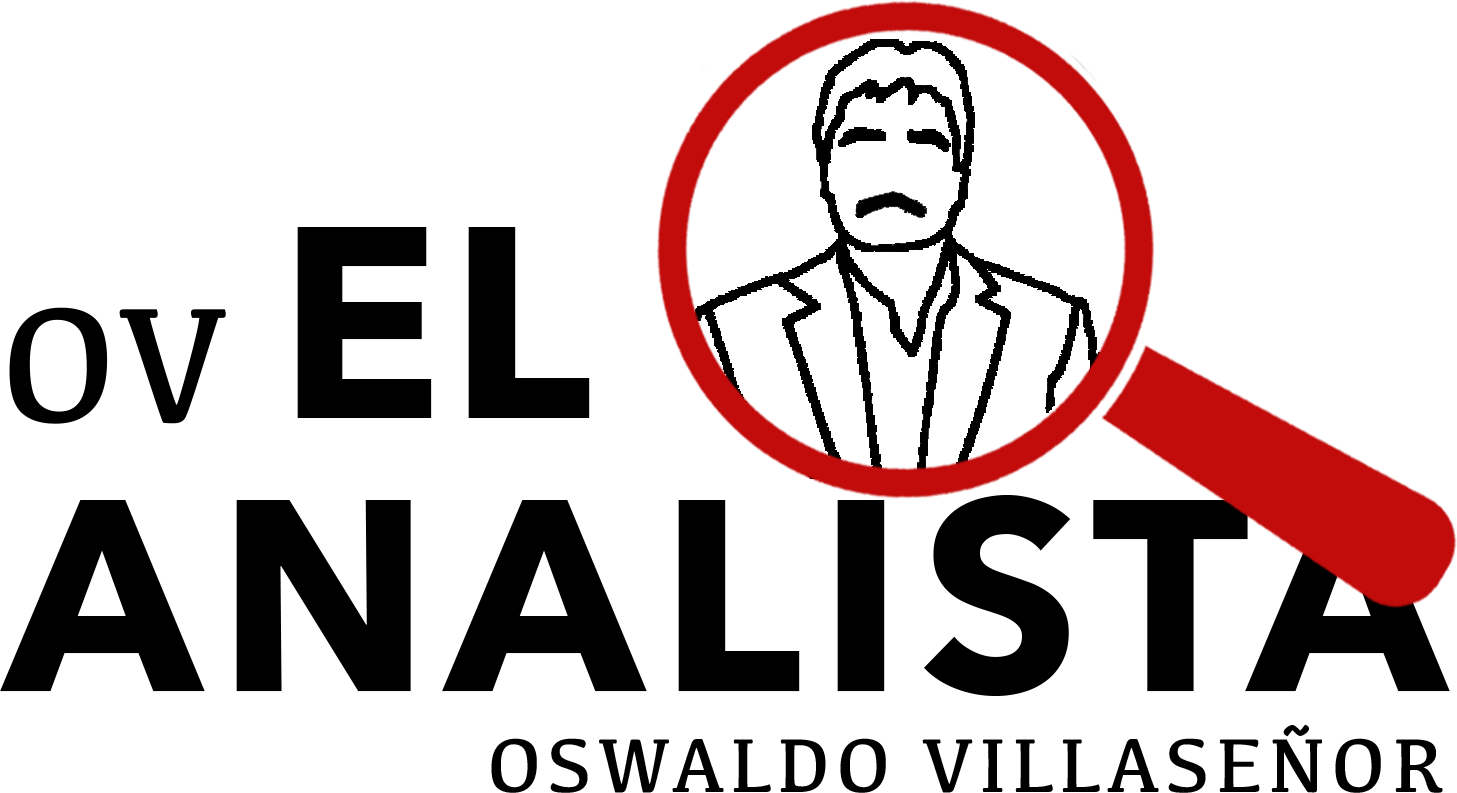UN CUENTO DE INDEPENDENCIA
Leyenda mazatleca sobre el ascenso y caída del Quimi
FRANCISCO CHIQUETE
Recién llegaban noticias desde el centro de la Nueva España: Don Andrés Dimealgo y Lopilla dio el grito para rescatar al país, que estaba en manos de la mafia del poder, que a su vez estaba subordinada al imperialismo. Enarbolando su estandarte de la morena, Andresillo renegó de sus orígenes cantábricos y exigió disculpas por las atrocidades cometidas en nombre de la corona española.
El llamado fue acogido clamorosamente por la población, que fue y lanzó por las ventanas a los gobernantes para poner en sus sitios a los que habían estado en contacto con el jefe rebelde, como aquel llamado Güicho Memo, el señor De las Torres, también apodado el Quimi, quien aprovechaba cada conducta de mulas para hacer llegar a Andresillo las gambas y callos que le granjearon cercanía.
Con ese antecedente el señor de las Torres empezó a vivir en las nubes (y también en una exclusiva villa del burgo de don Rodrigo Díaz de Vivar, a la que sólo le faltaba el foso con cocodrilos, pero le sobraban guaruras). Perdido en las mieles de la realeza güegüenche, el alcalde mayor dejó de lado consignas independentistas de no robar, no engañar y no traicionar, para erigirse en una especie de virrey chiquito -muy chiquito-, que hacía lo que quería, con quien quería y de a como se podía, incluyendo jugosos acuerdos con los que la gente no estaba de acuerdo.
Algunos de los críticos creían que don Güicho aplicaba la máxima romana de pan y circo, y aunque ciertamente el pan no era muy abundante, el circo desbordaba. Se acabaron los juglares que cantaban a la luna; los sustituyeron con músicos de pueblo con ritmos alterados y temas bélicos, en los que se gastaba el tesoro con singular fluidez y desenfado. Pero no era estrategia, era propensión personal. Se sabía que en años previos acudía a uno de los establos de la población para echar trago con palafreneros y allegados. Eso fue cambiado por encerradas fiestas particulares aderezadas con lucidoras presencias.
En un momento dado fue demasiado evidente que se la pasaba en la bohemia, mientras por las calles se acumulaban los hoyancos, que a su vez servían como depósitos para las aguas servidas que corrían por las calles; por todos los rumbos abundaban basuras y desperdicios pero el alcalde mayor no compraba carretas, sino que gastaba en viajes a los más diversos confines (en uno de ellos se justificó anunciando la obtención de pócimas mágicas contra la epidemia en turno, pero por supuesto, no trajo ni una triste ramita curativa).
En aquel desorden, los cercanos dejaban de serlo con rapidez y así, rápidamente, se formó un ejército de malquerientes que presionaban tanto como los señores de horca y cuchillo con quienes hizo negocios infames y que cada vez le exigían más. Al fin estalló la revuelta.
Un villano conocido como Superbarrio se ofreció para quemar la puerta de la audiencia: “Ya está bueno de que no salpique nada”, dijo en su complicada filosofía política, y anunció que desafiaría a los guardias acercándose a las puertas de palacio con un hachón en las manos, para que las masas pudieran entrar.
Muchos pensaron que a manera de protección, el aspirante a héroe se iba a revestir la espalda con una loza o con los muchos adoquines que estaban sueltos sobre las calles, pero despreció las pórfidas piedras confiado en que la concha natural desarrollada durante casi cuarenta años de “lucha social”, sería suficiente para defenderse. Y lo fue.
Cuando entraron los naturales de la región lo hicieron con temor, pues corrían rumores de que el alcalde mayor estaba encerrado con un piquete de guardias reales que lo defenderían a sangre y fuego, pero no, había ahí un escuadrón de jóvenes muchachas empeñadas en rellenarle con bebida espirituosa el vaso, acomodarle la servilleta al gaznate, limpiarle el sudor que perlaba su frente y aplaudir los sonidos de la lira que tañía mientras afuera crecían las llamas del incendio social.
Al final no quisieron hacerse justicia de Fuenteovejuna y dieron aviso al comendador Rubén de la Rocha y Moya, para que aplicara las leyes correspondientes, pero ha corrido el tiempo y el funcionario no decide, en espera de que las corcholatas de la Nueva España decidan qué corresponde y corran los pliegos de instrucción.